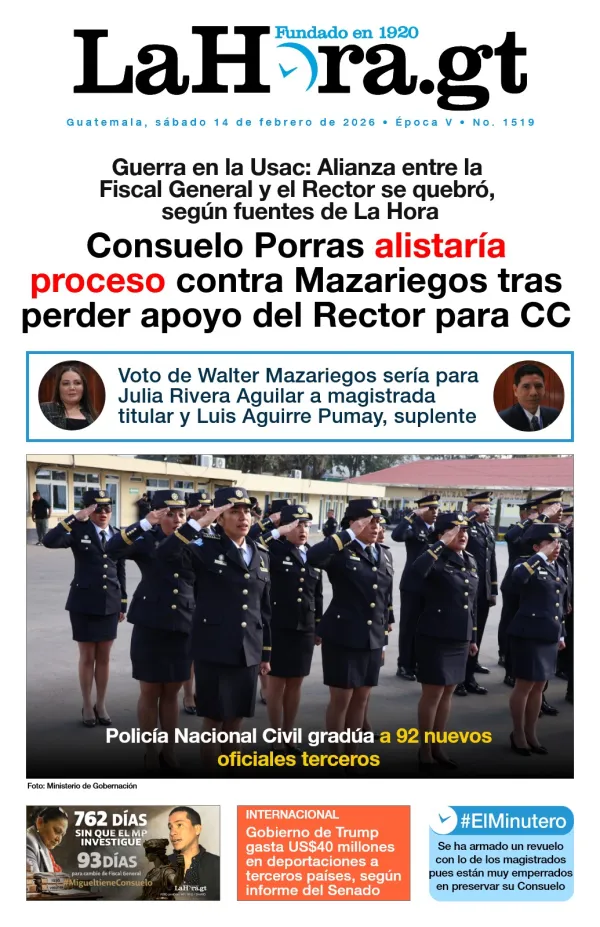Leer en el baño
Sexta parte
Juan Antonio Canel Cabrera
Escritor
En mi entrega anterior, publicada el 2 de noviembre recién pasado, comentaba sobre los primeros libros que Marco Augusto leyó, su gusto por la poesía y su afición por inventar palíndromas, los cuales producía por montones.
Otra afición con la cual mataba el tiempo cuando estaba en alguna reunión, esperaba o sencillamente estaba sin qué hacer, era hacer viñetas o dibujitos, los cuales calzaba con algún versito. Recuerdo que hace bastantes años, a finales de los 80 del siglo pasado, cuando tenía su automóvil Mercedes Benz blanco, después de una asamblea de tragos que tuvimos, paramos en la dieciocho calle y quinta avenida de la zona 1; allí existían casetas donde vendían cerveza y otras chucherías llamadas boquitas. Todavía no era tan peligroso y temerario ubicarse allí en horas nocturnas.
Llegamos a las ocho de la noche. Nos situamos en el mostrador de uno de esos negocios. Bebiendo el contenido de un litro de cerveza estábamos cuando se acercó a nosotros una muchacha de muy buen ver y se puso a conversar. A ambos nos cayó bien y la invitamos a un vaso con cerveza. A Marco Augusto le gustó como personaje y la conversación se alargó. Cuando ella nos dijo que debía partir, a eso de las 9, Maco le dijo que esperara un momento. Fue a sacar papel de su carro y le hizo un retrato que dibujó con rapidógrafo. Debajo de la ilustración le escribió el consabido versito. Ella observó el dibujo y las letras; luego sonrió complacida. Le dijo “gracias”, y dobló el papelito en cuatro. Se lo metió en la bolsa de atrás de su pantalón de lona porque antes había ensayado a colocarlo dentro de su brasier y le pareció incómodo. Y cuando la chava partió, nosotros la observamos con ojos libidinosos; Maco solo dijo: “se lo metió justo donde yo quería”.

Y bien, vuelvo al tema de la lectura, la ironía y el humor negro, de los cuales hizo gala en sus cuentos y en sus columnas periodísticas. Según deduzco de mi larga relación conversatoria con Quiroa, fueron características e influencias que recogió, sobre todo, de la picaresca española del Siglo de Oro; además, del enorme impacto que tuvieron en él escritores como Cervantes, Quevedo, Lope de Vega y Góngora. A la lectura de estos autores le dedicó entereza de estudiante. Muchas veces lo escuché hablar con golosidad de este período de la literatura. En diversas oportunidades lo oí comentar, con cierto dejo de nostalgia: “La picaresca debería ser el género por excelencia en esta época. Es tan propicio el terreno”.
—¿Por qué te gusta tanto el Siglo de Oro? —le pregunté en una ocasión.
—En primer lugar, por su nombre que hace honor a una época, como ninguna: reunió a tanto genio al mismo tiempo. Y te hablo de personas que hicieron producir su genialidad y no fue pura pose del momento. En ese sentido, el Boom latinoamericano no le llegó ni a los talones.
El Siglo de Oro español lo deslumbró desde su juventud. A la par, también todo lo que tenía que ver con lo popular: desde la versificación de José Hernández en el Martín Fierro hasta el gusto por los corridos. Paradójicamente, detestaba los boleros. Con su compadre Edgardo Carrillo sabían casi todo el Martín Fierro de memoria; me consta. De esa cuenta, cuando llegaban a algún bar, hacían verdaderos duelos con las estrofas de tal libro. Eso fascinaba a los bebedores y los proveían de guaro suficiente para que ambos continuaran en esa lid. Ese ardid lo repitieron con harta frecuencia. Poco faltó para que los nombraran Los Fierritos, en alusión al mote de Los Chocanitos.1
Maco leyó toda la obra de Quevedo, que fue uno de sus preferidos, quizá por su sañuda picaresca y el hondo humor negro que destilaba en sus libros. Conocía toda la obra de Cervantes y sintió tanta admiración por él que, en el escritorio de la oficina que tuvo cuando fue director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas tenía un busto, de tamaño natural, del escritor español; si recuerdo bien, creo que lo talló Leonel Del Cid. Cuando le preguntaban por qué un director de una escuela de artes plásticas tenía un busto como ése, y no el de un pintor famoso, respondía: “porque soy escritor”. Su devoción cervantina la manifestó al escribir los cuatro cuentos iniciales de su libro El Hombre de la Máscara de Palo.
Siempre sobre el Siglo de Oro, disfrutaba contándome los pleitos escritos, las sátiras, chinitas, anécdotas y venenos que ocurrieron, sobre todo entre Quevedo y Lope de Vega (Lopitos, como lo llamó Quevedo). O el velado encono que se daba entre Cervantes y Lope de Vega. Y, claro, el encono más rudo que se dio entre Quevedo y Góngora. Esa disputa que se dio entre los dos grandes poetas, era motivo casi de celebración para Marco Augusto Quiroa. Le divertía mucho que Góngora haya apodado a Quevedo como “Quebebo”; que Quevedo haya llegado al extremo de referirse a Góngora como judío y homosexual, considerando que en aquellos tiempos esos apelativos constituían algo monstruoso y execrable para la sociedad española.
Muchos de los versos que le daban vida a esos pleitos se los sabía con minuciosidad de detalles. No obstante, su poeta preferido de esa época fue Góngora. Fue su maestro por antonomasia en el arte de hacer sonetos. Su devoción por este vate la dejó consignada en el cuento “Las palabras más bellas”, incluido en su libro El Hombre de la Máscara de Palo. Esa pieza literaria es una obra magistral, además de un digno tributo a Góngora. Y así también conocía al dedillo todo el humor que destiló Cervantes en sus obras. De esa época también, como apunté, se nutrió con placer de la Picaresca. Por supuesto de El Lazarillo de Tormes, de Rinconete y Cortadillo, del Guzmán de Alfarache, La vida del Buscón llamado don Pablos, La Celestina, La pícara Justina, etc.
De las primeras obras que se escribieron en español en América, Marco Augusto sintió una fascinación especial por la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, a quien llamaba “el mentirosazo Bernal Díaz del Castillo…”2 A pesar de eso, a la Historia verdadera le había dado varias lecturas y en diversas ediciones. A veces, en tertulias, Maco contaba pasajes escritos por Bernal. A quienes lo escuchábamos nos parecía fascinante esa tónica que Maco le daba a las palabras bernalianas. Era como si el viejo Bernal hubiese resucitado y volviera a repetir, con lujo de detalles, sus hazañas en tantos combates en los que dijo haber participado.
Maco sintió especial devoción por el Popol Vuh y el Rabinal Achí. La fantasía y mitos consignados en el Popol Vuh, los traía a colación a menudo; en sus textos y conversaciones no faltaban. Del Rabinal Achí, además de su valor literario, sentía profunda admiración por el actuar ético de K’ich’e Achí al cumplir su palabra empeñada. Y de sus contemporáneos, por quien sentía devoción era por Miguel Ángel Asturias: el Miguelón. Era uno de los autores sobre quien más nos recalcaba que leyéramos. Le gustaba por su prosa que sonaba a poesía y, sobre todo, por el espíritu mágico que alentó muchas de sus obras.
Lo mágico era un aspecto del cual Marco Augusto, también, celebraba encontrar en los textos mayas que mencioné y en las obras de Alejo Carpentier y, claro, Gabriel García Márquez. Del colombiano leyó todas sus obras y llegó a gustarle que muchos le dijeran Macondo, como sobrenombre y por extensión del apócope de su primer nombre: Maco. Pero quien lo asombró hasta llegar casi al éxtasis fue Juan Rulfo. Leyó con devoción Pedro Páramo; los cuentos contenidos en El llano en llamas los espulgaba y analizaba con deleite.

Marco Augusto gustaba mucho de la poesía comprometida y siempre creyó que la literatura también debía servir como un instrumento para luchar por las más altas aspiraciones humanas. De cuando en cuando gustaba repetir versos y poemas de Neruda, Nicanor Parra, Benedetti, de Machado y de los poetas malditos. Sus columnas periodísticas siempre fueron puestas a al servicio de la lucha por lograr mejores condiciones humanas para todos; especialmente para los que estaban más jodidos.
Cuando uno llegaba a su estudio, desde la entrada se sentía olor a aguarrás y a pintura; esa impresión olfativa estaba acompañada por el apiñamiento de libros que uno observaba por todos lados. Las libreras que poseyó siempre estuvieron saturadas de libros porque, para Maco, era casi tan vital leer como comer.
El día, en general, lo distribuía entre pintar, leer y conversar. Y en su casa había libros por todos lados. En lo personal Marco Augusto fue, para mí, una especie de guía que me conducía en mi ruta por la lectura; me aleccionaba. Cuando conversábamos, a mí me parecía que estaba recibiendo talleres de literatura. Era muy didáctico y se hacía comprender con su discursiva sencilla, pausada, ejemplificante y generosa.
Como lector, Marco Augusto tenía un gusto muy particular: le fascinaba leer en el cuarto del baño. Allí pasaba horas, sentado en el trono, leyendo. Por eso cuando alguien entraba al sanitario siempre encontraba, sobre la tapadera del tanque de la taza, libros apilados. Yo, que he detestado hacerlo, le pregunté en una oportunidad:
—¿Por qué te gusta leer allí?
—Porque allí nadie chinga —me respondió con llaneza terminante.
1 Dícese de las personas que siempre andan juntas, en alusión a los hermanos Rafael y Federico Carrera, que fueron inseparables y solían caminar de su casa al parque central. Lo de Chocanitos viene porque el mayor de los hermanos Carrera, en el parque central, solía aventarles piropos o declamarle pequeños poemas a las chavas que transitaban por ese rumbo. Como por ese tiempo el poeta peruano José Santos Chocano visitaba Guatemala, por extensión y en atención al declamador de los hermanos Carrera, se les clavó el mote de Chocanitos.
2 Marco Augusto Quiroa, Ladrón que roba a ladrón, en elPeriódico, 15 de julio de 2001.