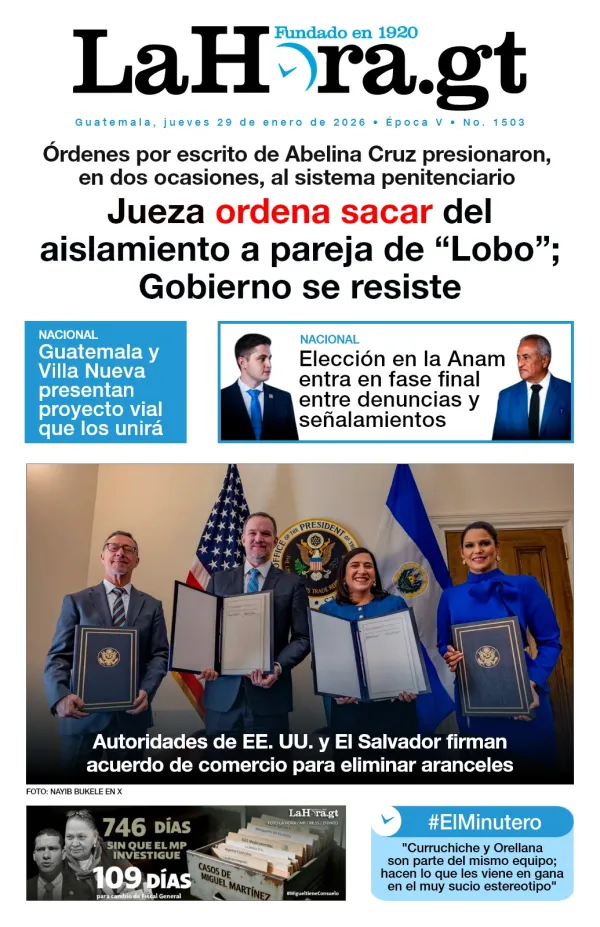Lucrecia Méndez de Penedo
Miembro de Número de la Academia Guatemalteca de la Lengua correspondiente de la Real Academia Española
La portada de un libro constituye el umbral de entrada de lo que encontraremos al adentrarnos en sus páginas. En el caso del libro que se presenta, Las funciones de Román Jakobson en la era digital, de Ramiro Mac Donald, el diseño resulta muy revelador. Observamos un preciso equilibrio de espacio compartido entre el lingüista ruso-americano y el semiólogo guatemalteco, sugiriendo una especie de relación especular maestro/discípulo donde uno se refleja en el otro. Y hasta podría interpretarse como un paralelismo de dos rasgos personales: como académicos profundamente involucrados con su disciplina, pero también como intelectuales comprometidos con su tiempo. Ambas figuras aparecen unidas por un medio arco en la parte inferior, mientras que colocados en la parte central aparecen los iconos de un libro (lo tradicional), el sobre de correo electrónico (lo innovador), y las ondas sonoras (la palabra), figuras todas que conducen al tema central: la comunicación.
El valor del volumen de Ramiro va más allá de un homenaje a Jakobson, maestro de generaciones a distancia, así como de un necesario y urgente texto divulgativo y didáctico para estudiantes de Ciencias de la Comunicación, de Letras y en general todos aquellos interesados en el tema. El libro constituye, en primer lugar, un compendio de las ideas esenciales del gran lingüista ruso, que, con su Ensayos de lingüística general, publicado en español en la década de los 60 del siglo pasado, se convirtió en un clásico referente de la lingüística. Jakobson reelaboró algunos aportes de lingüistas anteriores, añadió una visión más amplia, flexible y densa y propuso un novedoso esquema del circuito de la comunicación y su teoría de las funciones del lenguaje.
La parte descriptiva del legado de Jakobson, enmarcado en sus contextos históricos y culturales, descubre a un perseguido por sus orígenes judíos y, por tanto, defensor de la libertad. Pero lo remarcable de la obra de Mac Donald reside en una lectura actualizada de las teorías de Jakobson. Por una parte, el estudioso guatemalteco realiza una revisión del discurso jakobsiano a la luz de la era digital, y, por otra parte, amplía la posibilidad de aplicar ese discurso más allá de la comunicación estrictamente lingüística y textual.
En efecto, su visión es cercana a la de algunos revisionistas post jakobsianos, en el sentido de ampliar y confrontar los postulados teóricos del ruso –que siguen siendo columna vertebral–, para dilatarlos de lo meramente lingüístico, hacia dimensiones más complejas de índole semiótica. Así lo afirma el autor: “Esta práctica de revisión a las bases teóricas permite ampliar sus conceptos para ser aplicados a otros campos de la comunicación (ya no únicamente el proceso oral), puesto que ese era su objetivo inicial, como lingüista” (25).
Si bien Jakobson aprovechó los estudios lingüísticos previos y/o contemporáneos, ya que él mismo fue fundador y miembro de los prestigiosos Círculo Lingüístico de Moscú y del Círculo Lingüístico de Praga –y posteriormente del Círculo Lingüístico de Nueva York, cuando salió huyendo de la Europa de la II Guerra Mundial. Todas estas iniciativas intentaban dotar a la lingüística de un espacio disciplinar propio. Tampoco desechó las contribuciones, si se quiere un poco esquemáticas de algunas teorías de la información de gran popularidad en casi toda la primera mitad del siglo pasado.
Desde el inicio, su enfoque fue multidisciplinar porque incluyó áreas diversas como la antropología, la patología del lenguaje, la corriente estilística de la crítica literaria, la fonología, etc. No desechó las contribuciones de otros, sino que mejoró y amplió lo existente: lo que añadió fue una visión y una elaboración teórica mucho más densa que corresponde a la compleja realidad de la comunicación humana.
En efecto, Jakobson supo captar el espesor y sutileza del circuito de la comunicación donde los factores del circuito de la comunicación y las correspondientes funciones del lenguaje pueden para fines analíticos considerarse separadamente, aunque en la realidad de la comunicación humana, más de una función es la predominante e inclusive varias coexisten de manera simultánea y complementaria.
La comunicación lingüística es no solo propia sino indispensable a la vida humana en comunidad, pero también para expresar lo más propio e íntimo de cada individuo. En la misma se revela de manera clara o velada la visión y posición de la persona ante el mundo, por sus intersticios por más que alguien quiera esconderse, siempre se revelará tarde o temprano su verdad. La palabra, pues, es tan reveladora como la mirada. Y eso lo saben muy bien los lingüistas cuando desmitifican, por ejemplo, el discurso político comparándolo con el publicitario: las mismas estrategias valen para convencer a un votante de que tal candidato sería la mejor opción, digamos, para alcalde, como para inducirlo a comprar el dentífrico x que le dejará la sonrisa esmaltada de un blanco blanquísimo…
El lenguaje es un instrumento de comunicación desgastado como pocos por el uso cotidiano que hacemos de él, pero al mismo tiempo es cantera de posibilidades, sobre todo en la función que Jakobson denominó “poética”. Se refiere a la que asociamos con la literatura desde la visión tradicional de las bellas artes, o bien en una visión contemporánea como discurso creativo alternativo desde la perspectiva culturalista. La peculiaridad de esta función es su polisemia, es decir sus significados abiertos a interpretaciones múltiples de índole connotativa más que denotativa. Pero también en la capacidad de jugar creativamente con el diseño estructural.
Ramiro menciona repetidamente que la literatura tiene la capacidad de asombrar, de sorprender, tocando así un punto medular: la creación de un objeto formal nuevo y hermoso a nivel simbólico con ese instrumento tan desgastado. E inclusive devaluado. Hacer de la mentira de la ficción una realidad verosímil, sea realista o totalmente fantástica. Construir imágenes sin apoyo visual: cada lector diseña sus propios personajes, acciones y escenarios a su medida.
Varias personas pueden leer la misma novela, pero cada quien imagina el aspecto de los personajes que son de papel, llegando casi al extremo de convertirlos en personas de carne y hueso. Todo por obra de la mano lúdica del escritor que entrega palabras elaboradas con recursos técnico-formales, estrategias discursivas y estructurales con que ha creado un nuevo universo regido por su propia verdad. Su virtuosismo consiste en hacer parecer nuevas las palabras, sacarles el brillo opacado por el uso. Esa reelaboración simbólica sugerente que es la literatura la captó perfectamente Jakobson con el predominio de la función poética del lenguaje.
Después de Jakobson otros teóricos han revisado su legado, y entre ellos se incluye el trabajo que hoy nos entrega Ramiro Mac Donald. De la mera comunicación lingüística, él amplía las posibilidades del método para poderlo aplicar a otros hechos comunicativos, como, por ejemplo, el teatro, donde además de la comunicación verbal, el signo lingüístico coexiste complementariamente con otros signos como la luz, la música, el vestuario, las máscaras, etc.
Así, este libro y autor, nos llama a la reflexión del valor de la palabra y del signo en la era digital. Tenemos el reto de descodificar el mundo; nada menos que eso nos exige la globalización. Y herramientas como el trabajo de Ramiro resultan fundamentales para no naufragar en el mar virtual, cayendo víctimas de manipulaciones simbólicas o quedándonos en un estado de sopor acrílico, sino navegar hacia nuevos rumbos, que conduzcan hacia horizontes por ahora solo imaginados.