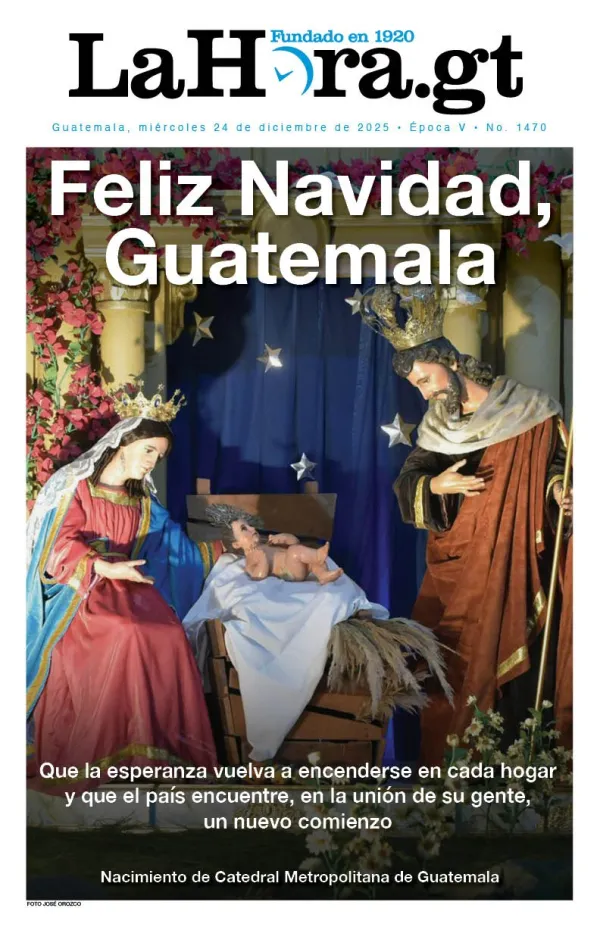Por Sandra Xinico
Ciclos, el tiempo de los pueblos se trata de ciclos, de procesos construidos, no (únicamente) de minutos, segundos y (demás) subdivisiones. Procesos que han implicado cambios, algunos forzados y otros como pura evolución. Nuestros abuelos y abuelas no necesitaban de un reloj para saber en qué momento del día se encontraban, sus conocimientos sobre el tiempo eran ancestrales: saber cómo leer el cielo, la posición de las estrellas, cómo interpretar los rayos del sol, los momentos del día, entender la luna, saber en qué momento cultivar la tierra y atenderla. Recuerdo a mi abuelo dibujando un círculo en la tierra, en frente de la cocina, nos decía que había que observar la sombra (de la cocina reflejada en el círculo) para leer los movimientos de los rayos del sol, porque marcaban momentos del día necesarios para la vida de las personas: comer, trabajar los alimentos, convivir con la familia, estar con la naturaleza, su concepción del tiempo era por momentos y no una obsesión constante como se ha convertido para muchos ahora o como intentan que lo concibamos para no dejar de producir y consumir.
¿A quién no le ha parecido por ejemplo, que fuera de la ciudad, el tiempo parece tener otro ritmo, es como si trascurriera menos apresurado? El tiempo es natural, no nos pertenece y no podemos controlarlo, pero si estudiarlo y preverlo. Es por eso que el conocimiento/concepción que los pueblos indígenas poseen (aún) sobre el tiempo, no es simple (como desconocidamente se le ha calificado) sino que ha sido heredado y proviene de un amplio campo de estudio, investigación y documentación que los las abuelas y abuelos -los antiguos mayas- realizaron sobre la astronomía y el tiempo. El tiempo no significaba únicamente la ubicación de un momento, sino la posibilidad de prevenir o pronosticar el futuro. Grandes y generacionales trabajos de observación del cielo se realizaron y permitieron la creación de múltiples calendarios. La construcción de edificios y ciudades estaban también influidas por fenómenos astrales y la ciencia del tiempo les permitía ubicar en el futuro estos fenómenos que fueron documentados con precisión y arte en los manuscritos o códices. El Códice de Dresde por ejemplo, es una fuente extraordinaria de esto, sus páginas contienen datos sobre eclipses, representaciones de la vía láctea (Cocodrilo Cósmico), la importancia de Venus; denota el trabajo y la importancia por plasmar la historia, sus conocimientos, sus concepciones de la vida y el universo.
Pero entre todo esto tan maravilloso (quizá haya pensado usted), esta historia amplia, diversa y que no tiene nada que envidiar a otras culturas en el mundo (por decirlo de alguna forma) porque nuestros antepasados habían sido capaces, por ejemplo, de tener un sistema de numeración que «utilizó el cero y el valor posicional de los signos, desde más o menos mil años antes que los hindúes, los primeros en el Viejo Mundo en crear estos conceptos» (según el libro: Los Mayas su tiempo antiguo, UNAM, México 1996); ¿qué sucedió que sabemos muy poco (por no decir nada) de esta nuestra historia y que ni las escuelas ni las universidades nos permiten acceder o acercarnos a lo que nos pertenece? ¿la arqueología y la antropología guatemalteca seguirá negando que los autores de los códices son los ancestros de los pueblos mayas actuales? Y de la ciencia de la historia en Guatemala no hay mucho que decir (aunque sí mucho por cuestionarle) porque es declaradamente colonial, lo que contribuye a mantener el círculo vicioso del colonialismo y racismo.
Durante la colonia, toda esta ciencia y riqueza fue quemada, regalada (a extranjeros) o saqueada y ahora (lo poco que queda) en propiedad de otros países. Al desaparecer la prueba material de los pueblos o culturas indígenas intentaron exterminarnos (aunque no lo quieran aceptar) y no hubo una conciliación entre culturas (europea-nativa) sino una imposición en todos los ámbitos de la composición de la vida social de los indígenas que no asesinaron. Desde entonces o sea desde la muerte, se generaron mentiras (no hoy otra forma de definirlo) alrededor de la historia de los indígenas convirtiéndonos en la escala más baja del esquema social que habían creado, donde (incluso hasta la actualidad) se prefiere ser pobre que «indio».
Esa configuración colonial del «indio» como sucio, ignorante, atrasado, tonto, «sin gracia», hizo del tiempo una herramienta fundamental, porque mientras pasaron los años, a través de la violencia, la destrucción y la mentira, constituyeron una sociedad que aparentemente prefiere reconocer una historia europea aunque no la conozca primero, porque producto de esa colonia posee una pésima educación (en la que se «aprende» de memoria y se repiten fechas como loros) y segundo porque no han viajado y por lo tanto no han conocido esas tierras de donde dicen provenir, porque a efecto también de la colonia, hasta ahora, viajar para un guatemalteco de «clase media» (o sea pobre) a Europa con sus propios recursos económicos es algo casi imposible; pero es preferible esto que reconocernos como mestizos u originarios de estas tierras, ¿quién por cuenta propia (al menos que tenga serios problemas de autoestima) querrá aceptar que proviene de esa cultura atrasada? Al final de cuentas no somos completamente culpables de esto pero si tenemos una gran responsabilidad por cambiar estas erradas concepciones.
Para los pueblos también significa un compromiso grande por dar a conocer a las nuevas generaciones sobre el conocimiento de nuestras/nuestros ancestros, continuar investigando nuestra historia y no ser parte de la mercantilización del tiempo de los pueblos, que ha vendido una idea exotizada de los antiguos mayas mostrando una faceta falsa de esoterismo que satisface las demandas del mercado turístico pero no contribuye a que los pueblos avancemos con la reconstrucción de nuestra historia, lo cual permitiría a los otros pueblos como el mestizo, acercarse, conocer y por qué no, apasionarse con el amplio conocimiento y ciencias que los pueblos mayas poseemos y que son producto de miles de años. Quiero pensar que el principal rechazo hacia los pueblos mayas se ha generado por la ignorancia y que conociéndonos podremos avanzar del tiempo del racismo (actual) al tiempo del respeto entre los pueblos, los pueblos del mañana.
Sandra Xinico Batz (1986, Patzún, Chimaltenango) Antropóloga maya K’aqchikel, engasada con las letras, empecinada por la historia y obstinada en que se escuche nuestra voz, la voz de los pueblos.
¿A quién no le ha parecido por ejemplo, que fuera de la ciudad, el tiempo parece tener otro ritmo, es como si trascurriera menos apresurado?