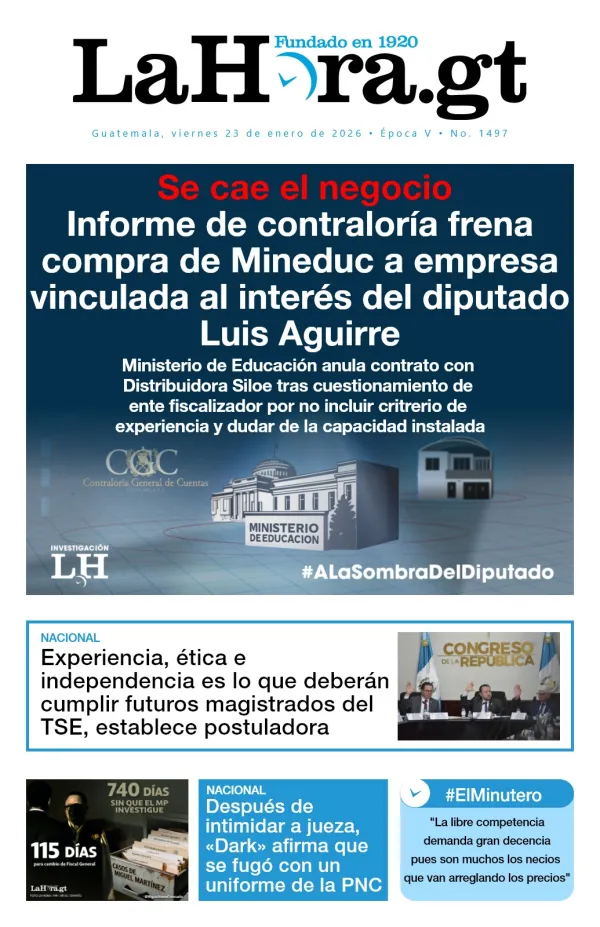Por Fernando Mollinedo C.
guatehistoria.com
Hacia 1832, la tribu lacandona se mantenía refractaria a la civilización, sin aceptar arreglos comerciales y menos someterse a las autoridades de la Federación centroamericana. Fue el 21 de abril de 1837 que el jefe lacandón Manché se sometió a la autoridad de Guatemala, desde entonces casi todos los lacandones tenían y/o tienen nombre de santos o anteponían al mismo la palabra San, como el caso del último miembro de la tribu, San José García. Uno de los pocos guatemaltecos que llegó hasta la zona lacandona fue el escritor Mario Monteforte Toledo y trajo consigo a algunos de ellos a la capital, posiblemente por primera vez en tiempos de Jorge Ubico, ya que en los salones de la feria de noviembre fueron «exhibidos» como el pueblo indígena.
 COSMOGONÍA Y RELIGIÓN
COSMOGONÍA Y RELIGIÓN
Al igual que el resto de las culturas mayenses, los lacandones practicaron el culto a las divinidades solares y lunares, estableciendo un ordenamiento jerárquico que desciende hasta los dioses secundarios. Tuvieron una concepción cíclica del tiempo; es decir, la creencia en eras sucesivas.
Su sistema religioso se basó (¿aún?) en los ciclos de la naturaleza, consideraron que en los tiempos míticos, los dioses supremos habitaron la tierra y que sus moradas eran los grandes centros arqueológicos asentados en la región, como son Palenque, Yaxchilán y probablemente Piedras Negras; se dice que después de crear el inframundo los dioses subieron al cielo, a excepción de algunas deidades intermedias y de todas las menores que tienen sus moradas en cuevas, montículos, lagos y ruinas menores, ubicadas también en la selva.
A partir de los años 1950 empezaron a penetrar misioneros protestantes norteamericanos en las comunidades lacandonas, los primeros en llegar fueron los presbiterianos quienes lograron convertir a algunos habitantes de Nahá y a casi todos los del sur. En la década de los setenta tocó al poblado de Metzabok (en el municipio de Ocosingo, Chiapas) ser blanco de la predicación del culto adventista; aquí también lograron su objetivo con una buena cantidad de sus habitantes lo que provocó que casi todos los lacandones convertidos hayan emigrado al poblado de Lacanha Chan Sayab.
La influencia del protestantismo (sincretismo) originó la desaparición de muchas prácticas rituales entre los conversos, aunque algunas de ellas sólo se han modificado ya que los lacandones han adaptado el discurso protestante a su propia cosmogonía. Entre los ritos colectivos propiciatorios se encuentra el ofrecimiento de las primicias agrícolas que se llevan a cabo entre agosto y septiembre y el de renovación de incensarios que se efectúa aproximadamente cada seis años.
ORGANIZACIÓN SOCIAL
El patrón de asentamiento tradicional entre los lacandones se caracterizó por núcleos de parientes que oscilan entre seis y 15 personas agrupadas en torno a un jefe de familia que usualmente era el hombre de más edad (gerontocracia) quien fungía como guía espiritual. Fue común la práctica de la poligamia y un hombre pudo llegar a tener de dos a cinco mujeres, lo cual era visto en la sociedad como un estatus o prestigio social (poliginia).
IDIOMA LACANDÓN
Algunos historiadores ubican el idioma lacandón proveniente de la familia maya – totonaco y otros lo sitúan como originario de las lenguas mayenses Jach’aan relacionada con el maya yucateco. Un idioma casi en extinción pues sus hablantes son un grupo aproximado de 800 personas.
EL ÚLTIMO LACANDÓN
El último varón de los Lacandones, San José García, sobreviviente de la tribu maya que descendía del segundo imperio del Petén fue trasladado en estado de suma gravedad desde Lacandón, -pequeño poblado fronterizo con México- al hospital de San Benito, Petén el 2 de agosto de 1964 donde agonizó y falleció. Los lacandones siguen viviendo en la selva de Chiapas y dejaron profundas huellas en el suelo guatemalteco, se temió que con su muerte quedara extinguida una vieja población, le sobrevivieron cuatro mujeres.
En el año 1964, según versión de la señora María Castellano Juárez, oriunda del caserío El Ceibo a la orilla del río San Pedro Mártir a escasos kilómetros de la frontera de Guatemala y el Estado mexicano de Tabasco, fue entrevistada y dijo que en 1943 cuando aún vivían en la comunidad de Texcoco, por El Repasto cerca de la Laguna Grande; usaban y usan el pelo largo y suelto, el vestido de ambos sexos era una camisa de algodón larga, sin mangas que ellos mismos fabricaban tanto hombres como mujeres, por lo que era difícil distinguir los sexos. Sin embargo las mujeres eran más bajitas y muy tímidas, miraban fijamente y con desconfianza a los ladinos; no conocían el valor del dinero occidental pues muchas personas se lo ofrecían pero ellos no se preocupaban en tomarlo.
En palabras del ex alcalde de La Libertad, Petén, ya no existen lacandones en ese municipio, pero se sabe de las visitas de los hach winik mexicanos. El profesor Rafael Kilkán Baños vecino y conocedor de las tradiciones de La Libertad, asevera que aún viven en casas de madera y palma, descendientes de los lacandones en las riberas del río San Pedro Mártir y aunque conservan algo de su vestuario y costumbres, han perdido mucho su identidad por los intercambios con las demás poblaciones de la zona.