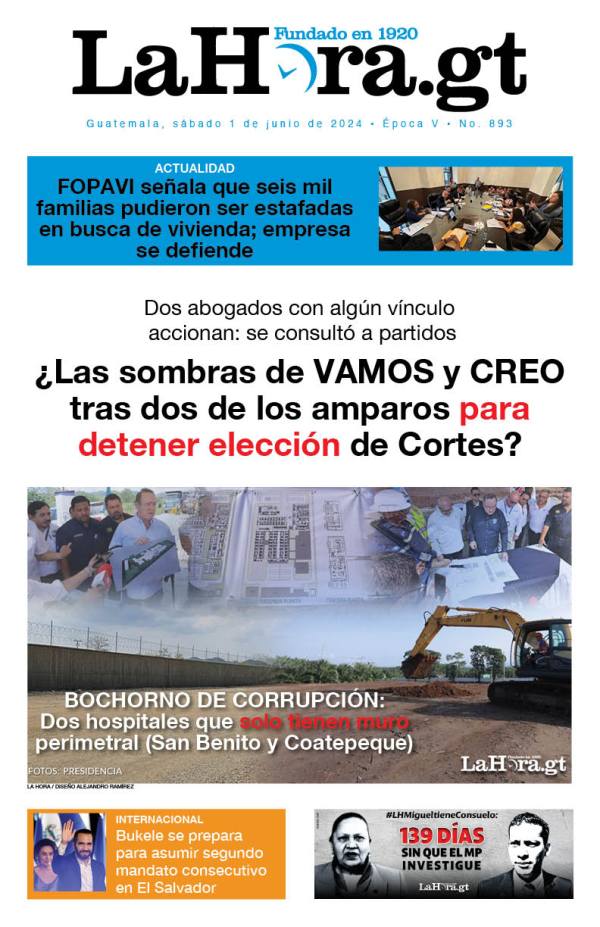Por Leonel Juracán
Hablar sobre el trabajo de Aníbal López es referirnos a una obra amplia y heterogénea que va de la figuración clásica al surrealismo y del minimalismo a la abstracción simbólica. Podemos decir que su obra presenta estas dos vertientes: por una parte, está la preocupación por la sociedad, sus conflictos y saberes; algo que plasma de manera figurativa mediante pintura, fotografía y video. Por otra, tenemos la abstracción, la creación y resignificación de símbolos para definir el mundo y darle un valor propio a la experiencia, valiéndose para ello del video, la instalación, happenings e intervenciones urbanas.
Ambas vertientes, que no llegan a fusionarse completamente, son reflejo de las rupturas históricas ocurridas en Guatemala, y en toda Latinoamérica desde mediados de la última centuria. Golpes de estado, persecuciones política, cientos de emigrados y desaparecidos que dejaron como resultado un escenario cultural asimétrico: el atraso cultural, el apego a las formas tradicionales de arte, y el discurso moralista como forma de defensa. Pero también el cuestionamiento que se genera al tomar distancia de los problemas inmediatos, la reflexión teórica de los valores y búsqueda de nuevos lenguajes. Propuestas formuladas por numerosos artistas en el exilio, que logran establecer un diálogo con formas de arte más globales, pero que pasan inadvertidas en su país de origen.
Aníbal López era un marginal en ambos sentidos. Su obra pictórica elaborada mediante técnicas tradicionales, como óleo, grabado y acuarela, procura establecer un diálogo íntimo con la sociedad guatemalteca. Sus retratos de cadáveres y hechos violentos publicados en los periódicos son una reflexión sobre los mecanismos psicológicos que conducen a la violencia, (“Muerte por amor”) convirtiéndose en una terapia de choque, pronto devenida en crítica hacia la moral. Su representación violenta del matrimonio en la obra “Recién Casados”, los fetos abortados en “El derecho de Nacer” exponen los lazos perversos que unen a la familia. Más tarde, sus pinceles se dirigen a la iglesia, como institución que la sustenta, y pinta a travestis convertidos en íconos religiosos en su serie “Sacro”. No se trata de una concesión al morbo colectivo, es una crítica provocadora, incómoda. Quienes mejor lo conocimos, comprenderíamos más tarde, que en estos cuadros el artista purgaba uno de sus traumas: La violencia intrafamiliar sufrida durante la primera infancia.
Esto le valió ser excluido de las galerías que buscaban propuestas más complacientes. Hecho que sin embargo, no evitó que ganara una de las primeras ediciones de “jóvenes creadores Bancafé”, en 1996.
Aníbal López como emigrante, no gozó de un exilio placentero, trabajó como obrero y debió vivir en carne propia la exclusión y ver de cerca el racismo en Estados Unidos, cuando salió por primera vez de Guatemala, en 1986. Por ello, otra de sus reflexiones lo conduce a denunciar las diferencias raciales. Pinta entonces cuerpos desollados, acotados por medidas, como una denuncia ante las diferencias impuestas en el campo laboral (Ladino Hardware). Más tarde cuestiona las identidades raciales contrapuestas mediante la política (Lacandón fotografiado por un Chol), la exclusión normalizada por cuestiones económicas (La Cena, Nos Veremos en la Cumbre) y las instituciones sociales que normalizan la violencia (30 de Junio). Aunque en éstas obras no se vale ya de los medios tradicionales, sino de la acción documentada mediante fotografía y video.
De ésta unidad, creada mediante la violencia, entre política y economía, se ocuparía gran parte de su obra posterior, piezas tales como “Guardia de seguridad”, “El Valor de las cosas”, “El préstamo”, o “500 cajas pasadas de contrabando” y “Arma de defensa personal”, se construyen mediante actos cuya simpleza desnuda la moral perversa que subyace a toda valoración económica. Obligando a la “gente proba” a ser auscultada abusivamente por la policía, comparando el valor de las palabras con el precio de los objetos, haciendo cómplices de un robo a los asistentes de una exposición, haciendo cómplice a la misma galería de un acto de contrabando.
Sus primeras exposiciones internacionales realizadas en México fueron fechadas según los años que separaban a América del encuentro con el mundo occidental. Y es que pese a que su obra fue lentamente conquistando exposiciones internacionales, en ciudades como Venecia, Ámsterdam y Nueva York, no gozaba de la misma difusión que se otorga a otros artistas del primer mundo.
El medio cultural guatemalteco tampoco le prestó mucha atención, concentrado como estaba en luchas sectarias, constreñido por el atraso cultural al que nos hemos referido. Habituados a formas de arte tradicionales, complacientes y decorativas. Muchos de sus contemporáneos adversarían (y adversan todavía) la falta de un rigor académico, perfección en la técnica, y hasta los que sí conocieron su trabajo, criticarían su actitud confrontativa. Aníbal López dominaba muy bien la técnica, afinaba cada una de sus acciones después de un largo estudio, y nunca fue amigo de aduladores y reuniones formales de coctel.
Poco a poco, su obra se fue alejando de la simple representación, y su atención se concentró en el mecanismo que permite la continuidad del sistema: El Lenguaje. Es así como a través de rótulos e intervenciones en el espacio público procura demostrar la falibilidad de los códigos semánticos, (Palabras Mal Escritaz, Significado, Se Vende, Se Alquila, etc.) demostrando así que no es la forma la que da valor al símbolo, sino la aceptación colectiva del mismo. Es de ésta manera, como la obra de A-1 53,167 traspone los límites de la cultura guatemalteca, convirtiéndose en un hostigamiento de la forma, cuestionando el papel de galerías, academias de arte y medios de comunicación cuando pretenden valorar el arte según definiciones heredadas (Mancha de 55 mil 000 puntos, Punto en Movimiento, Distancia entre dos Puntos, Línea). Aquí es donde su lucha con el concepto trasciende el territorio, se vuelve universal.
La obra de Aníbal López continuará ahí, invitándonos a preguntar más allá de los problemas inmediatos, previniéndonos contra las complacencias en el arte, obligándonos a buscar siempre nuevas perspectivas.
22 de septiembre de 2015.
 Aníbal López (A-1 53, 167). Nació el 13 de abril de 1964. Murió 26 de septiembre 2014. Su trabajo estuvo motivado por la reinterpretación o resemantización de ideas en sus distintos contextos y tiempos. Retomó los códigos para reutilizarlos de una manera que le permitían decir algo que no tenía un contenido directo, sino al contrario, hablaba a partir de la acción misma, con un hecho o hasta con una apropiación tradicional que le permitió mostrar otras lecturas de las ideas. Se interesó por trabajar en el espacio público donde los códigos y lenguajes son consumidos sin cuestionar lo que se asume que éstos significan.
Aníbal López (A-1 53, 167). Nació el 13 de abril de 1964. Murió 26 de septiembre 2014. Su trabajo estuvo motivado por la reinterpretación o resemantización de ideas en sus distintos contextos y tiempos. Retomó los códigos para reutilizarlos de una manera que le permitían decir algo que no tenía un contenido directo, sino al contrario, hablaba a partir de la acción misma, con un hecho o hasta con una apropiación tradicional que le permitió mostrar otras lecturas de las ideas. Se interesó por trabajar en el espacio público donde los códigos y lenguajes son consumidos sin cuestionar lo que se asume que éstos significan.