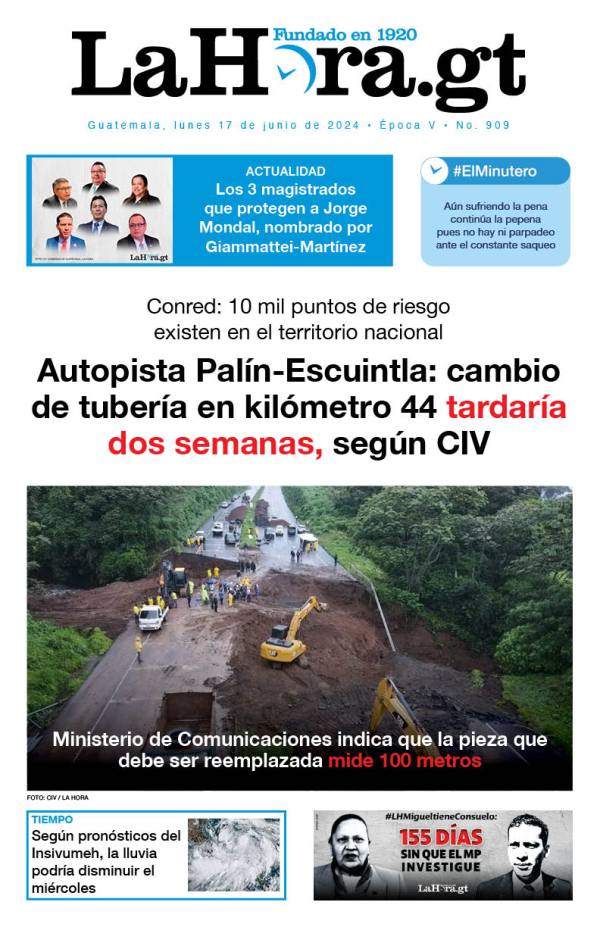Luis Fernández Molina
Resalté la importancia de los pilares fundamentales del derecho laboral. Destaca el principio de tutelaridad que es la vocación protectora del trabajador frente a la rapacidad y codicia de los empleadores conforme se incubó allá por mediados del siglo XIX. Para ser efectivamente protector tiene que ser imperativo, obligatorio (segundo principio), que no lo puedan evadir los empleadores. Que no quede en mera declaración de buenas intenciones. Pero las dosis que se inyectan de esos principios deben ser ponderados, no por incrementar la tutelaridad o la imperatividad se van a mejorar los derechos de los trabajadores. “No por mucho madrugar amanece más temprano” y, al decir de Nietszche: “El camino del infierno está tapizado de buenas intenciones.”
En su momento este impulso protector cumplió su cometido porque en aquellos años no era fácil condicionar a las empresas. Campeaba la libre contratación y la reacción popular o social estaba silenciada. Pero los tiempos han ido cambiando, todo evoluciona. Hoy día, el derecho laboral debe mantener el mismo instinto protector que le dio origen pero conforme los nuevos escenarios. Se debe tomar en cuenta un tercer principio, uno que se viene a adicionar y complementar aquellos dos ya citados. Este tercer principio es el de realismo. Por muy bien intencionado que esté el legislador laboral hay ciertos parámetros del mercado que debe tener muy presente para, precisamente, dar fiel cumplimiento a los fines supremos del bienestar de los trabajadores.
Viene al caso lo anterior para el análisis de la presente crisis. A nadie dejó de sorprender esta hecatombe que nos enfrenta a escenarios impensables, que no estaban previstos en la legislación ordinaria.
Al amparo del Estado de Calamidad el gobierno restringió la movilidad de las personas y ordenó el cierre de los centros de trabajo que no fueren imprescindibles. Obviamente los negocios cerrados no iban a generar ingresos. ¿Se pagarían salarios? ¿Cuál sería el estatuto de los contratos de trabajo? En los primeros días el gobierno insinuó que se debían aplicar normas impositivas (principios tutelar e imperativo): los empleadores debían seguir pagando los salarios. Después dijeron que fuera el IGSS quien corriera con esos pagos. Ninguna de esas dos posiciones era “realista.” Me explico. Si se obligara al pago de salarios los patronos sencillamente cierran sus negocios; algunos por quiebra “natural” (no generaban ningún ingreso) y otros como respuesta ante lo que consideran injusticia de obligar a pagar salarios. Por eso al principio se llegaron a acuerdos privados (típico del derecho civil); en las empresas hubo “acuerdos”, algunos espontáneos y otros algo forzados: vacaciones, suspensiones individuales totales (no salarios), laborar solo ciertos días, etc. Muchos empleadores pagaron voluntariamente todo el mes de marzo. Bien por ellos, el factor humano es muy importante.
Al principio pocas empresas se acogieron a la suspensión formal, esto es, que el Ministerio de Trabajo les “autorizara” la suspensión (hubo muchos rechazos). Cuando se anunció que el pago de Q. 75 diarios por 3 meses era para trabajadores cesados de empresas formalmente suspendidas, esto es, solo si tenían la referida autorización entonces aumentaron las peticiones de suspensión (valga la zanahoria) pero siempre muy pocas en proporción al número total.
El escenario es brutal y cruel para todos. Las empresas también están perdiendo. Algunas van a quebrar y no reabrirán en mucho tiempo (habrá menos empleos). Sugiero leer el artículo 20 del mismísimo código de trabajo; establece que las condiciones de trabajo se pueden modificar (por encima de los mínimos) de manera temporal cuando así lo justifique plenamente la situación económica de las empresas. Un poco de flexibilidad será necesaria para la reactivación económica.