Fernando Mollinedo C.
Hay que decir que no todo puede ser perfecto, y como es natural, lo tres movimientos revolucionarios en Guatemala tuvieron como resultado un conjunto de medidas que representaron fallos estructurales que no fueron considerados en esos momentos, pero que, mantienen a gran parte de la población en una condición de abandono, aislamiento, ignorancia, desatención gubernamental y sin casi nada de participación representativa en la administración pública.
¿Cuál fue la participación y beneficios de los indígenas en las causas, proceso y efectos de las revoluciones? Los tres grandes cambios sociales que marcaron la ruta política de Guatemala fueron:
1) LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA en 1821, la cual tuvo como consecuencia que la nacionalidad guatemalteca se la haya arrogado para sí el grupo de criollos y mestizos propietarios de los negocios de importación y exportación, transporte, terratenientes y ex empleados de la Corona española manteniendo de manera oficial el idioma español.
Corroborando lo anterior, y considerado como una afrenta social de la época, se dejó plasmada la discriminación directa hacia la población indígena mayoritaria del país en el artículo 1 del Acta de Independencia firmada el 15 de septiembre de 1821 el cual indica: “ 1º. Que siendo la independencia del gobierno Español, la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin prejuicio de los que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor Jefe Político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”

Según el “Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española con todas las vozes, frases, refranes y Locuciones usadas en España y las Américas Españolas” editado en 1872, es decir el lenguaje de la época, indica que la palabra pueblo es: “Cualquiera población, en un sentido general, sea ciudad, Villa o aldea. El conjunto de gente que habitan el lugar. La universalidad de los habitantes de un territorio. La parte más numerosa de un país, ciudad, etc. que la componen los trabajadores, los proletarios, y los hombres que no poseen más bienes de fortuna que lo que ganan con el sudor de su frente”.
Es decir que, las personas que promovieron la independencia pertenecieron a un estrato económico pudiente, social nobiliario, religioso y personas con profesión liberal quienes tuvieron muy bien entendido el significado de la palabra pueblo y en el acta plasmaron de manera clara, concisa y determinante la exclusión del pueblo como actor en la determinación de independizarse de España. Otra consideración es que dicho documento no es legal ni tiene validez jurídica puesto que no aparece en el acta la firma del notario que la autoriza, aparte que no tiene un orden correlativo la numeración de los puntos que consigna.
2) LA REVOLUCIÓN LIBERAL DE 1871 liderada por Miguel García Granados quien, por su parentesco inmediato y sus relaciones con la clase nobiliaria, no era el hombre destinado a encabezar una revolución democrática, sin embargo, su temperamento frío y sereno le sirvieron para ser reconocido como jefe de la oposición a los gobiernos de Rafael Carrera y Vicente Cerna.
La época colonial estuvo presente en la vida guatemalteca aun después del movimiento independista, es decir con muy pocas variantes y el principal medio de producción fue la tierra y la fuerza de trabajo fundamental la constituyó el campesinado mayoritariamente indígena; la sociedad se basaba en las relaciones de producción que incluyeron la esclavitud y la servidumbre que, aunque abolidas legalmente se siguieron utilizando pues resultaba conveniente a las clases dominantes.
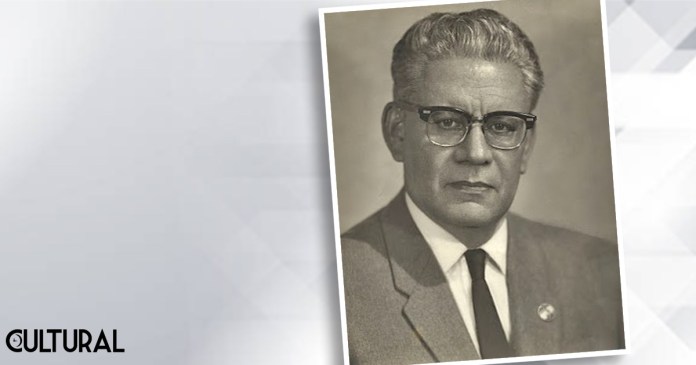
En su Proclama de fecha 8 de mayo de 1871 Miguel García Granados expuso el fundamento del movimiento revolucionario el cual en su parte medular dice: “… propongo el establecimiento de un gobierno cuya norma sea la justicia, que en vez de atropellar las garantías las acate y respete; que no gobierne según a su capricho e interés privado, simplemente que sea fiel ejecutor de las leyes, sumiso y jamás superior a ellas. Guatemala necesita una Asamblea que no sea como la presente, un conjunto, con pocas exepciones, de empleados subalternos del gobierno y de seres débiles y egoístas que no miran por el bien del país”.
Asimismo, en el Acta de Patzicía se consignó como punto principal la declaración de Miguel García Granados como presidente provisorio de Guatemala; y en la Constitución de 1879 llamada la Constitución Liberal fue reformada en ocho oportunidades, y en ninguna de ellas se abordó el problema de la mayoría de la población.
Por el contrario, se emitieron leyes específicas para distribuir grandes extensiones de terrenos baldíos y municipales a las familias allegadas a los gobernantes (por ejemplo, la familia Aparicio) y hacendados latifundistas, y en muy pocas ocasiones a los campesinos de la región occidental de Guatemala pues se suprimieron en gran parte las tierras comunales convirtiéndolas en propiedad privada.
En pocas palabras, el sector indígena no fue objeto de la atención del gobierno quedando al margen del supuesto desarrollo agrícola e industrial que promovieron los regímenes liberales, pero si los tomaron en cuenta como mano de obra abundante, obediente y barata.
3) LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1944. ANTECEDENTES: Al analizar el panorama social e histórico que tuvo como fundamento la idea de legitimar a todos los segmentos sociales ante la administración pública y la necesidad de ejecutar programas que incidieran en la población indígena y la educación sabemos que uno de los obstáculos estructurales fue el trabajo forzado del sector indígena en el campo que obstruyó los proyectos modernizadores que consolidaran la integración o asimilacionismo ladino de los indígenas en los diferentes rubros de la vida.
Aunque desde la primera Constitución del país de 1823 se abolió la esclavitud, antes de la revolución de 1944 los sistemas de trabajo rural eran apenas distinguidos de la servidumbre involuntaria, la tasa de analfabetos llegó al 95 por ciento en el sector indígena, el promedio de vida era de cincuenta años para los ladinos y cuarenta para los indígenas. Se creó para los indígenas un Decreto de Libertad y Ciudadanía, y otro, para la realización de trabajos forzados para la construcción de caminos y puentes, que obligó al indígena a cancelar de esa forma el pago de impuestos por no tener dinero.
Durante el gobierno de Jorge Ubico (13 años) su pertenencia a la oligarquía agraria no le permitió concebir un país que llegara a descansar algún día sobre otras bases que no fueran las de la oligarquía misma más, el impresionante atraso de la mentalidad de gran parte de la sociedad guatemalteca de aquellos años; ante todo de los terratenientes, política y económicamente dominantes, que en aquella época eran representativos de sistemas productivos arcaicos o por entonces ya arcaizados.
La población indígena estaba relegada de la educación, las pocas escuelas rurales se enfocaban en impartir una educación rudimentaria sobre idioma español, trabajos industriales y agrícolas. En junio de 1944. El sector estudiantil universitario dirigió un petitorio al presidente Jorge Ubico, entre las peticiones estaban: “…4) …dignificación del maestro; incorporación del indígena a la vida civilizada”.
En noviembre del mismo año, el Decreto 17 de la Junta de Gobierno ordenaba que la nueva Constitución incluya un Decálogo de los Principios Fundamentales de la Revolución, entre los que se incluían…reorganización del Ejército, autonomía municipal, reconocimiento de ciudadanía a la mujer preparada, pero nada sobre el pueblo indígena.

La revolución de octubre fue antecedida por un contexto de miseria, despojo y represión institucional instaurado por los gobiernos militares en su mayoría, lo cual no tuvo nada de extraordinario pues se ajustaba a las normas de conducta castrenses que eran habituales por ese entonces y lo fueron hasta mediados de los años mil novecientos cincuenta, pues se significaron como tiránicos cuyo objetivo principal fue cuidar y proteger los intereses de la oligarquía nacional y empresas extranjeras cuyos remanentes de la economía feudal en la primera mitad de los años mil novecientos constituyeron el detonante para que surgiera un movimiento social integrado por obreros urbanos, magisterio, comerciantes, estudiantes universitarios y militares que representó los intereses de los sectores urbanos.
¿Cuál fue la participación y beneficio de los indígenas guatemaltecos en el proceso y efectos de la revolución de 1944? ¿Fue solamente un acontecimiento más? Es cierto que la revolución trajo consigo entre otras la implementación de un nuevo sistema de gobierno, reformas estructurales, legislativas y sociales; la creación de nuevos partidos políticos, elección de autoridades locales, derecho al voto de la mujer, autonomía administrativa, nueva Constitución, seguridad social y Código de Trabajo.
La revolución de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro promulgó la primera Constitución capitalista la cual determinó que todo pago por venta de fuerza de trabajo debía realizarse con dinero; estableciendo en el Código de Trabajo los salarios mínimos para zonas rurales y urbanas. Indiscutiblemente trajo a la población una serie de cambios jurídicos y sociales en beneficio de la clase trabajadora, mujeres y población en general; es por demás decir que, hasta hoy dichos cambios siguen vigentes.
En el artículo 83 de la Constitución de la República dictada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1945 se declara: “…de utilidad e interés nacionales, el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas. A este efecto, pueden dictarse leyes, reglamentos y disposiciones especiales para los grupos indígenas, contemplando sus necesidades, condiciones, prácticas, usos y costumbres”.
Asimismo, el 21 de diciembre de 1949, por medio del Decreto Legislativo Número 712 el gobierno anunció la Ley de Arrendamiento Forzoso para obligar a los propietarios de fincas a arrendar parcelas por dos años más a aquellos campesinos que ya las hubieran arrendado en vista que, no obstante estar solventes, se les venía negando con fines de hostilización por parte de los grandes propietarios de la tierra, lo cual fue una medida avanzada en las condiciones para llegar a otra fase de la revolución.
Todas las propuestas políticas de los candidatos a presidentes de la República han sido retóricas, no se han cumplido durante los últimos sesenta años.
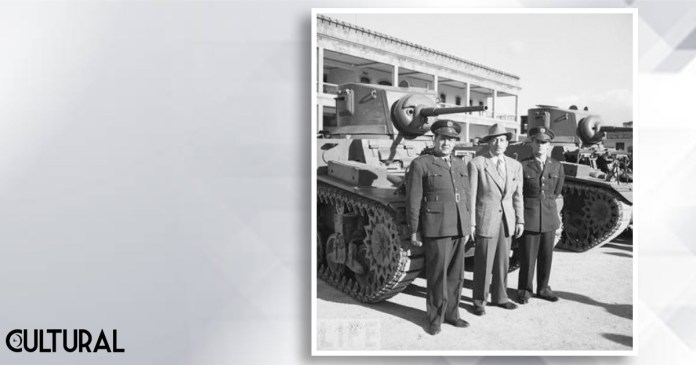
CONCLUSIÓN: 1) Las tres revoluciones tuvieron como elemento principal cambios que beneficiaron a los sectores de la población ladina, clase media urbana y obreros del país; 2) éstas representaron una renovación del orden institucional y jurídico, pero de que hayan sido beneficiosas para el sector mayoritario de la población que es el sector indígena, no es cierto, 3) hasta hoy la población indígena no ha tenido la atención directa a los problemas de fondo de su comunidad como es la tenencia de la tierra, salud y educación, 4) siguen viviendo en condiciones deplorables similares a las del pasado por la falta de presencia del Estado y sus entidades administrativas en lugares como caseríos, aldeas, pueblos, municipios y departamentos, 5) lo anterior originó un movimiento migratorio interno que formó los cordones de pobreza que existen en los asentamientos y barrancos alrededor de la ciudad capital.
BIBLIOGRAFÍA:
“Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española con todas las vozes, refranes y Locuciones usadas en España y las Américas Españolas” Imprenta y Librería Gaspar y Roig Editores, Madrid, 1872.”
Lainfiesta, Francisco. “Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Período de 20 años. Corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885”, Ministerio de Educación, Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1975.
PERIÓDICOS:
- LA HORA. 19 de octubre de 2002. SUPLEMENTO CULTURAL. Artículos:
Celso A. Lara Figueroa. “La revolución de 1944 y el estudio de la cultura guatemalteca”.
Álvarez, Orieta. “Antecedentes históricos del Proceso Revolucionario 1944-1954 en Guatemala”.
- SIGLO VEINTIUNO. Sección Opinión. Cupil López, Alfredo. “Los mayas, Ubico y la Revolución del ´44”. 30 de octubre de 1994.
PUBLICACIONES:
DIÁLOGO. Publicación bimestral de FLACSO-Guatemala. Director: Virgilio Reyes. Guatemala, octubre de 2014.
LEYES:
- LEY CONSTITUTIVA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887, 30 de agosto de 1897 y 12 de julio de 1903. Tipografía Nacional, Guatemala. 1912.
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en 11 de marzo de 1945. Tipografía Nacional, Guatemala, 1945.
e-grafia:
Guerra-Borges, Alfredo – “La revolución guatemalteca del 44 y sus genealogías” FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Guatemala,2004.
https://leyes.infile.com/index.php?id=182&id_publicacion=7537 consultada 04 de octubre de 2023.








