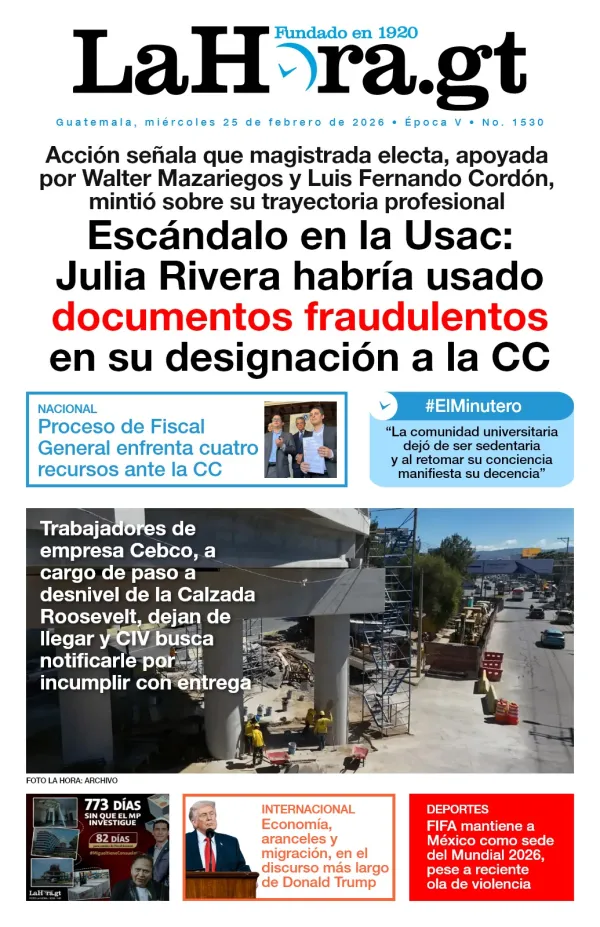JOSÉ MANUEL FAJARDO SALINAS
ACADÉMICO E INVESTIGADOR
Llegar a México no como turista casual, sino como residente temporal por un período de tres años, ha sido una experiencia sumamente grata por la multiforme cantidad y calidad de vivencias que se van sumando desde los momentos que preparan la llegada, hasta la propia estancia en ese país.
Uno de los primeros recuerdos que tengo al arribar al aeropuerto de la ciudad de México, es la primera parte de la frase que encabeza este artículo, que fue pronunciada por mis anfitriones como una sana advertencia, pero en la que no reparé demasiado al oírla. Fue hasta el día siguiente, luego de mi primer desayuno en el comedor universitario, cuando comprendí digestivamente a qué se refería la supuesta venganza, ya que si bien los chilaquiles que ordené –acompañados con dos sabrosos huevos al gusto, y aderezados con sendas salsas, roja y verde– estuvieron supremamente deliciosos, luego sufrí los calamitosos efectos de una inesperada indigestión. La cosa no pasó a más y luego de este breve efecto inicial, mi estómago se logró adaptar al detalle de encontrar algún toque de chile en la mayoría de los platillos de comida, tanto casera como en los puestos de comida popular.
La desadaptación natural a una dieta donde el chile y otros condimentos –que son la cosa más natural para el mexicano– sea sufrida por los recién llegados al país azteca, ha servido para cultivar la idea de que, de algún modo sobrenatural, el espíritu del último gobernante del imperio mexicano se pasea por los centros y locales de comida popular, y castiga con una descomposición intestinal a todo extranjero que quiere volver a asomarse por sus antiguos dominios. Hasta aquí el trasfondo cultural de esta frase, que da pie a la siguiente reflexión.
El filósofo mexicano Pablo Lazo, en su obra Crítica del multiculturalismo, resemantización de la multiculturalidad. Argumentación imaginaria sobre la diversidad cultural, habla de la necesidad que se tiene en esta época de globalización e intercambio cultural a todo nivel, de recrear espacios de interludio cultural donde las y los participantes puedan intercambiar las riquezas de sus raíces idiosincráticas y autodescubrirse como diferentes en sus modos y costumbres, pero a la vez, sumamente cercanos en la común humanidad.
Esta posibilidad de un diálogo en igualdad de condiciones, donde el mote de “extranjero” desaparezca en cuanto a carga peyorativa, y en su lugar simbolice una oportunidad de crecimiento intercultural, es el ideal sociopolítico del mundo que se nos avecina. ¿Por qué? Pues porque merced al rompimiento en distancia real y virtual por la vía de los medios de comunicación de masas, cada vez estamos más cercanos de lo que acostumbrábamos en pasadas décadas.
Ello obliga a incrementar la capacidad de acercarse y asumir al culturalmente diferente como un prójimo, no tanto porque esté simplemente al lado, sino porque se necesita aproximación a su presencia, para desarrollar en mutua compañía la feliz coincidencia de vivir una historia humana compartida. De no hacerlo así, no es difícil deducir que los procesos de modernización técnica simplemente aplicarán su lógica natural de favorecernos con muchas invenciones sorprendentes, pero fragmentarnos en lo humano, al no prestar atención al mundo relacional, y concentrarse solamente en lo rentable y económicamente productivo. En pocas palabras, se estrenará permanentemente el celular con las últimas actualizaciones, pero se empobrecerá lo recibido y lo transmitido por su mediación.
Y es aquí donde toma singular sentido la segunda parte de la frase del título: “…el gesto de Coco”, ya que como es sabido, la película con el sencillo título de Coco ha roto récords de taquilla en México, pues supo traer a la pantalla grande una imagen tierna y alegremente colorida del ser mexicano en una de sus tradiciones más peculiares como lo es el “Día de Muertos”.
Ahora bien, ¿quién produce y realiza esta producción cultural? Es una compañía estadounidense, que en el marco de este clima propagandístico de “levantamiento de muros” entre las dos naciones del Norte de América, propone una película con motivos mexicanos, y con ello lanza un gesto de enorme calidad intercultural, ya que, recurriendo a la máxima calidad en producción cinematográfica, exalta el valor de lo mexicano y a la vez, como puede constatarse en la propia trama del filme, conecta a las dos idiosincrasias norteñas en un valor común: la familia.
Precisamente es aquí el lugar donde Coco se transforma en algo más que una simple película, es en realidad la expresión, el gesto repito, de una mancomunidad en el Norte de América que aprecia la diferencia cultural como novedad de enriquecimiento mutuo, y por lo mismo, es subversiva en relación con las tentaciones de fraccionamiento y alejamiento entre dos culturas que además de compartir con Canadá toda la extensión del norte continental, vivencian en su mundo cultural de todos los días, valores que las hacen prójimas.
Ojalá que el gesto de Coco prevalezca sobre la venganza de Moctezuma, y sea el cultivo de la contemplación y regocijo en los valores compartidos por los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos, quien sostenga y protagonice el espíritu y ritmo de sus mutuas relaciones.