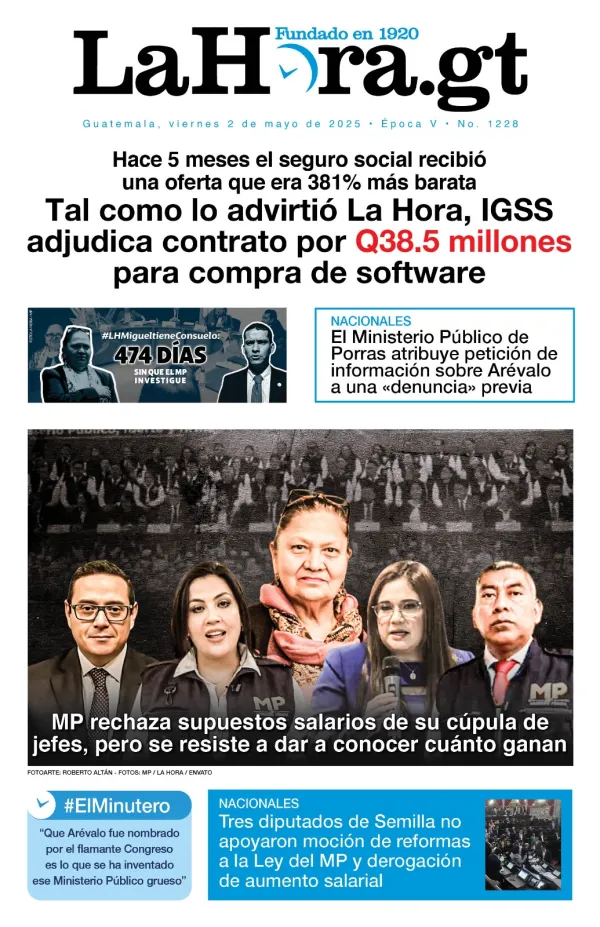Mauricio Chaulón Vélez
Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala
Las fiestas de fin de año en Guatemala constituyen uno de los dos ciclos amplios de celebraciones en la cultura popular de los pueblos del país. Sin restarle importancia y valor a otras festividades y sin pretender caer en absolutos, podemos decir que junto a la Semana Santa son las de tiempo más extendido de celebración y conmemoraciones, construyéndose una cohesión social que permite afianzar relaciones diversas. Ambas poseen bases religiosas cristianas, fundamentalmente del catolicismo, pero son eminentemente sincréticas en nuestro país. Todos los grupos étnicos les otorgan elementos y se dan, por lo tanto, características y manifestaciones comunes a nivel de todo el territorio nacional, pero podríamos afirmar que también poseen un carácter plurinacional en su rica diversidad. Así, aunque su origen sea religioso y tengan muchos ritos asociados a ello, también son no religiosas. En publicaciones anteriores del Suplemento Especial Cultural de Semana Santa de La Hora, me he referido a esto respecto a la Semana Santa guatemalteca. Ahora lo haré con las fiestas de fin de año, porque para el tema que define este artículo es importante abordarlo. La institucionalidad de la Iglesia determina el inicio y el final de fiestas, marcando sus propios tiempos. Pero la cultura popular hace también lo suyo en relación al tiempo, tomando algunas disposiciones eclesiales pero haciendo predominar su propia perspectiva como pueblo. Tanto el tiempo de Adviento como el de la Navidad son extraordinarios para la liturgia de la Iglesia católica y se determinan en su calendario con ritos específicos en los templos, los cuales se transfieren al espacio privado, o sea el de los hogares. La cultura popular toma varias de estas representaciones y enriquece sus significaciones, sumando otras prácticas que le dan sentido al contexto. Por ejemplo, para muchos sectores del pueblo, las fiestas de fin de año comienzan con la Quema del Diablo el 7 de diciembre. Sin duda, es la primera de las actividades decembrinas que llaman a la reunión de familiares y vecinos para realizarla en común y compartir. Comienza el ambiente de fiesta para continuarlo con el culto a la Inmaculada Concepción. Incluso, podríamos decir que para algunos grupos el principio de las fiestas es con el rezo de la novena a este dogma mariano el 30 de noviembre, coincidente con la semana del Primer Domingo de Adviento. Y aunque la Iglesia institucionalmente determina qué rituales son los que corresponden a cada día o celebración, la gente les da sentido con su vida y sus procesos sociales a través de las actividades comunitarias en el espacio público de la calle o en la compartición entre casa y casa, o sea afuera de los templos. Por eso es que el pueblo aumenta el jolgorio de los rezados de la Virgen de Concepción, de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de la Esperanza, conocida esta advocación también como Nuestra Señora de la O. Cohetillos, luces, toritos, colores, danzas y música alegre le otorgan el ropaje popular a los rezados, trascendiendo la norma de las letanías. Estas advocaciones, aunque no sean meramente navideñas, reconectan con la idea de la maternidad sin la cual no puede entenderse el nacimiento de Cristo, al mismo tiempo que es un concepto clave en las representaciones de familia en sociedades como las nuestras, sobre todo en el papel histórico fundamental de las mujeres como salvaguardas de la cultura y de la vida. Y no con esto quiero decir que solo se limita a las mujeres que son madres en las familias, sino a todas las que componen los grupos familiares. Las posadas abren la casa y reciben a la comunidad, recreándose y reforzándose el tejido social. Al mismo tiempo, al igual que la Nochebuena y la Navidad en sí, evocan la solidaridad y la unión entre la gente, haciendo llamados de paz, de memoria, de recuerdo, de esperanza y de utopía. El abrazo de la Navidad es uno de los más esperados en el año dentro de esos códigos de la cultura popular, entrelazado con las bebidas y comidas que son mestizajes, o con ese rezo a las doce para animarse entre el olor a pólvora y sonidos pirotécnicos a pedirle al Niño Dios y a la Sagrada Familia en el nacimiento mestizo porque se concrete esa esperanza. El año viejo se celebra también, aunque más se convierte en remembranza y pronto se pasa al Año Nuevo, otra vez por medio de las utopías que están representadas en múltiples esperanzas: trabajo, salud, economía, bienestar propio y familiar, cese de violencias, y ahora más que nunca que llegue a su fin la crisis sanitaria por la pandemia del Covid19. Quienes no están vuelven a estar, los muertos y los vivos, en esas doce y en esos abrazos de aquellas horas del 24 al 25 y del 31 de diciembre al 1º. de enero. Es momento de música hasta el amanecer si es posible. Es momento de pensar en la Novena del Niñito Jesús, con todos los villancicos populares hispanoamericanos, y aunque lo que manda la Iglesia es ir a misa el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero, la fiesta popular demanda que la fiesta continúe con sus novenas a Jesusito, las cuales llevan implícita la comida y el chocolate o el café, y por qué no, el ponche y los licores que se compraron para las navidades y la despedida del año. Y sigue el tiempo de las reuniones familiares y con amigos, tal y como se hicieron en los denominados convivios, previos a la Nochebuena y en la semana entre Navidad y Año Nuevo, solo que ahora con la torta de Reyes. Aunque en Guatemala la festividad de los Santos Reyes o de los Tres Reyes Magos quedó disminuida por múltiples razones, la torta sigue vigente, e incluso contiene el elemento del muñequito que es en realidad una representación del Niño Jesús, para que a quien le salga debe dar una fiesta de cierre del ciclo de estas festividades de fin de año el 2 de febrero, día de la Virgen de Candelaria, que evoca la presentación del Niño Jesús en el templo y la iluminación de esa nueva vida en el Mesías en brazos de su madre inmaculada, quien ya ha sido celebrada plenamente en todo diciembre como portadora de esa esperanza. Así, la institucionalidad de la Iglesia no es la única que determina los códigos para las festividades. Es el pueblo el que las construye, reconstruye y reconfigura desde sus representaciones sociales en su vida diaria. Hacia ellas y desde ellas enfoca las utopías dentro de una compleja realidad que todos los días presenta enormes dificultades. Incluso, en esas fiestas que continúan después del 25 de diciembre hasta el 2 de Candelaria se permite un robo: el del Niño Jesús, para que, al igual que sucede con quien obtenga el muñequito de la rosca de Reyes, quien sea el ladrón debe dar la fiesta al término de la Novena para así tener la razón de volverse a reunir esa comunidad que en la fiesta popular se reencuentra, ya que el devenir cotidiano nos separa cada vez más con los tiempos del capital. Sin embargo, el capital también empuja por imponer sus formas. Como en todo, pretende transformar en mercancía la espiritualidad propia del tiempo de fin de año y lo ha logrado. Tanto en lo religioso como

impuesto el consumo como uno de los elementos más característicos de la época, sobre todo expresado en el concepto de los regalos. Se utilizan todas las ideas y relaciones que provienen de la paz, de la solidaridad, del compartir, del dar, y se convierten en fetiches que enajenan al ser humano de su fiesta para convertirla en presión social y económica, así como en gastos o excesos. La fiesta muchas veces se traduce en violencias de todo tipo, contra otras personas o contra sí mismo, lo cual también es un proceso de rompimiento de la colectividad y de la enajenación, lo cual profundiza el individualismo a la par del ya reforzado en la búsqueda incesante de los regalos. No alcanza con el estreno del vestuario, como un símbolo de finalización del año y el inicio del otro, a través de la representación de esperanzas que es lo que contiene la Sagrada Familia en el pesebre o el simple término del ciclo natural, sino que debe ser el regalo más caro o el endeudamiento para excederse. Así, el capital comienza a anunciar la Navidad desde octubre a través de la publicidad y de los medios masivos de comunicación. La música y los símbolos inclinan a comprar y es por ello que los centros comerciales se abarrotan. Y si bien es cierto que eso permite recapitalización monetaria directa, no hay un equilibrio entre el gasto y la deuda, por lo que unos pocos ganan mucho y son muchos más quienes quedan endeudados. Es una de las consecuencias directas a la clase trabajadora que resulta alienada, como en muchas otras relaciones y otros momentos, de las fiestas. Y ahí existe una lucha por el mundo, aunque muchas veces sea difícil para las mayorías ver en dónde está la clave para no caer en la trampa de la alienación. Esa es la razón por la que muchas empresas ligadas
directamente a los grandes capitales de la clase dominante guatemalteca insisten en llevar a cabo grandes actividades masificadas, intentando hegemonizar el tiempo de las fiestas de fin de año, incluso convirtiendo sus espectáculos de luces pirotécnicas y árboles navideños en plazas como los actuales inicios de la «Navidad nacional», pasando por encima de los tiempos de la cultura popular y de la Iglesia misma. No cabe duda que estas fiestas constituyen, como lo dije al principio de este breve artículo, en uno de los ciclos festivos más importantes en el país. La esperanza, la utopía y las contradicciones del tiempo en las fiestas de fin de año en Guatemala se encuentran, tanto como expresiones de la cultura popular religiosa y no religiosa, como por la fuerza con que diversos intereses se mueven desde ellas, porque indiscutiblemente generan dinámicas sumamente amplias y profundas, y son, como todo, dialécticas.