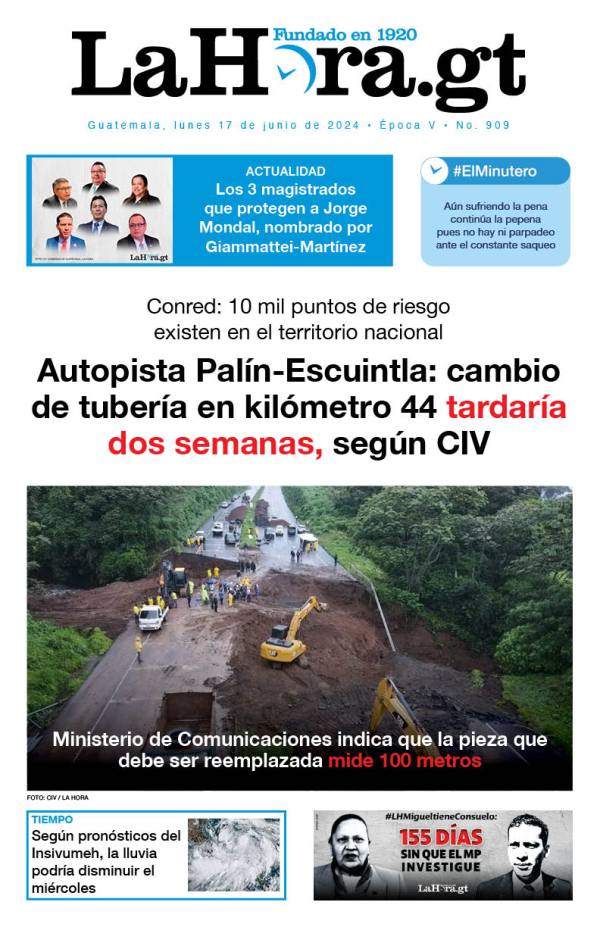José Manuel Fajardo Salinas
Académico e investigador UNAH
Pensar en los seres humanos como sujetos deseantes, y además reflexionar sobre la imitación como una forma de practicar este deseo, no suenan como grandes o misteriosos procesos psicológicos que en la historia del pensamiento no se hayan tematizado a fin de indagar sobre los modos peculiares de conducta humana. Sin embargo, profundizar en la mecánica del deseo humano y establecer una teoría que da cuenta de cómo este deseo tiende a ser mimético –y por esta ruta encaminado a la violencia– más allá de la propia consciencia, en una configuración aparentemente oculta, son elementos que sí resultan trascendentales por su sentido filosófico, ya que implican los modos de ser y estar en la realidad, donde la autoconciencia asume un papel destacado.
 Aprovechando dos ejemplos prestados de Sthéfane Vinolo, teórico que explora la Teoría mimética, misma que pretendo ilustrar en este artículo, se verá cómo esta explicación del deseo humano resulta bastante cercana a la vida ordinaria. Inició con el tema del marketing, que bajo cualquiera de sus más sutiles estrategias coincide en tratar de que alguien compre algo. Para alcanzar este objetivo no es nada raro ver o escuchar frases que incentivan en el comprador potencial su deseo de diferenciarse del resto del mundo, así se le invita a: “adquirir este perfume o fragancia, con el cual será inconfundible, se le reconocerá donde vaya”; “distinción con elegancia, la combinación perfecta de nuestra marca en una sola persona: Usted”; “no lo dude, sea Usted y siéntase bien, nuestro producto lo garantiza”, etc.
Aprovechando dos ejemplos prestados de Sthéfane Vinolo, teórico que explora la Teoría mimética, misma que pretendo ilustrar en este artículo, se verá cómo esta explicación del deseo humano resulta bastante cercana a la vida ordinaria. Inició con el tema del marketing, que bajo cualquiera de sus más sutiles estrategias coincide en tratar de que alguien compre algo. Para alcanzar este objetivo no es nada raro ver o escuchar frases que incentivan en el comprador potencial su deseo de diferenciarse del resto del mundo, así se le invita a: “adquirir este perfume o fragancia, con el cual será inconfundible, se le reconocerá donde vaya”; “distinción con elegancia, la combinación perfecta de nuestra marca en una sola persona: Usted”; “no lo dude, sea Usted y siéntase bien, nuestro producto lo garantiza”, etc.
Así, incentivando el afán de ser lo más parecido a sí mismo, entiéndase auténtica o auténtico, el comprador compra el producto con la ilusión de esta propuesta. ¿Dónde está la trampa? Pues que una propaganda lo suficientemente bien diseñada y orquestada hace morder el mismo cebo a muchos sujetos deseosos de lo mismo, y en el afán de distinguirse, todos acabarán comprando (o al menos deseando comprar el mismo artilugio). O sea, que en el procurar distinguirse, los sujetos alcanzados por el marketing acabarán actuando igual, lo que en otras palabras es una conducta mimética.
Ahora bien, se podría pensar que, si una persona es consciente de este mecanismo, podrá atajarlo y actuar de modo diferente. Sin embargo, y siguiendo con la lógica develada por la Teoría mimética, ello no será así, sino que, en palabras del teórico mencionado, habrá una “contraproductividad racional de la diferencia” ¿Cómo se entiende esto? Para aclararlo, recurro a Spinoza, filósofo que discurrió sobre el deseo humano y que advirtió el mecanismo que lo soporta.
Decía Spinoza que son tres cosas las que comúnmente los hombres consideran como el sumo bien: las riquezas, el honor y el placer. Por supuesto que Spinoza rechaza dichos elementos como el sumo bien, ya que en realidad son distractores. Sin embargo, al condenarlos, escribe un párrafo sumamente iluminador, a saber: “Finalmente, el honor es un gran estorbo, ya que, para alcanzarlo, tenemos que orientar nuestra vida conforme al criterio de los hombres, evitando lo que suelen evitar y buscando lo que suelen buscar.” (Tratado de la reforma del entendimiento, § 5, 79).
¿Qué perspicaz anotación marca el filósofo holandés en este escrito? Dice simplemente que la búsqueda de honores impulsa a ser mimético en el comportamiento, y por ello debe evitarse tal búsqueda. Ahora bien, si se analiza propiamente este afán de conseguir honores, ¿qué se está queriendo decir en el fondo? Buscar honores es equivalente a lo que se dijo antes, es desear ser reconocido como original, diferente del resto del mundo, sobresaliente. De tal modo, que, para lograr esta diferenciación pública, es necesario acoplarse al criterio del grupo, al modelo asumido por la sociedad como el más destacado, ya que es el grupo quien dicta el criterio de diferenciación como bien lo señala el párrafo transcrito.
Esta es la gran ironía de la vida humana, por querer aparecer como inigualable, el ser humano recae en la dependencia mimética. Ahora bien, esto lo hace no en la forma de una pulsión o instinto incontrolado, sino más bien de modo plenamente racional. Aquí es donde se puede explicitar el sentido de la categoría mencionada arriba: la “contraproductividad racional de la diferencia”.
Para ello, recurro al segundo ejemplo con el que Vinolo expresa la fortaleza de la cárcel mimética, ya que está basada en una razón mimética, y dice así: imagínese la o el lector como un académico recién graduado a nivel doctoral, y desea por supuesto ubicarse en un espacio laboral donde pueda seguir haciendo investigación, por ejemplo, una universidad prestigiosa; ¿qué toca hacer? Toca distinguirse, pues hay muchos otros doctores concluyendo su postgrado que también buscan lo mismo que Ud., así que empieza a escribir artículos en revistas científicas que aseguren indexación, a asistir a todos los Congresos donde pueda exponer sus trabajos, y a buscar movilidades académicas que ensanchen su hoja de vida… Es decir, ejecuta de modo consciente y libre lo que conforma el candado racional y mimético, ya que todas estas acciones son las mismas que el resto de sus competidores por la posición universitaria de prestigio…
La paradoja es tremenda, pero evidente: se hace lo mismo que todos los demás quieren hacer, y todo con la tentativa de diferenciarse. Y con esto se explica la frase entrecomillada, ya que hay una producción fáctica de acciones que son “contrarias” a la diferencia anhelada (se cae en mimesis), pero que se realizan de modo racional, pues todos coinciden plenamente en el deseo de ser diferentes.
Gracias a las ejemplificaciones presentadas, y a los razonamientos que los han acompañado, espero que la lectora o lector de estas líneas pueda tomar por su propio pie la posibilidad de ahondar en esta brecha de reflexión y sondear con lecturas más especializadas el decurso marcado por la Teoría mimética. Sin embargo, sería desconsiderado concluir sin mencionar al menos brevemente al teórico que ha dado forma a la intuición espinosista conformando una teoría respetable y muy fructífera especialmente para tratar temas de identidad. Me refiero a René Girard, que de un modo más bien casual, brindando unos seminarios de literatura moderna en Norteamérica, topó con una constante que expresó en su obra del año 1961: Mentira romántica y verdad novelesca.
El pensador francés observó que en obras tan variadas como El Quijote de Cervantes o En busca del tiempo perdido de Proust, había un fenómeno que se repetía de modo patente: los personajes no deseaban las cosas por sí mismos, sino por otro u otros. Es decir, los objetos de deseo no movían directamente a los personajes, sino que lo hacían a través de terceros. Así, ya sea desde el punto de vista del sujeto deseante, como del objeto deseado, siempre había un “tercer elemento”, que era en realidad el soporte oculto de las motivaciones para la acción. A esta forma triangular, se le conoce entonces como el “triángulo mimético”, ya que, para obtener el objeto deseado, el o los protagonistas de la narración luchaban entre sí ejecutando acciones semejantes por la consecución de su objetivo (inhabilitando al oponente o siendo más sagaces en su estrategia de lucha).
Se ve así a Don Quijote, imitando al personaje de ficción Amadís de Gaula, para ser tenido como el más grande y afamado caballero andante (búsqueda de honores como diría Spinoza); o si no, luchando contra el Caballero de los Espejos (que realmente era el bachiller Sansón Carrasco tratando de hacer retornar a Don Quijote a la lucidez), para demostrar que era el más fiero e imbatible caballero andante de la historia. Así, de un modo u otro, el deseo de diferenciación (por la ruta de la Orden de caballería), lleva al personaje principal a la acción imitativa (remedar al prototipo mencionado o a enfrentarse a otro par que busca lo mismo que él).
Partiendo de esta intuición de origen literario, Girard desarrolló más y más su teoría, y la llevó a muchos campos disciplinares, profundizando particularmente los orígenes de la violencia en las sociedades humanas. Espero que esta breve reseña del mundo de perspectivas que abre la Teoría mimética, sea una motivación para acercarse a ella y aprender a examinar los resortes del propio deseo y de la entrañable identidad compartida en nuestra común humanidad.
Presentación
 La mímesis parece uno de los rasgos definitorios del ser humano. Deseamos, a veces sin querer, imitar a los otros renunciando a nuestra individualidad. Es una especie de alienación por la cual vaciamos nuestra humanidad para llenarlo de contenido ajeno. La inclinación ocurre particularmente en la adolescencia, pero no es un fenómeno exclusivo de esa edad.
La mímesis parece uno de los rasgos definitorios del ser humano. Deseamos, a veces sin querer, imitar a los otros renunciando a nuestra individualidad. Es una especie de alienación por la cual vaciamos nuestra humanidad para llenarlo de contenido ajeno. La inclinación ocurre particularmente en la adolescencia, pero no es un fenómeno exclusivo de esa edad.
Quien más ha contribuido a explicar esa experiencia antropológica fue René Girard. Entre sus obras más conocidas y en las que desarrolla ampliamente esas ideas son “La violencia y lo sagrado”, “El chivo expiatorio”, “Veo a satán caer como el relámpago”, y más especialmente en “Literatura mímesis y Antropología”. El francés pone en evidencia cómo los seres humanos tenemos una suerte de naturaleza camaleónica por la que nos convertimos en lo que vemos según el contexto al que estamos expuestos.
José Manuel Fajardo de la mano del filósofo galo y de estudios más amplios del ecuatoriano Stéphane Vinolo, nos introduce en el tema advirtiendo su importancia en la conducta de las personas. Indica el riesgo de la adopción de una personalidad que nos conduzca a una vida inauténtica en detrimento del desarrollo de un carácter mucho más rico. Nuestro intelectual expresa la paradoja de ese comportamiento con las siguientes palabras:
“Esta es la grande ironía de la vida humana, por querer aparecer como inigualable, el ser humano recae en la dependencia mimética. Ahora bien, esto lo hace no en la forma de una pulsión o instinto incontrolado, sino más bien de modo plenamente racional. Aquí es donde se puede explicitar el sentido de la categoría mencionada arriba: la ‘contra-productividad racional de la diferencia’”.
Al desear que la lectura sea de su beneplácito, no queremos dejar de recomendarle las propuestas de Roberto Samayoa (Liberarse del modelo o vivir frustrado), Jorge Carrol (Juventud acumulada), Vicente Vásquez (La visita del demonio) y Miguel Flores (Ejecutantes, intérpretes y creadores). Sabemos que serán de su agrado y sus reflexiones y creaciones literarias, serán de provecho para su reflexión semanal. Hasta el próximo viernes.