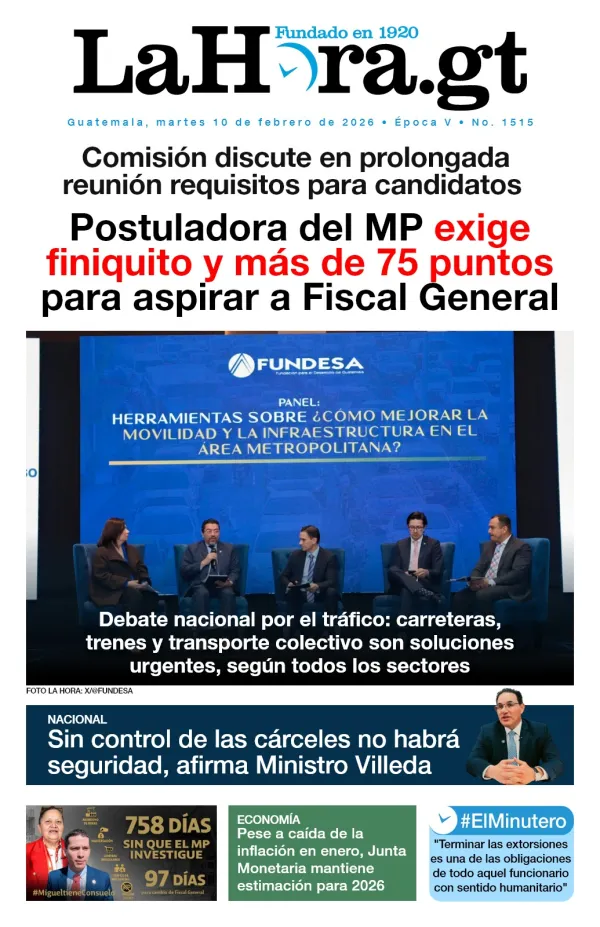Fernando Mollinedo C.
Historiador y Columnista Diario La Hora
Quienes escribieron sobre Guatemala, su Historia y desarrollo político social, estuvieron influenciados por su religión, formación profesional, estamento social y económico o experiencia de vida, lo cual se manifiesta cuando dieron credibilidad o justificación a diferentes actos y hechos de la vida que ocurrieron en determinado tiempo.
Tenemos una Historia de los vencedores, pero no una Historia de los vencidos; es decir que, conocemos un punto de vista histórico influido específicamente por la religión católica; sin embargo, la academia guatemalteca principió a investigar nuestro devenir histórico y ha dado a luz verdades que durante mucho tiempo fueron consideradas tabúes.
Escribir una Historia desde el punto de vista de los grupos dominantes que se asentaron en los centros urbanos, ya fue hecho; pero los actos que pudieran reflejar las diferentes conductas de los protagonistas y las respectivas consecuencias que afectaron a la mayoría de la población; no se ha escrito aún.
Los procesos del descubrimiento, conquista y colonización de las tierras americanas no fueron una empresa financiada por la Corona española, con sus ejércitos y recursos regulares; fueron los empresarios particulares con autorización de la Corona y por medio de contratos denominados en ese entonces Capitulaciones.
La conquista armada se realizó con ciento sesenta caballeros -porque vinieron en caballos- 130 ballesteros y escopeteros, 4 cañones, 300 indígenas mexicanos, tlaxcaltecos y cholulas quienes a su paso fueron bautizando los pueblos conquistados con nombres de origen mexicano. Los invasores europeos a su llegada al país despojaron a la población de sus tierras y encontraron casi noventa especies de cultivos, de los cuales más o menos unas setenta eran originarias y otras provenientes de Sur América; varios sistemas de labranza y su integración social organizada en señoríos o reinos.
El 27 de julio de 1524 en la región denominada Iximché, la tinamit de los Kakchiqueles, los españoles fundaron de manera provisional una Villa bajo la advocación del apóstol Santiago, la cual fue el primer asentamiento de la capital de Guatemala; el 22 de noviembre de 1527 la trasladaron al Valle de Bulbuxyà o Almolonga -donde estuvo San Miguel Escobar- al pie del Volcán Hunahpù (hoy de Agua) en el actual Departamento de Sacatepéquez, fue su primer asiento permanente con traza formal con categoría de ciudad, a la cual se le llamó en idioma náhuatl Guatemala. También fue nombrado el primer Obispo de Guatemala el sacerdote Francisco Marroquín.
La invasión fue un proceso prolongado y destructivo; según Eric Wolf (Pueblos y culturas de Mesoamérica, Ediciones Era, 1979) los invasores mataron a casi dos tercios de la población indígena existente entre 1524 y 1610. La conquista de la región de Tezulutlàn (la Vera Paz) estuvo terminada por el año 1545 y se desarrolló en dos etapas: 1) preparativos y 2) contactos; en la primera participó el fraile dominico Bartolomé de las Casas. El área de Petén fue dominada en el año 1697 y fue otorgada a los religiosos mercedarios para su evangelización.
La fundación de los poblados se consolidó por medio de la figura jurídica de Reducción a pueblos, la cual consistió en reunir a la población dispersa en las montañas y formar los centros urbanos, lo cual se hizo a partir de 1540; posteriormente, con las figuras del Repartimiento de tierras (la primera reforma agraria) y la Encomienda, por la cual se le atribuyó a una persona la autoridad sobre un grupo de indios con la característica de ser perpetua, se consolidó jurídicamente el poder de los invasores.
Las primeras órdenes religiosas que vinieron a evangelizar en el período de La Conquista e inicios de la Época Colonial fueron: 1) Franciscanos, 2) Dominicos, 3) Mercedarios, 4) Jesuitas -1582-, 5) Agustinos -1610- y 6) la Congregación de San Felipe de Neri -1664. Los primeros monasterios femeninos fueron: 1) el de las monjas Jerónimas de la Concepción -1578-, 2) el de Santa Catalina -1606-; 3) el de Santa Teresa -1667-, 4) el de Santa Clara -1700- y 5) el de Capuchinas -1725.
La nueva organización del orden colonial, la relación de explotación entre invasores e indígenas fue institucionalizada, tuvo su fundamento en el sometimiento violento y adoctrinamiento religioso a la población para aceptar la vida como un designio de Dios que debía aceptarse sin cuestionamiento o protesta alguna. La Iglesia fue el primer gran prestamista en Guatemala y un gran terrateniente importante, desempeñó una función social porque en ese entonces no existió la figura de los bancos. Hacia el año 1700 poseyó cinco de los ocho grandes trapiches, fue el brazo derecho de la clase dirigente y aportó ideológicamente su trabajo para realizar la pacificación de los indígenas.
El enriquecimiento económico de los religiosos se manifestó en las haciendas productoras de azúcar propiedad de los Dominicos, Jesuitas, Mercedarios y Agustinos en San Juan Amatitlán; Petapa y Palencia en el departamento de Guatemala; San Martín Jilotepeque en Chimaltenango y San Jerónimo en Baja Verapaz. La ganadería, maíz y trigo se desarrolló en Cerro Redondo y Llano Grande en Cubulco, Baja Verapaz; y en San Juan Bautista Chiché en el Quiché. Tal circunstancia obligó a los religiosos a importar esclavos negros, aunque la presencia histórica de población descendiente de africanos fue considerada como una curiosidad irrelevante para su cotidianidad, pues Guatemala dejó de percibir al Caribe como parte de su territorio y, por consiguiente, de su identidad.
Los viajes terrestres a larga distancia para transportar carga se hicieron en recuas de mulas y a caballo; las carretas de bueyes se usaron en las haciendas y periferia de centros urbanos. Es de hacer notar que la población indígena no utilizó a los burros y mulas como medios de transporte pues para ello utilizaron su espalda en la cual sostuvieron la carga con un mecapal.
Durante los años 1600 se definieron los trajes típicos para cada pueblo o comunidad, lo que permitió el control riguroso a la población, distinguir a simple vista el origen de sus usuarios, es decir, que se establecieron como uniformes para las poblaciones; siendo especial mención que hubo resistencia a adoptar formas de cultura española como el vestir.
En el territorio nacional se vivió el fenómeno de las dos repúblicas, la española y la indígena; los españoles concentrados en la capital y poblaciones cercanas, pues la ley no permitió que vivieran blancos en los pueblos de indios, salvo si fueron religiosos; de esa cuenta, se fundaron las Villas como centros de habitación de ladinos mestizos en las actuales Villa Nueva, Villa Canales, Salcajá, Sija, Esquipulas, Mixco y otros lugares.
El fenómeno del mestizaje entre españoles, criollos, mestizos, negros e indígenas cambió por completo el concepto de las dos repúblicas definidas; de acuerdo con el Concilio Mexicano III se consideró mestizo a los hijos de españoles con indígenas, eso definió nuevas clases y hubo otras denominaciones para quienes no era ni español ni indio.
Lo anterior dio como resultado que socialmente se considerara el nivel alto constituido por familias blancas ricas ubicadas en los centros urbanos integradas por comerciantes, mercaderes y grandes propietarios agrícolas quienes controlaban los Ayuntamientos (municipalidades) y a éstos se les sumaron los burócratas.
La capa media diversificada por disímiles profesiones y oficios, de hecho, se identificó como clase social, pues tuvo una identificación de grupo gremial, social y económico como tal, controladas y supeditadas a la autoridad del Ayuntamiento, sin embargo, hubo en esta clase algunos intelectuales con una educación mediana y alta. Es ilustrativo el ejemplo que, el mismo día de fundada la Villa de Santiago, su ayuntamiento dictara aranceles para los herreros y herradores.
La clase popular o baja fue la gran mayoría, que no tuvo oportunidades de acceso al poder económico y político, explotados, sin organización e ignorantes sin conciencia de su situación. Cada pueblo debió proporcionar por una semana, la cuarta parte de su fuerza laboral masculina de forma gratuita a las autoridades y órdenes religiosas.
El obligado proceso de aculturación, el exterminio demográfico y la destrucción del tejido social prehispánico fueron factores que produjeron un sincretismo religioso, social y económico, cuyos rasgos aún se observan algunas costumbres de la conducta social actual (las Cofradías). Los ladinos fueron básicamente el producto del mestizaje racial; el término también identificó a los indígenas que abandonaron sus comunidades y adoptaron costumbres occidentales
El grupo que dominó el espectro económico entre los españoles fue el de los comerciantes, pues ejercieron control sobre las importaciones y exportaciones; circunstancia que produjo enfrentamientos con los peninsulares recién llegados, a quienes consideraron advenedizos mientras que los españoles ejercían su derecho de ser descendientes de conquistadores y como élite ilustrada se organizaron en la Sociedad de Amigos del País.
Entraron en vigor leyes de registro de la tierra y de herencia de la propiedad; la legislación estatal extendió títulos de propiedad privada, legitimó la apropiación de bienes municipales, comunales y particulares de los indígenas para incorporarlos a grandes latifundios propiedad de la clase alta.
BIBLIOGRAFÍA:
JONAS, SUSANNE y DAVID TOBIS. “GUATEMALA: UNA HISTORIA INMEDIATA”. Editorial Siglo XXI, México, 1976.
LUJÁN MUÑOZ, JORGE. “BREVE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE GUATEMALA”. Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
FUNDACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO. “DICCIONARIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO DE GUATEMALA”.
ARENAS BIANCHI, CLARA y CHARLES R. HALE, GUSTAVO PALMA MURGA. ¿RACISMO EN GUATEMALA? Avancso, Guatemala, 2004.
SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO. “LOS GREMIOS DE ARTESANOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA (1524 – 1821)” Editorial Universitaria, Guatemala, 1962.
PRESENTACIÓN
Conocer la historia de Guatemala es vital, no solo para no reincidir en los errores, sino para redireccionar el tránsito y, libres de frustraciones y pérdidas de tiempo, avanzar por mejores senderos. Hasta ahora, según la propuesta de Fernando Mollinedo, sólo hemos conocido “la historia oficial”, esa que a menudo aparecen en los libros y textos escolares, narradas por los vencedores. Es necesario, afirma el historiador, conocer “la otra historia”, la narrada por quienes en su momento no pudieron contar lo que “realmente” sucedió en el país.
 Con ese propósito, Mollinedo presenta la primera entrega de esa historia alterna para consideración de nuestros lectores. Una aproximación, diríamos, crítica que ilumine esa historia olvidada, oculta o simplemente ignorada en beneficio de los más fuertes. Solo desde ese conocimiento es posible emprender de nueva cuenta el camino y tomar decisiones de beneficio colectivo.
Con ese propósito, Mollinedo presenta la primera entrega de esa historia alterna para consideración de nuestros lectores. Una aproximación, diríamos, crítica que ilumine esa historia olvidada, oculta o simplemente ignorada en beneficio de los más fuertes. Solo desde ese conocimiento es posible emprender de nueva cuenta el camino y tomar decisiones de beneficio colectivo.
El historiador lo dice así:
“Tenemos una Historia de los vencedores, pero no una Historia de los vencidos; es decir que, conocemos un punto de vista histórico influido específicamente por la religión católica; sin embargo, la academia guatemalteca principió a investigar nuestro devenir histórico y ha dado a luz verdades que durante mucho tiempo fueron consideradas tabúes”.
Aunque el esfuerzo de nuestro colaborador no es nuevo, reescribir la historia mediante el análisis de los hechos a la luz de otras perspectivas y hermenéuticas es de suyo importante y de gran valor para la génesis de la conciencia nacional. Su asimilación puede generar una dinámica de transformación social para el país.
Como es habitual, presentamos a usted otros artículos. En esta edición, las colaboraciones de Santos Alfredo García Domingo, Adolfo Mazariegos, Gustavo Bracamonte y Miguel Flores. Creemos que sus aportes avivan la discusión y son portadoras de ideas diferentes. Le deseamos un feliz fin de semana. Hasta la próxima.