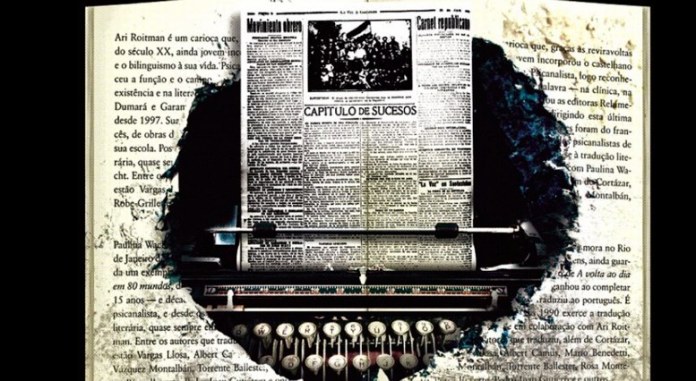Catalina Barrios y Barrios
Escritora e Investigadora
A partir de 1660 puede leerse una décima en el Sermón de fray Francisco de Quiñónez y Escovedo. De 1729 a 1731, La Gaceta, correspondiente a Guatemala publicó una loa (1730). En “El Puntero Apuntado con Apuntes Breves” del franciscano Juan de Dios del Cid se registra una décima (1746). En 1766 el padre Juan José Sacrameña de la Compañía de Jesús divulgó décimas, sonetos y octavas en la obra “Lágrimas de las dos Américas”. Más tarde, La Gaceta de Guatemala, en su tercera época (1797 – 1816), por medio de don Ignacio Beteta se solicitaba la colaboración de los literatos, pensando en formar una asociación. Uno de los lectores pedía la historia de la literatura guatemalteca.
En esta época se conocían décimas, octavas y epigramas. Algunas fábulas eran Esopo y Samaniego. No se entregan los nombres de los autores, los textos eran anónimos o con iniciales. Segalliú o S. Gilblas supuestamente eran de García Goyena. El seudónimo Le Cornes se cree que era de Simón Bergaño y Villegas. El único soneto con nombre fue de Manuel Zelaya. Don Basilio Porras entregó un soneto y una décima en La Gaceta extraordinaria del gobierno de Guatemala (1814). La Sociedad Económica de Guatemala publicaba sextillas (1815).
En general, la época colonial solamente contiene pequeños versos, sin mayor importancia.
Pasada la época colonial, en periódicos de la independencia (1820 -1821) “El Editor Constitucional” insiste en décimas, sonetos y epigramas con seudónimos. Las iniciales son P.M. (Pedro Molina) y G.G. (García Goyena). “El Genio de la Libertad” y “El Amigo de la Patria”, otra vez con décimas, odas y epitafios. Por primera vez, José del Valle escribe en prosa con el título de Palemón que es la descripción de un paisaje.
En La Gaceta del Gobierno Supremo de Guatemala se menciona a fray Matías de Córdoba por su método para enseñar a leer y escribir. Domingo Carrasco pensaba en un Método para escribir velozmente, acaso como inicio de taquigrafía.
En suma, el periodismo de la independencia no contiene literatura relevante.
A partir de 1824 surge el período de la Federación donde se preocupan por defender el idioma y evitar el uso excesivo de modismos. A los escritores se les solicitaban obras didácticas que promovieran el civismo. Siguen los versos en elegías, marchas o fábulas. Relatos morales, anónimos, eran titulados como cuentos. Otros textos eran descripciones de fiestas cívicas y versos iguales a los anteriores.
Entre el período de la Federación y el de La República (1840 -1846) surgen una época de transición. Se insiste en seudónimos. Solamente un soneto era de Francisco García Peláez. Se anuncia la poesía de José Batres Montúfar y la historia de domingo Juarros. La Revista (1846) informa de la muerte de Batres Montúfar (1809 -1844). Ya se menciona a José Milla y a Juan Diéguez.
En La República (1847 -1871) por medio de La Gaceta de Guatemala se da importancia a Antonio José de Irisarri. En 1861, el noticioso publica el poema “A mi hijo” de José Milla y hay referencias de Don Bonifacio. Además, en la Hoja de Avisos (1861) se divulgan los Cuadros de Costumbres.
En los periódicos posteriores a La República siguen mencionando a José Milla y se informa del fallecimiento de Rafael Carrera.
En el periodo de La Reforma (1871), época de Justo Rufino Barrios, se publica El Centroamericano y en él hay poemas de Francisco González Campo y Manuel Diéguez. En El Imparcial (1872) los sonetos son de R. Uriarte y R. Casanova. La Juventud (1873) se refiere a la novela de un joven guatemalteco y no dan el nombre. El Republicano (1873) en un folletín muestra la novela “Una Broma del Diablo”, sin firma.
En 1877, por medio de El Porvenir, se menciona a Eduardo Hall, Antonio Batres, Manuel Montúfar, Domingo Estrada, Rodulfo Figueroa, Manuel Valle, J.J. Palma, y a las escritoras Adela Chévez, Dolores Montenegro y Rafaela del Águila. La Sociedad Económica publica la novela “Valentín”, de Timoteo de Paz. La Prensa (1880), publica “A vuelo de pájaro” de Paulino y un folletín con poemas de Juan Diéguez y Fernando Cruz. Los periodistas se preocupaban por la garantía de la propiedad literaria, según congreso hispanoamericano. Capítulo aparte se merece El Diario de Centro América (1880).
JOSÉ BATRES MONTÚFAR
1809 – 1844
Cuento
Una vieja soltera se moría
y sin cesar pedía
al confesor que estaba cerca de ella
la palma y la corona de doncella;
y su afán era tanto
que era capaz de impacientar a un santo,
aunque no lo mostrase el padre cura,
hombre muy ponderable de dulzura.
Una de tantas veces, sin embargo,
que estaba repitiéndole el encargo
nuestra virgen anciana
por centésima vez en la mañana,
aburrido el pastor de aquella tema
a la vieja le dijo con gran flema:
“Mire, Tía Pascuala, que la cosa
es algo peligrosa,
pues si su doncellez no es verdadera,
y la van a enterrar de ésta manera
cubierta con insignias virginales,
el menor de sus males
será ir al infierno en cuerpo y alma
tan sólo por la culpa de la palma;
mírese bien en ello, madre mía,
y no le salga cara su porfía”.
“El Señor, le responde, me es testigo
que no reza conmigo
eso que usted acaba de decirme.
¡Si por algo no temo yo el morirme…!
Ello…en fin…es del todo…indiferente,
Pero…mejor será…porque la gente
no vea…vanidad en mi persona,
que me entierren sin palma ni corona”.
Yo pienso en ti
Yo pienso en ti, tú vives en mi mente
sola, fija, sin tregua, a toda hora,
aunque tal vez el rostro indiferente
no deje reflejar sobre mi frente
la llama que en silencio me devora.
En mi lóbrega y yerta fantasía
brilla tu imagen apacible y pura,
como el rayo de luz que el sol envía
a través de una bóveda sombría
al roto mármol de una sepultura.
Callado, inerte, en estupor profundo,
mi corazón se embarga y se enajena
y allá en su centro vibra moribundo
cuando entre el vano estrépito del mundo
la melodía de tu nombre suena.
Sin lucha, sin afán y sin lamento,
sin agitarme en ciego frenesí,
sin proferir un solo, un leve acento,
las largas horas de la noche cuento
¡y pienso en ti!
PRESENTACIÓN
La literatura guatemalteca ha transitado por diversos momentos en su largo desarrollo histórico. Conocer sus episodios para entenderlo es tarea a la que por años se ha dedicado la académica e investigadora, Catalina Barrios y Barrios. Por ello, presentamos a usted una muestra de un trabajo más amplio para estimular la lectura y provocar deseos de más conocimiento.
 Barrios y Barrios explora en este texto la “Literatura en el periodismo guatemalteco del siglo XIX”. Da una idea de los intereses de los exponentes de la literatura guatemalteca en esos años en que se funda el país y ofrece juicios de valor sobre la calidad de sus contribuciones. Sin duda es un artículo que llamará su atención por el horizonte histórico que aborda.
Barrios y Barrios explora en este texto la “Literatura en el periodismo guatemalteco del siglo XIX”. Da una idea de los intereses de los exponentes de la literatura guatemalteca en esos años en que se funda el país y ofrece juicios de valor sobre la calidad de sus contribuciones. Sin duda es un artículo que llamará su atención por el horizonte histórico que aborda.
El Suplemento presenta, además, en un nuevo aniversario del nacimiento de Miguel Ángel Asturias (hoy 19 de octubre), el estudio que el escritor Enán Moreno hace de la poesía del Premio Nobel de Literatura. Moreno elogia la calidad del vate, su genio creativo y la construcción de las imágenes en sus textos.
El artículo termina de la siguiente manera:
“Se puede concluir, entonces, que en la poesía de Miguel Ángel Asturias se advierten dos estilos: uno de corte occidental y otro de corte prehispánico (determinados, en cada caso, por el mundo poetizado) y que el poeta se muestra como un buen poeta en el primer estilo, pero lo es mejor en el segundo”.
Al recomendar las demás contribuciones, la de José Manuel Monterroso (sobre “Bohemian Rhapsody”, Gustavo Sánchez Zepeda (cuento “Las palabras”) y la infaltable crítica de arte de Miguel Flores, deseamos para usted que el tiempo dedicado a la reflexión sea del provecho de su desarrollo personal y bien de todos los que le rodean. Feliz fin de semana.