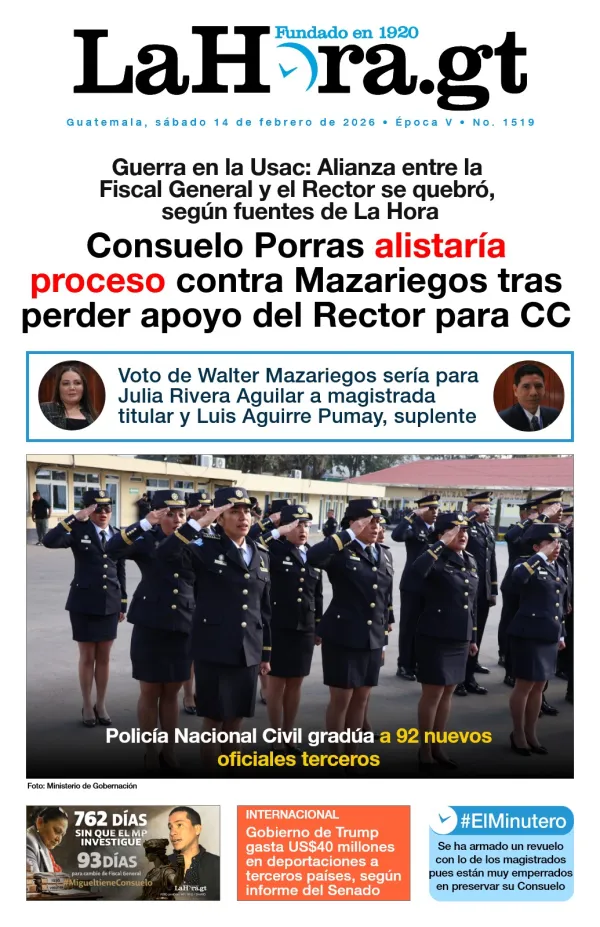Carlos R. M. Lara, FMM
Doctor en Teología Bíblica
Pontificia Universidad Urbaniana
El tema de la migración en general ha sido y sigue siendo un tema relevante al punto que se ha transformado en el pan nuestro de cada día, sobre todo, en los medios de comunicación, permitiéndonos una panorámica in real time con el uso de drones o realizando incursiones en vivo del drama de miles de personas en búsqueda de mejores oportunidades de vida, motivada por una infinidad de factores de toda índole aun cuando esto represente casi una misión suicida. No pretendo repetir datos estadísticos, causas o consecuencias de la migración, especialmente en el contexto latinoamericano. Para ello, basta acceder a los motores de búsqueda de internet, escribir, por ejemplo: migración en Latinoamérica 2018 y obtendremos una colosal cantidad de información al respecto (por ejemplo, en Google: 15 millones 200 mil resultados).
Nuestro análisis pretende proporcionar ciertas luces bíblicas del modo en que el Nuevo Testamento (NT) afronta la temática del “extranjero”, “forastero”, “extraño”, “emigrante”. Este ofrece, desde luego, menos material que el Antiguo Testamento (AT) sobre la relación con los extranjeros. Tal situación es en sí misma comprensible. El AT refleja la condición de un pueblo que tiene relaciones con personas que no son parte de ese pueblo y que define inclusive en términos legales dicho estatus; el NT presupone un contexto en el que convergen una serie de grupos emergentes con una visión religiosa propia, en realidades donde son minoritarios. No olvidemos que la Escritura presenta la realidad migratoria como un elemento común en la historia de la salvación, donde el mismo Pueblo de Dios es mostrado como un pueblo peregrino en constante movimiento.
Llama la atención el hecho de que el mismo Jesús se presenta como un xenos, es decir, “extranjero” y “emigrante”. Mateo muestra la infancia de Jesús y a la Sagrada Familia bajo una primera y cruenta experiencia de emigración forzosa (Mt 2,14-15). Lucas narra el nacimiento de Jesús fuera de la ciudad porque no había sitio para ellos en la posada (Lc 2,7). Sin embargo, habitó entre nosotros (Jn 1,11.14) y vivió como itinerante, recorriendo pueblos y aldeas (Lc 13,22; Mt 9,35). Ya resucitado, pero todavía extranjero y desconocido, en el camino de Emaús se apareció a dos de sus discípulos, quienes lo reconocieron solamente al partir el pan (Lc 24,35).
Su actividad pública fue un continuo peregrinar alrededor de las ciudades del lago de Galilea y, sobre todo, en torno a Cafarnaún, sin olvidarnos de sus viajes al norte, en Tiro y Sidón; al sur, hacia Galilea; al este, en la Decápolis, y, más allá del Jordán, en Perea. Tal experiencia, permite que Jesús ponga un acento considerable en la acogida y la fraternidad, identificándose con los más pequeños y convirtiendo al migrante en signo de acogida de su reino, al extremo que en la imagen descrita del juicio final se enfatice: fui extranjero (xenos) y me acogiste (Mt 25,35). No es la fe vacía, no son los pensamientos elevados, no son las buenas intenciones, o las obras de caridad mediatizadas. No basta la pena, la queja, el sentimiento, sino lo realmente hecho a estos hermanos sumergidos en un estado de vulnerabilidad dramático.
Luego, se produce la pregunta: ¿Cuándo te vimos extranjero (xenos) y te acogimos? (Mt 25,38), cuando lo hicisteis con uno de estos (extranjeros), mis hermanos más pequeños a mí me lo hicieron” (Mt 25,40). En el marco de la migración diríamos: alimentos a los refugiados, aquí y en el extranjero; agua a los migrantes que cruzan el desierto; una puerta de Iglesia abierta al extraño sin ningún lugar a donde ir; vestimenta para el migrante recién llegado al norte o el refugiado reasentado en su ciudad; atención médica para trabajadores migrantes, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo; visitas a prisiones a solicitantes de asilo e inmigrantes detenidos. Todas estas acciones son formas de practicar la hospitalidad inclusiva.
Otro de los elementos del mensaje de Jesús en relación con el trato de los extranjeros es el universalismo, es decir, un proyecto de Salvación “sin fronteras”. La llegada de un Reino para todos, sin excluidos, haciendo énfasis inclusive en los paganos y en los extranjeros. Esta característica deviene, por ejemplo, un componente esencial en los encuentros con personas catalogadas “outsiders” o “aliens”: a) El centurión romano, reconoce en Jesús una palabra llena de fuerza que puede quebrantar el poder de la enfermedad. Jesús se admira de la fe de este no judío: en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande (Mt 8, 5-13). Los nuevos y verdaderos hijos de Abraham vendrán de Oriente y Occidente.
Queda claro que, el acceso al reino tiene lugar gracias a la fe y la conversión y no por la simple pertenencia étnica (Mc 1,15), ni por el tipo de visa o procedencia; b) la mujer cananea, Jesús se retira hacia la región de Tiro y Sidón (Mt 15,21). En aquella región Jesús se encuentra a una mujer cananea cuya hija está endemoniada (Mt 15,28). La mujer grita: ¡Ten piedad de mí, Señor, ¡Hijo de David! La mujer sólo reclama de Jesús las migajas que caen de la mesa de los amos. No quiere quitar el pan de los hijos. La cananea no pretende quitar o usurpar a nadie sino aprovechar las sobras. Jesús se maravilla de su fe: grande es tu fe; que te suceda como deseas. Se deduce que, Jesús ante la cananea descubre que el sufrimiento humano no puede llevarnos a establecer una distinción entre judíos y no judíos. El sufrimiento humano es sufrimiento ya lo padezcan judíos o no judíos (emigrante o no, quien sale, entra o reside, etc).
El dolor de la mujer cananea es ocasión para que Jesús atraviese las fronteras de la fe y de la verdad ampliando así su visión de la actividad salvadora de Dios en el mundo; c) la samaritana, tanto Jesús como ella son extranjeros el uno para el otro. Un judío y una samaritana que se encontraran en una situación parecida seguramente se habrían ignorado o quizá se hubiesen enzarzado en una discusión sobre sus diferencias. Así parece situarse inicialmente la samaritana, desde el recelo ante el extranjero Jesús (Tú, judío; yo, samaritana). La samaritana se encuentra con un extranjero que le ayuda a encontrarse más a sí misma y a liberarse de fronteras y divisiones. Para Jesús no era necesario atravesar Samaría para regresar a Galilea, pero el Espíritu lo llevó a tomar el camino que conduce a Samaría. El Espíritu le empujo a atravesar la frontera y, en tierra extranjera proclama que ni el centro espiritual de los samaritanos ni el centro espiritual de los judíos tienen un significado permanente ante Dios. Ambos lugares son símbolos que no se pueden absolutizar o monopolizar la presencia de Dios (no existe un Dios para los emigrantes y otro para los no emigrantes).
En base a estos datos, la misión de Jesús trasciende las fronteras de Israel y la acción del Espíritu lo empujará para llevar la Buena Noticia a todos los rincones del mundo. El mismo Pablo, por ejemplo, dirá: Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre porque todos sois uno en Cristo (Gal 3,28; cf. Erga migrantes caritas Christi, la Caridad de Cristo hacia los Emigrantes 15-17.). Desde esta óptica, nuestra redención provendría curiosamente de alguien que vivió en carne propia la experiencia de un refugiado (en Egipto) y de un emigrante (en Palestina y fuera de Palestina).
Siguiendo con el análisis de Jesús a la luz del vocablo xenos, es preciso remarcar que, en el griego clásico dicho término comportaba una serie de matices, y se oponía a: polites (ciudadano del país); epichorios (habitante del país), y a endemos, (nativo de un país). En el NT se usa para indicar al “forastero” o “extranjero” (xenos Mt 25,35.43; xenon 25,38.44; xenois, 27,7). Incluso, los atenienses estaban interesados en Pablo porque predicaba dioses “extranjeros” (Hch 17,1, xenon daimonion). Los ciudadanos de Atenas y los “extranjeros” residentes en la ciudad no se interesaban sino en decir y “oír algo nuevo” (Hch 17,21).
Aquellos a quienes fue dirigida la Epístola a los hebreos no debían dejarse llevar por doctrinas “extrañas” (Heb 13,9). Pedro dice a sus amigos que no se sorprendan de las pruebas que les han sobrevenido, como si fueran cosas “extrañas” (1Pr 4,12). Juan distingue entre “hermanos” y “extranjeros” (3 Jn 1,5, xenous). Pero el pasaje que da al vocablo su tono y significado característicos se halla en la Carta a los hebreos, donde se dice que los patriarcas fueron “extranjeros” y “peregrinos” durante toda su vida (Heb 11,13). Desde esta óptica, se desprende la concepción de que el cristiano al igual que Jesucristo es también un xenos, es decir, un extranjero y peregrino en este mundo.
Dicha noción está profundamente arraigada en la literatura de la iglesia primitiva. Tertuliano escribió: El cristiano sabe que en la tierra tiene una peregrinación, pero también sabe que su dignidad está en los cielos (Apología, 1). Nada en este mundo es importante para nosotros, excepto partir de él lo más rápidamente posible (Apología, 41). El cristiano es un transeúnte entre cosas corruptibles (Carta a Diogneto, 6.18). No tenemos patria en la tierra (Clemente de Alejandría, Pedagogo 3.8.1). Somos peregrinos incapaces de vivir fuera de nuestra madre patria. Vamos procurando conseguir la forma que nos ayude a terminar con nuestras tristezas y a volver a nuestro país natal (Agustín, De la Doctrina Cristiana, 2.4).
Ciertamente, aunque los cristianos se reconocen extranjeros, peregrinos, exiliados, esto no significa que se divorcien del vivir ordinario, y se retiren a una vida de alejada y solitaria inutilidad e inactividad. Tertuliano escribe: Nosotros no somos como los indios brahmanes o gimnosofistas, retirados de la vida ordinaria. Vivimos con ustedes, gentiles, comiendo el mismo alimento, usando las mismas vestiduras, teniendo necesidad de las mismas cosas; y no somos infructuosos para los negocios de la república (Apología, 42). Al final, para el cristiano el mundo nunca puede ser un fin en sí ni una meta; el cristiano es siempre un viandante.
Por eso, la sentencia: fui extranjero (xenos) y me acogieron (Mt 25,35) unido a la pregunta: ¿Cuándo te vimos extranjero (xenos) y te acogimos? (Mt 25,38) Cuando lo hicisteis con uno de esos (extranjeros), mis hermanos más pequeños a mí me lo hicieron (Mt 25,40), se convierte en uno de los argumentos más convincentes para considerar la situación compleja en que viven muchos hermanos en la fe en países tildados de “cristianos”, con líderes políticos profesos cristianos practicantes y, sin embargo, haciendo caso omiso a una de las condiciones para participar del reino prometido por Cristo.
Estas palabras, traducidas al ámbito de la migración serían: alimentos a los refugiados, aquí y en el extranjero; agua a los migrantes que cruzan el desierto; una puerta de Iglesia abierta al extraño sin ningún lugar a donde ir; vestimenta para el migrante recién llegado al norte o el refugiado reasentado en su ciudad; atención médica para trabajadores migrantes, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo; visitas a prisiones a solicitantes de asilo e inmigrantes detenidos. Todas estas acciones son formas de practicar la hospitalidad inclusiva y, sobre todo, hacer vida el mandato de Cristo: fui extranjero (xenos) y me acogieron (Mt 25,35).
La condición de Jesús como xenos se agudiza al punto de que su muerte en la Cruz aconteció fuera de la ciudad, fuera de la Ley, fuera de la religión oficial. Con su mismo cuerpo roto en la cruz, taladró y derribó las murallas que mantenían a Israel encerrado en sí mismo, rompió sus muros, haciendo de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba (Ef 2,14). Y ahí en el monte Gólgota será, inclusive un centurión romano quien afirma su fe en Jesús: verdaderamente éste era Hijo de Dios (Mt. 27,54). Que su crucifixión haya sido fuera de las puertas (Heb 13,12) y cercano al basurero de la ciudad, dan muestra que, murió sin ningún tipo de derechos, como un refugiado, migrante, indocumentado, criminal.
En los Evangelios hay también elementos donde se rompe la exclusividad y se incluye a quien, en principio, parece que “no pertenece”. En otras palabras, son perceptibles ciertos símbolos que denotan una de las novedades del mensaje cristiano: un proyecto de salvación universal. Basta mencionar dos figuras al respecto:
a) el borde del camino y la posada, Jesús se refiere varias veces a personas samaritanas que sirven de modelos de fe (el leproso agradecido: Lc 17, 15-16; el buen samaritano: Lc 10, 29-37). Es curioso y cuestionador que Jesús proponga como modelo de comportamiento con el prójimo a un “extranjero” (vete y haz tú lo mismo). Frente al rodeo de los personajes religiosos, el samaritano tuvo compasión y cuidó de él (Lc 10,33-35). Lo propone provocativamente como ejemplo. Lo importante no es la teoría del maestro de la Ley (¿quién es mi prójimo?) sino la práctica del samaritano (¿quién se hizo prójimo?);
b) los cruces de caminos y el banquete, en Lc 14,15-24 y Mt 22,1-14 se describe la parábola de aquel banquete en el que los invitados iniciales se excusan de las maneras más variadas. El anfitrión manda a sus servidores, entonces, al salir a las calles y plazas e invitar a todo el que encuentren. Incluso más allá, a los caminos y cercados, a los que están más lejos. La participación de todos en el banquete es símbolo de la participación de todos en la salvación de Dios.
Conclusiones
El Nuevo Testamento se cierra con el Libro del Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos, en una situación de exilio. La historia bíblica que comenzó con la migración termina con la migración y el exilio, y continúa cuando el Dios migrante acompaña a todos y cada uno de los migrantes en su peregrinación de esperanza. Y se extiende hasta la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, en movimiento, que viene del cielo a la tierra.
La migración es frecuentemente relacionada con las fronteras entre Estados naciones, pero desde una perspectiva teológica, también está ligada con otro tipo de territorio. El discipulado cristiano, en cuanto situado en el contexto de la ciudadanía del reino en este mundo, está irrevocablemente basado en la ciudadanía y en un movimiento que se dirige a otro reino. El reino que proclamó Jesús es un reino de verdad y vida, de santidad y gracia, de justicia, amor y paz, que conduce a las personas a un terreno concreto de acción social y de una ética diferente1. El reino no está basado en un aspecto geográfico o político, sino en una iniciativa divina de apertura del corazón y compromiso relacional. El reino fomenta una visión diferente del mundo, donde muchos de los primeros son los últimos primeros (Mt 19,30; Mc 10,31; Mt 20,16; Lc 13,29-30). Jesús claramente enseñó que muchos de los valores y medidas que las personas emplean para medir a otras personas de este mundo serán invertidos en el mundo que viene; muchos de aquellos que son excluidos ahora, tendrán prioridad en el reino. A más de ello, este reino no es un territorio estático, sino un territorio que llama a las personas a la movilidad, haciendo de la Iglesia exiliados en la tierra, extraños en este mundo y transeúntes en tránsito a otro lugar2.
La fe cristiana y su comprensión de la migración reposa, en última instancia, no solamente en las vicisitudes de la política o en los intereses legítimos de las naciones-estados, sino en aquel que emigró del cielo a la tierra, quien, a través de su muerte y resurrección, pasó de la muerte a la vida. Pablo resalta cómo la muerte, al derrumbar la pared de la enemistad y la división y vuelve posibles nuevas oportunidades para la reconciliación, al tiempo que revela nuestras conexiones más profundas para ser una familia humana en su sentido más amplio (Ef 2,14). De la misma forma, cuando hay paredes impenetrables que persisten en el corazón humano, el seguimiento de Cristo es una invitación a “emigrar” con Él, del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad, de la injusticia a la justicia, de la muerte a la vida nueva.
Limitar la compasión a las fronteras de una nacionalidad, de una familia o incluso de uno mismo, es una migración que nos aleja de la reconciliación y nos direcciona a la desintegración3. Para tales personas, una teología de la migración nunca tendrá sentido, pues siempre será una noticia que viene de tierra extranjera. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, el verdadero extranjero no es aquel indocumentado políticamente, sino aquellos que se desconectan de tal forma de su prójimo necesitado, que ellos hablan sin ver en los ojos del extranjero un espejo en que se refleja la imagen de Cristo y la imagen de ellos mismos (Mt 25,31-46), que está llamando a vivir la solidaridad humana4.
————————————————————
1 Lumen Gentium, no. 36.
2 C. POHL, “Biblical Issues in Mission and Migration”, Missiology 31 no. 1 (Janeiro 2003): 3-15.
3 William P. FAY, “Catholic Social Teaching and the Undocumented”, disponible online en http:// www.clinidegaLorg.
4 Para las conclusiones se asumen los puntos presentados en: D. G. GROODY, “El Dios de la frontera: una teología de la migración y el camino Humano”, RIBLA 63 (2009) 89-90.
PRESENTACIÓN
La xenofobia es un fenómeno histórico acuciante para las sociedades de todos los tiempos. En una encuesta reciente entre los católicos italianos, por ejemplo, se afirma que las dos terceras partes de los entrevistados están a favor de las políticas xenofóbicas del ministro del interior Matteo Salvini. Situación que revela sin duda las contradicciones propias de una realidad compleja.
Desde la óptica de la doctrina cristiana, sin embargo, las cosas son bastante claras. Lo confirma nuestro colaborador, Doctor en Sagrada Escritura, Carlos Lara. Seguir a Jesús, indica el teólogo, es afirmar la fe en un migrante, un profeta que sufrió la exclusión y que pide también a sus seguidores, el amor a los forasteros.
 El mismo Papa Francisco ha hecho un llamado al mundo católico a denunciar las injusticias cometidas contra los migrantes en medio del “silencio cómplice” de muchos y ha lamentado el llanto de “miles de muertos” por falta de ayuda en el Mar Mediterráneo y otras latitudes.
El mismo Papa Francisco ha hecho un llamado al mundo católico a denunciar las injusticias cometidas contra los migrantes en medio del “silencio cómplice” de muchos y ha lamentado el llanto de “miles de muertos” por falta de ayuda en el Mar Mediterráneo y otras latitudes.
El Pontífice, atendiendo a la comprensión referida por nuestro biblista dice que “la tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado”.
Con la aproximación bíblica, presentamos a usted las colaboraciones de José Manuel Fajardo, Vicente Vásquez, Brenda Carol Morales y Miguel Flores. Fajardo y Flores ofrecen ensayos reflexivos en torno al trabajo de los artistas e intelectuales aludidos, exponiendo el valor de su obra y el impacto dentro del entorno en el que operan. Por su parte, Morales y Vásquez, se aproximan a la realidad desde lo estético, con vistas a desentrañar aspectos relevantes de la experiencia humana.
Deseamos a usted un feliz fin de semana y una lectura provechosa de nuestra edición. Hasta la próxima.