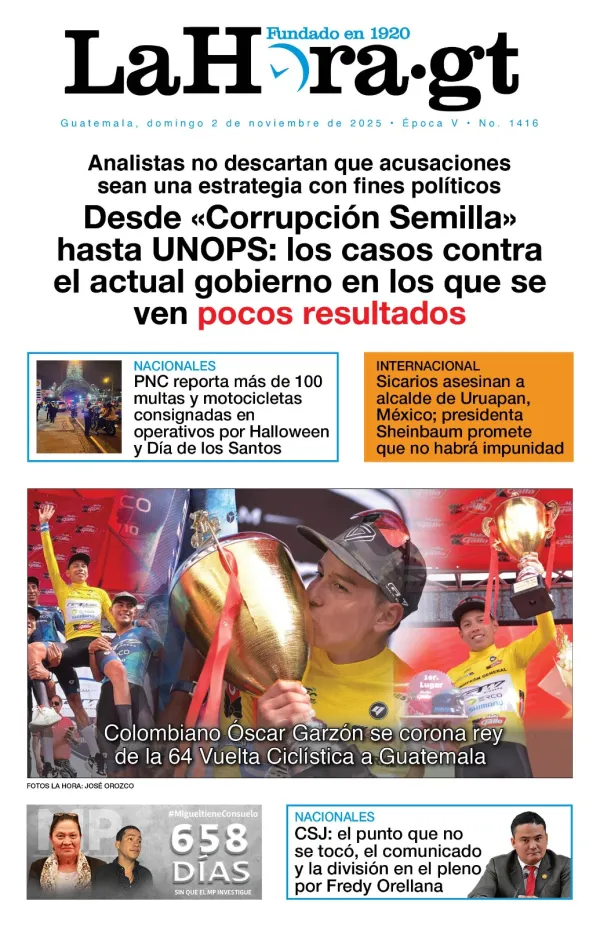Gustavo García Fong
Miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua –AGL– correspondiente de la Real Academia Española –RAE–
A manera de introducción
La historia de la filosofía política da cuenta de su interés en ocuparse por el análisis de innumerables problemas1. Entre esa temática se encuentra la reflexión respecto a los derechos de las personas frente al Estado y ante el resto de ciudadanos. Pueden mencionarse los aportes de los filósofos John Locke y John Stuart Mill como importantes referentes en esta discusión, sin perjuicio de otros, por supuesto, que han contribuido de manera original aportando sus ideas y valoraciones a dicho asunto.
 Otro tema relevante ha sido el de los límites que surgen entre los espacios públicos y privados, gracias a la influencia del pensamiento liberal. Uno de los temas que ha merecido la atención de muchos pensadores políticos es el de la exclusión y la inclusión, vale decir, el de las reglas del juego que permiten establecer quiénes están dentro y quiénes se encuentran fuera de las decisiones que se tomen en el ámbito político.
Otro tema relevante ha sido el de los límites que surgen entre los espacios públicos y privados, gracias a la influencia del pensamiento liberal. Uno de los temas que ha merecido la atención de muchos pensadores políticos es el de la exclusión y la inclusión, vale decir, el de las reglas del juego que permiten establecer quiénes están dentro y quiénes se encuentran fuera de las decisiones que se tomen en el ámbito político.
Sin embargo, ha crecido el interés de algunos filósofos por dedicar algunas reflexiones a la pobreza. Sin duda, a ello se debe la publicación a principios de la década de los setenta (1971 para ser precisos) de la Teoría de la justicia2 del filósofo estadounidense John Rawls, nacido en 1921 y fallecido en 2002.
A lo largo de su obra, Rawls pretendió mantener un diálogo permanente entre la tradición de la filosofía moral y la política moderna, discusión que le proveyó los elementos para conformar su propia teoría y presentar respuestas y propuestas en los grandes temas de la justicia social, la tensión entre lo correcto (right) y lo bueno y la justificación de los principios que persiguen regular las estructuras básicas de la sociedad.
Rawls situó en el centro de las reflexiones el problema de las distribuciones justas y la necesidad de hacer compatibles ciertos principios (que parecían no serlo) como la libertad y la igualdad. Lo anterior se ha dado en el marco de lo que se conoce como la “justicia distributiva”, destacando los dos aspectos de la misma: primero, en la discusión que se da en el seno de las teorías; y segundo, una aplicación pragmática en la medida en que dichas teorías contribuyen a diseñar políticas de combate a la pobreza. Además, la justicia distributiva se compone de varios elementos, a saber: la concepción de los sujetos que reciben los bienes y servicios, los objetos que se distribuyen y lo que se ha denominado el núcleo de la justicia distributiva, es decir, los criterios de distribución; o sea, la conclusión de aquella clásica expresión donde se definía a la justicia como “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”3 (la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno… “su derecho o lo que le corresponde”), de donde el meollo del asunto radica, precisamente, en definir la última parte de esta definición es decir, “su derecho o lo que le corresponde”.
Dos conceptos de pobreza
a) El punto de vista económico. Habitualmente, al hablar de pobreza se asume la misma en su acepción desde la perspectiva económica.
En 2011, el Instituto Nacional de Estadística –INE– realizó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011, donde especifica que, dentro del umbral de pobreza extrema, se incluye a todas las personas que durante el año viven con menos de Q4 mil 380 –cifra que era, en 2006, de Q3 mil 206, y en 2000, de Q1 mil 911.– En dicho informe estadístico se indica que el nivel de pobreza total dentro de la población guatemalteca, pasó de un 51 por ciento en 2006, a un 53.71 por ciento en 2011. Sin embargo, la pobreza extrema pasó de un 15.20 por ciento en 2006 a un 13.33 por ciento en 20114. De acuerdo a las últimas informaciones, las nuevas cifras de pobreza en el país estuvieron recientemente bajo elaboración, luego de que el INE finalizó la etapa de recopilación de datos para la ENCOVI 2014 y el documento que contiene la información se presentó en enero de 20165. Las cifras que presenta esta nueva encuesta, resultan ser poco favorables, pues lamentablemente Guatemala retrocedió en la búsqueda de la eliminación de la pobreza.
A Rawls se le deben temas como la necesidad de distribuir de manera justa, de contar con criterios de distribución y el ideal de aspirar a una sociedad “más ordenada y menos desigual”, ideas constantes en las discusiones de filosofía política, ética y filosofía de la economía. Según Rawls, una sociedad justa es no solo conveniente sino también racional. Se estima que no es posible argumentar sobre temas como los criterios de distribución, la igualdad, los derechos y las obligaciones del Estado respecto de los “menos favorecidos” sin tener en cuenta la obra de Rawls.
Dicho autor también se refiere a los “bienes primarios” y propone a los siguientes: las libertades básicas, la libertad de movimiento y de ocupación, los poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad, el ingreso y el bienestar, que caben en el concepto de pobreza desde la perspectiva económica, y las bases sociales del respeto a uno mismo, que conduce al tema que se desarrollará en breve, es decir, a la pobreza desde el punto de vista ético.
Para Rawls, los bienes primarios “son condiciones sociales de fondo y medios omnivalentes generalmente necesarios para formar y perseguir racionalmente una concepción del bien”6. También pueden conceptuarse como aquellas cosas que, supuestamente “toda persona racional desea, independientemente de que desee otras. Más allá de cuáles sean los planes racionales de los individuos, se asume que hay varias cosas de las que preferirían tener más que menos”7.
La concepción de Rawls respecto a la justicia, proviene de la idea de que para cimentar una sociedad adecuadamente ordenada, los individuos, en una situación de incertidumbre que ha denominado “velo de la ignorancia”, al actuar racionalmente, escogerían los siguientes principios o preceptos de justicia:
1. Cada persona tiene el mismo derecho al más amplio espectro de libertades iguales básicas, compatible con un espectro similar de libertades para todos.
2. Las desigualdades de tipo económico y social deben satisfacer dos condiciones: a) ser para el mayor beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad; b) estar adscritas a cargos y posiciones para todos, en condición de equitativa igualdad de oportunidades8.
b) El punto de vista ético. Como se indicó antes, ahora se abordará el tema de la pobreza desde la perspectiva de la ética.
La definición de bien primario referida a los valores morales que entran en juego cuando se habla de pobreza, es la siguiente:
“Las bases sociales del respeto de sí mismo son aquellos aspectos de las instituciones básicas que normalmente son esenciales para que los ciudadanos tengan un sentido vivo de su propio valor como personas morales y sean capaces de realizar sus intereses de orden supremo y promover sus fines con confianza en sí mismos”9. Lo anterior es matizado por Rawls con el siguiente argumento: “podemos definir el respeto propio (o la autoestimación10), en dos aspectos. En primer lugar, incluye el sentimiento en una persona de su propio valor, su firme convicción de que su concepción del bien, su proyecto de vida, vale la pena de ser llevado a cabo. Y, en segundo lugar, el respeto propio implica una confianza en la propia capacidad, en la medida en que ello depende del propio poder, de realizar las propias intenciones. Cuando creemos que nuestros proyectos son de poco valor no podemos proseguirlos con placer ni disfrutar de su ejecución. Atormentados por el fracaso y por la falta de confianza en nosotros mismos, tampoco podemos llevar adelante nuestros esfuerzos”11.
Es importante destacar aquí el tema del “respeto”. Dicho concepto en la filosofía, surge con las aportaciones del pensamiento de Kant. Dos ideas kantianas permiten un acercamiento al respeto que merecen todas las personas: el concepto de autonomía y el del trato a los individuos como fines y no como medios, que aparece en la segunda formulación del imperativo categórico12.
La propuesta kantiana implica el respeto a todas y a cada una de las personas independientemente de la utilidad social (aunque téngase en cuenta que a ésta no la excluye expresamente). El primer principio de justicia de Rawls que se fundamenta en las libertades y la idea de las restricciones morales de Robert Nozick13 demuestra la incompatibilidad de ciertos principios utilitaristas con la idea del respeto que se le debe a las personas porque deben ser tratadas como fines y no exclusivamente como medios.
Cuando las sociedades no ven y perciben a los individuos como seres humanos, se está ante una sociedad que humilla. Esto se traduce en que en su seno se manifiestan actitudes como las de los explotadores, las de los que tratan a los seres humanos como maquinaria, las de los individuos que estigmatizan a ciertas personas que “no encajan” en lo generalmente aceptado por el grupo dominante, por el color de la piel, por la etnia, por las preferencias sexuales, por el credo que profesan, etc.
Se puede concluir que la pobreza disminuye la posibilidad de los seres humanos de ejercer su racionalidad, su voluntad, de plantearse fines y de buscar los medios más apropiados para llevarlos a cabo.
Sucinta referencia a algunos casos de actualidad
En la actualidad, hoy y aquí, pueden destacarse algunas situaciones donde resulta razonablemente claro cómo la pobreza desde el punto de vista ético permite reflexionar en lo que, tanto John Rawls como otros pensadores, han considerado en relación con la autoestima, los criterios de distribución, una sociedad más ordenada y menos desigual, los bienes primarios y la justicia y cómo tales situaciones pueden incidir de manera directa en el incremento de la pobreza desde el punto de vista económico. Los ejemplos podrían ser muy numerosos y la lista de asuntos a analizar muy extensa. Sin embargo, a manera de ilustración, se enunciarán unos pocos casos.
1. En la esfera de lo público. Aquí puede incluirse la actual situación que se ha vivido en el país en el funcionamiento de los tres poderes del Estado, que constituyen la base de todo Estado republicano, democrático y de derecho. Respecto al poder ejecutivo y como ha sido del conocimiento de toda la sociedad, tanto nacional como internacional, hay un expresidente, una exvicepresidenta y sus respectivos secretarios privados, en prisión preventiva y sujetos a un proceso penal por la comisión de diversos delitos, en el caso conocido como La Línea. Otro caso de actualidad es el de los funcionarios públicos implicados en el asunto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–, también conocido como caso “IGSS-Pisa”, que ya ha cobrado la vida de guatemaltecos usuarios de ese servicio, donde con la motivación de realizar negocios fuera de la ley y así incrementar sus patrimonios, se afectó severamente a un importante grupo de pacientes. Existen también otros casos de similar envergadura.
2. En el tema del poder judicial, en la actualidad existen varios funcionarios de alta jerarquía sujetos a proceso penal por la comisión de varios delitos. Situación también inédita en la historia de ese organismo del Estado.
3. En el caso del Congreso de la Nación, existe una larga lista de diputados pendientes de que se resuelva su antejuicio y así poder ser investigados por la comisión de delitos.
Para concluir este apartado, la presencia en Guatemala de una Comisión de las Naciones Unidas para el combate a la impunidad resulta un hecho paradigmático (la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–). Representa una muestra evidente del fracaso de una sociedad para realizar una de las tareas fundamentales de un Estado democrático y de derecho, como es la administración de justicia pronta y cumplida, y el trabajo eficiente y eficaz de todas las instituciones que conforman el sector de la justicia y la seguridad de la nación. Uno de los últimos informes hecho público por la comisión, titulado El financiamiento de la política en Guatemala14, es un claro ejemplo de la debacle de la clase política en el país, situación que dificulta en gran medida que los ciudadanos, al momento de elegir a sus autoridades, puedan optar por proyectos políticos convincentes, respaldados por la honorabilidad, la experiencia y las altas competencias técnicas de los candidatos y sus equipos de trabajo.
4. En la esfera de lo privado. La Constitución Política de la República de Guatemala15 considera a la familia como la célula fundamental de la sociedad y el principal centro de formación en principios y valores. Hay que reconocer que las familias actuales distan mucho del concepto tradicional de familia, donde muchas de las generaciones pasadas crecieron y se formaron. Ello se ve reflejado en la conducta, actitudes y hábitos de buena parte de la infancia y adolescencia del presente.
La actualidad expone a la infancia y adolescencia del país a una serie de amenazas y riesgos que, posiblemente no se alcancen a identificar en toda su dimensión. Uno de ellos es el consumo ilegal de drogas o estupefacientes (se dejarán de lado los comentarios al consumo de otro tipo de estimulantes “legales”, como el caso del alcohol, por ejemplo).
Otro ejemplo, producto del resquebrajamiento de las familias es el que ha favorecido el ingreso de niños y adolescentes en los grupos conocidos como “maras” o pandillas juveniles, junto a otros muchos factores, dedicados a la comisión de diversos delitos, varios de ellos como parte del crimen organizado transnacional.
Los recientes acontecimientos muestran también que en los últimos escándalos de corrupción se ha establecido una importante red de empresarios implicados en sobornos y actos ilegales para favorecer sus propios intereses. Este y otros casos más, hacen pensar que, probablemente, lo que se vive es una cultura de la corrupción generalizada (no solo coyuntural, sino estructural), la cual es preciso comenzar a erradicar, pensando en las nuevas generaciones de ciudadanos.
Finalizan estas reflexiones con las palabras del escritor y poeta Federico García Lorca, cuando expresó: “El mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena, y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice ‘¡Oh, qué barca más linda se ve por el agua! Mire, mire usted, el lirio florece en la orilla’. Y el pobre reza: ‘Tengo hambre, no veo nada’. Natural. El día que el hambre desaparezca, va a (podría) producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la Gran Revolución”16.
——————————————————
1 Se siguen en este artículo algunas de las ideas planteadas en la obra La pobreza: un estudio filosófico, de Paulette Dieterlen. México: FCE y UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1ª. reimp. 2006.
2 John Rawls, A Theory of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1971. Hay traducción española: John Rawls, Teoría de la justicia (3ª. reimp). México: FCE, 2002.
3 Citada en Iglesias, Juan. Derecho Romano. Instituciones de derecho privado (6ª. Ed.). Barcelona: Ariel, 1979.
4 http://wikiguate.com.gt/pobreza-extrema/ accesible el 10.10.2015.
5 Véase: https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/02/03/bWC7f6t7aSbEI4wmuExoNR0oScpSHKyB.pdf accesible el 15.07.2017.
6 John Rawls,”Unidad social y bienes primarios”, en: Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia (Trad.: M. A. Rodilla). Madrid: Tecnos, 1986, pág. 197.
7 John Rawls, Teoría de la justicia, pág. 95.
8 John Rawls, “Unidad social y bienes primarios”, pág. 189.
9 John Rawls, “Unidad social y bienes primarios”, pág. 193.
10 Así en la traducción original. La palabra en español más apropiada es “autoestima”.
11 John Rawls, Teoría de la justicia, pág. 398.
12 Inmanuel Kant, La metafísica de las costumbres. Barcelona: Altaya, 1993.
13 Robert Nozick, Anarquía, Estado y utopía (Trad.: R. Tamayo). México: FCE, 1988, págs. 40-45.
14 Accesible el 12.10.2015, en: http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/informe_financiamiento_politicagt.pdf
15 Véase el Preámbulo y el Art. 47 de la Constitución.
16 Citado por Paulette Dieterlen, Op. cit., pág. 19. El paréntesis es nuestro.
PRESENTACIÓN
Sabemos que la pobreza no es fenómeno que se reduzca a estadísticas ni menos aún a abstracciones etéreas. Su esfera impide el desarrollo de los pueblos y en circunstancias extremas los condena a muerte debido a un sistema desigual con responsables concretos.
Sin embargo, al ser la pobreza un problema real, las disciplinas del conocimiento se orientan hacia ella, explicándola para alumbrar alternativas que superen los escenarios sociales injustos. Además, en el caso de la filosofía, su aproximación genera un análisis moral capaz de reconducir la conducta humana.
Proponemos a usted, en esa dirección, el artículo firmado por el profesor Gustavo García Fong, donde considera algunas líneas de pensamiento del filósofo estadounidense John Rawls. El texto expone someramente algunos conceptos como la idea de justicia, la comprensión de la esfera privada y pública y las consecuencias morales que supone la acción humana.
El Suplemento, asimismo, presenta la reseña de un libro de Ernesto Sábato, escrito por Ángel Elías. Las contribuciones de Adolfo Mazariegos (cuento) y Rómulo Mar (poesía). Y finalmente, como es tradición, con el texto de Miguel Flores, sobre el trabajo fotográfico del artista Eny Roland.
Que tenga una feliz lectura. Hasta la próxima.