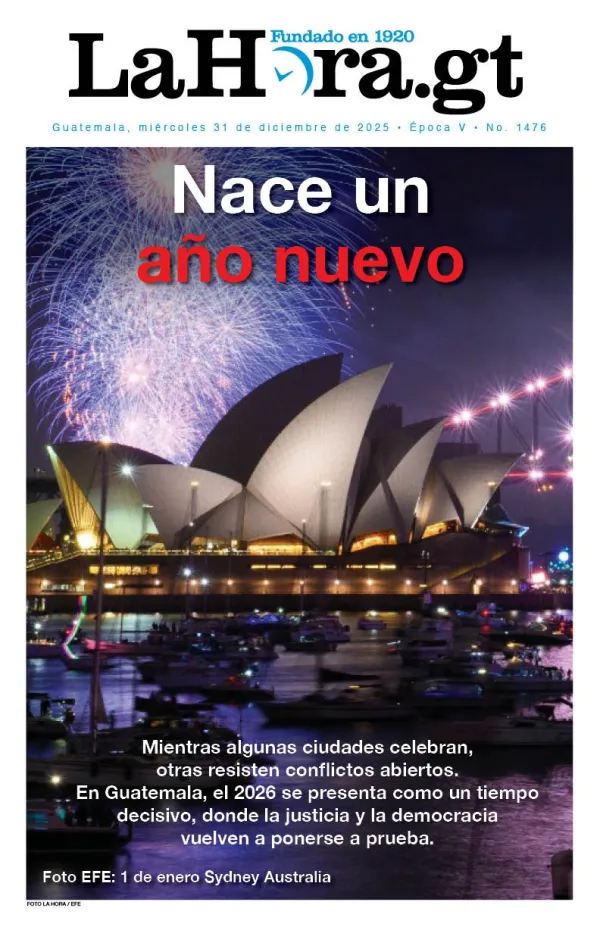Por Ángel Valdés
Continuando con el recorrido de las tradiciones guatemaltecas, ahora toca el turno a las posadas. Estas han ido cambiando con el tiempo y las actuales han sido modificadas a formas que para las épocas anteriores parecerían disparatadas.
Las posadas llegaron a Guatemala en el período colonial, como la mayoría de las tradiciones que se viven en la actualidad. Según cuentan fue el santo Hermano Pedro quien las fomentó en la actual Antigua Guatemala, con el fin de preparar a la gente para la Navidad. Antes solían empezar el 16 de diciembre (porque son una novena) y terminaban en Nochebuena; ahora desde el inicio de mes se ven circular por las calles en diversas formas: en la tradicional anda pequeña cargada por niñas y niños, o en el anda automovilística que atraviesa la ciudad de punta a punta incrementando considerablemente el ya de por sí caótico tráfico de esta metrópoli.
Anteriormente el desplazamiento de una posada se daba en el extrarradio del lugar donde se organizaba por barrios, colonias o calles, a cargo de un grupo de feligreses guiado por la rezadora del barrio, asesora espiritual encargada de acudir a las novenas celebradas en la comunidad: novenas de finados, de la Inmaculada, del Niño Dios, de Esquipulas, de Candelaria y/o de la santa o santo patrón del lugar. La rezadora era toda una institución, imprescindible en cualquier rezo que se preciara como tal. Aún perduran en nuestros recuerdos de infancia aquellas frases desgarradoras en las que se rezaba por las llagas de Jesucristo.
Pues bien, se armaba la posada en un anda pequeña, en el centro iba la Virgen María y San José con atuendos de viajeros, una cantimplora de jícara, un matatío con sus escasas pertenencias y otro con el bastimento del viaje. Previamente se había organizado las nueve casas que la recibirían, en algunos casos solo era buscar ocho hogares porque el último solía ser la iglesia. Esto se introdujo a mediados del Siglo XX y finales, porque anteriormente, y sobre todo durante la reforma liberal, estas prácticas de piedad popular estaban en manos de laicas y laicos, es decir, fuera del control de los curas.
El menú para ofrecer a quienes acompañan la posada puede variar, pero debe figurar más de algún alimento de temporada, suele ser el ponche la bebida más socorrida para estos menesteres. Porque gusta a toda la concurrencia. Hablar del ponche y sus recetas es casi similar al fiambre del primero de noviembre, en cada hogar está la receta auténtica, ningún ponche sabe mejor que el de la abuelita, receta considerada como la forma única de hacerlo.
Las niñas y los niños son el alma de la posada, por lo que a los adultos que participan se les ve como actores secundarios, una especie de compañía para dar solemnidad a la actividad, pero es la población infantil la que le pone la gracia, el encanto. Ellos se encargan de llevar las andas que por ello suelen ir “bailando” y con paso inseguro, nada uniforme, lo que pone en peligro al “misterio” que está siendo llevado en busca de una morada para pasar la noche. La musicalización también corre a cargo de las niñas y los niños que llevan la posada, se encargan de tocar las tortugas con el ese característico ritmo, así como los chinchines y los más bulliciosos, incluyen gorgoritos.
Y la pólvora, qué decir de ese elemento esencial en toda fiesta guatemalteca que se precie, costumbre que no debemos echar la culpa del todo a España sin pensar que los inventores e inductores de tales prácticas festivas son los chinos, que desde tiempos milenarios, crearon la pólvora para el esparcimiento en las celebraciones. No hay posada digna sin que vayan una serie de niños quemando cuetes sueltos, algunos morteros y en tiempos en que estaba permitido, canchinflines, la introducción de estos últimos provocaba la guerra correspondiente una vez era recibida la posada y tomado el refrigerio.
Seguramente a la amable lectora o lector se le vienen en estos momentos una serie de anécdotas al respecto. De aquellas noches frías –antes diciembre era más frío que ahora– saliendo bien tapado de casa y a medio camino ir sudando casi a chorros por estar corriendo, llevando la posada, tocando alguna tortuga de la orquesta infantil, quemando cuetes etc.
Como se trata de dos personas que van buscando donde dormir en su camino a Belén, porque resulta que estando ella en cinta, a Octavio Augusto se le ocurrió decretar un censo y todos tienen que ir al lugar en donde nacieron; María y José se tuvieron que ir a Belén y por eso el camino de andar de posada en posada hasta llegar a la localidad indicada, estaba oscuro, la iluminación de las posadas era proporcionada por los farolitos, los que eran elaborados con papel celofán de varios colores y en medio iba una vela que proporcionaba la luz artificial.
El recorrido era mínimo, bueno comparado con las de ahora que, como he dicho anteriormente, suelen ir sobre un automóvil y recorren largas distancias, no aplica a las costumbres antiguas. Pues bien, no obstante el trecho corto de la ruta, solía ser muy alegre. En algunas posadas la rezadora encabezaba la comitiva y era la que incoaba el villancico que se entonaría, de no ser así, alguna voluntaria tomaba su cargo. Entre sonidos de tortugas, chinchines, cantos y cuetes, el anda llegaba a su destino. Frente a las puertas, se organizaba quiénes iban adentro y quienes permanecían en la calle, se iniciaba así el ritual de pedir posada con la canción típica que era respondida de igual forma por dentro. En el grupo que quedara la rezadora, la entonación era mejor, en el que no, las voces calamitosas eran como presagio de las del purgatorio.
Reconocidos los peregrinos por parte de la dueña o dueño de la casa, abiertas las puertas y agradecidos por la llegada de tan altos personajes, la posada hace entrada al canto de “entren santos peeeeregrinos, peeeregrinos…” la comitiva se apodera de las sillas previamente instaladas para tal fin. Mientras tanto, afuera de la casa, una o dos sendas ametralladoras ambientan la alegría del hogar que recibe la posada, en algunos casos, serán bombas voladoras las que darán la bienvenida a la pareja viajera.
La casa estaba aderezada para la ocasión con hojas de pacaya, gusanos de pino y el suelo con pino despenicado, también podían verse cadenas de manzanillas, chichitas y en un lugar destacado, el nacimiento. La costumbre del nacimiento la introdujo San Francisco de Asís en el Siglo XIII, él solía hacerlo viviente, a estas tierras llegó en la forma que aún perdura, con figuritas de arcilla en las que destacaban pastoras, pastores, los reyes magos, más el aditivo local de ranchitos y el aserrín multicolor. Antes no era común el colocar el árbol de Navidad, de haberlo, solía ser un chirivisco pintado de plateado, en el que colgaba pelo de ángel, bombitas, bricho y luces multicolores.
Pero volviendo a la posada, se procede a rezar, las niñas y los niños deben ser silenciados en el acto, eso inquieta más a la tropa infantil, entre sus risas, ocurrencias y deseos de salir a correr, la rezadora toma la palabra y se encarga de llevar el rezo que corresponde al día de la novena. Solía ser una oración breve, algunas veces una lectura del pasaje del recorrido de María y José, un Padre nuestro, un Avemaría y un Gloria, nada más. En la actualidad, con ese proceso de neopentecostalización de las tradiciones católicas, la o el que conduce el rezo, que ya no se llama así, suele exponer sus ideas al respecto según lo que nace de su corazón, lo que puede extenderse más de lo común, en un tono tipo discurso de superación y concluir con la ahora palabrita de moda “bendiciones”. Antes todo era más sencillo, más auténtico, menos acartonado.
Se repartían las viandas, en algunos casos podía ser un tamal, de los de Navidad, un pirujo para acompañar y empujar, ponche para beber y un pan de manteca o bien un chequeador, aunque este último es de reciente ingreso en el gusto gastronómico de las festividades navideñas. Solía haber comida hasta para repetir, por lo que era usual que la dueña de la casa, enviara algún “taco” a los padres de las niñas y niños que no habían acudido por diversas circunstancias.
Durante el tiempo de la refacción que era casi como una cena, la infantil comitiva se divertía a lo grande con la pólvora. Un clásico de la época era colocar una bomba o un mortero dentro de la caparazón de una tortuga y que ésta volara por los aires. Casi siempre se llegaba a eso avanzada la novena y era el punto que marcaba el final de la posada de esa noche. El estruendo provocado, disolvía la concurrencia que salía en tromba a ver qué había sucedido, se amonestaba a los causantes de tal ruido y se daba por finalizada la actividad.
La noche estrellada y fría cubría a las y los que regresaban a su casa después de haber cumplido con la posada, al otro día habría que irla a traer para llevarla a otro hogar y así concluir la novena.
Las niñas y los niños son el alma de la posada, por lo que a los adultos que participan se les ve como actores secundarios, una especie de compañía para dar solemnidad a la actividad, pero es la población infantil la que le pone la gracia, el encanto.