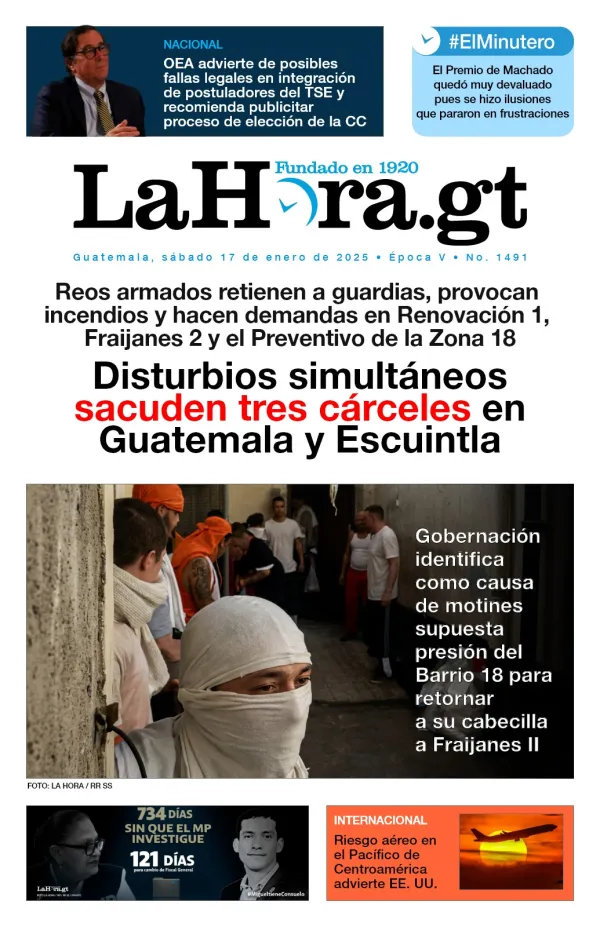Una colaboración de Silvia Trujillo | Esquisses
Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre se produjeron en la ciudad de Guatemala una serie de diálogos y debates titulada “Hagamos Memoria”, una convocatoria del Ministerio de Cultura y Deportes, el Centro Cultural de España, Caja Lúdica, Fundación Paiz para la Educación y la Cultura y Fundación Yax, entre otras, que apuntó a cuestionarse que ha pasado en los últimos años en torno a la vida cultural en el país. La conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, que el próximo 29 de diciembre cumplirán veinte años de haber sido suscritos, fueron el marco para hacer este balance.
 En ese escenario, el 30 de noviembre, Día del Periodista, fue la fecha elegida para analizar el devenir del periodismo cultural en el país, su situación actual y principales desafíos. Fueron ponentes Evelyn Blanck (Centro Civitas), Victoria Castañeda Ríos (Esquisses), Fidel Celada Alejos (independiente), Ingrid Roldán (independiente), Nelton Rivera (Prensa Comunitaria) y Mercedes Vaides (Siglo XXI) con la moderación de Lucía Escobar.
En ese escenario, el 30 de noviembre, Día del Periodista, fue la fecha elegida para analizar el devenir del periodismo cultural en el país, su situación actual y principales desafíos. Fueron ponentes Evelyn Blanck (Centro Civitas), Victoria Castañeda Ríos (Esquisses), Fidel Celada Alejos (independiente), Ingrid Roldán (independiente), Nelton Rivera (Prensa Comunitaria) y Mercedes Vaides (Siglo XXI) con la moderación de Lucía Escobar.
Sin duda el panorama cultural ha cambiado, la agenda de eventos es mucho más amplia que hace veinte años; el contexto político es diferente y, también lo es, el escenario mediático. Pero no fue sólo eso lo que concitó el debate, sino que, las inquietudes estuvieron puestas alrededor de qué enfoques se deben asumir para dar a conocer la diversidad del país, cuáles son los diálogos interculturales necesarios y qué rol le compete al Estado en cuanto a la promoción cultural.
¿Periodismo cultural? ¿Y eso qué es?
Ésta fue una de las preguntas que respondió Ingrid Roldán cuando escribió el Manual de periodismo cultural, la cual se retomó en el evento aludido. En el texto escrito en 2015, la periodista explicó que más allá de la visión escueta que prevalece en la mayoría de medios, de tratarlo como material de relleno, de farándula o de ocio, este tipo de periodismo conlleva no sólo los temas de agenda en “teatro, danza, literatura, música, artes visuales, cine, arqueología, historia, tradiciones, gastronomía, artesanías, la valiosa tradición textil, festivales, bienales, instituciones culturales, museos, etcétera (…) también puede –y debe– tratar aspectos de crítica social, de corrupción, de poco apoyo estatal, de saqueo arqueológico, tráfico de bienes culturales, plagio, etc.”
Por eso, a la hora de responder sobre la existencia o no, de este tipo de periodismo en el país, hubo que hacer algunas aclaraciones. Evelyn Blanck, partiendo de entenderlo desde una acepción amplia, cuestionó lo que se presenta a las audiencias como tal y argumentó que sería importante que desde las coberturas se lograra retratar la diversidad cultural que conforma a Guatemala. En lugar de eso, afirmó, lo que los medios ofrecen es información escueta sobre ciertos eventos de la agenda cultural.
El resto de panelistas confluyó en afirmar que sí existe este ejercicio, aunque su desarrollo y cobertura es limitada y falta crítica especializada. Al respecto, se señaló que apenas se reportan algunos acontecimientos de la oferta cultural capitalina, mientras que lo que sucede más allá de estas fronteras, rara vez forma parte de los contenidos de los medios masivos. En ese sentido, Nelton Rivera hizo énfasis en las dificultades que implica permear la agenda de los medios corporativos, con los acontecimientos de la vida comunitaria, es decir, con la cultura que se produce en la vida diaria donde en el propio devenir se forjan formas de entender el mundo, lo cual fue respaldado por Mercedes Vaides, quien explicó que “lo cultural es más extenso de lo que se concibe en los medios como tal, cada población define qué es lo que entienden por lo cultural y eso depende de rasgos identitarios, historia, contexto. Precisamente a eso es a lo que debe apelar el periodismo cultural, a tomar en cuenta esas cuestiones que son únicas en cada población y en cada grupo”.
La falta de especialización sumado a una especie de inmanencia en la cobertura, genera grandes vacíos de contenido, por ejemplo, ¿por qué no se reporta sobre el ejercicio político que hay alrededor del derecho a la cultura?, ¿por qué no se encuentran piezas sobre el genocidio y sus efectos en el ámbito cultural en el país?, ¿por qué rara vez se debate desde las páginas de los periódicos o desde los estudios televisivos sobre el rol que le compete al Estado en la observancia del derecho a la cultura?, ¿por qué la ciudadanía conoce poco sobre los grupos culturales que están surgiendo? ¿y sobre los efectos que generan estos nuevos colectivos en la sociedad?
Otra de las preguntas que hace falta responder es ¿Cuál es la propuesta que los medios de comunicación tienen para aportar a la transformación social? Mucho pueden hacer si profundizan en la comunicación intercultural, con ello permitirían desde el periodismo cultural, dar a conocer las distintas cosmogonías y como se pueden establecer puentes de comunicación entre unas y otras.
Se desprende de lo expresado que al periodismo cultural guatemalteco no sólo le hace falta mayor relevancia, tanto en medios corporativos como en alternativos, sino y fundamentalmente, el impulso de nuevos enfoques, así como visiones más pertinentes y equitativas que permitan entretejer la justicia, la historia y la memoria, recuperar testimonios y visiones de mundo que han sido invisibilizados en el marco del etnocentrismo imperante. Para ello hay que dejar de correr tras la cobertura de los eventos que se proponen y comenzar a gestar una agenda propia, propositiva más que reactiva.
Un dilema que aún no tiene respuesta ¿Qué va a suceder con el periodismo cultural cuando hay reducción y crisis?
Hubo coincidencia en señalar que han sido los medios digitales los que han contribuido a ampliar el debate y enriquecido el ejercicio del periodismo cultural. Paralelamente, este proceso se ha dado en un marco de progresivo detrimento de los espacios dedicados a este tipo de coberturas en los medios tradicionales. Al respecto, Ingrid Roldan, afirmó “cuando yo entré a trabajar, el medio le dedicaba cinco páginas a la sección cultural y éramos cuatro personas, era la sección más leída luego de nacionales; ahora el mismo medio tiene una sola página y una sola persona que cubre todo el tema cultural”. Estas decisiones sobre prioridades, temas y personal están atadas a criterios financieros “porque cuando se pide más espacio para estos temas la respuesta de los tomadores de decisión es que eso no es comercial, pero si en el medio lo hicieran comercial quizás eso cambiaría”, afirmó categóricamente Roldán.
Victoria Castañeda coincidió en la importancia de los medios digitales, “nosotros como Esquisses tocamos las puertas de varios medios tradicionales ofreciendo el proyecto y ninguno lo quiso acoger”. Fue, entonces, que se dedicaron a forjar y fortalecer su propuesta que está enfocada exclusivamente a la crítica y difusión del arte y cultura guatemalteca. Por ser un equipo pequeño les resulta difícil abarcar todo lo que sucede en la escena cultural, motivo por el cual hacen hincapié en artistas que no necesariamente se mueven en el mainstream, sino a quienes “surgen de las calles quienes muchas veces tienen una propuesta más sólida”. De todas maneras, explicó que compiten con los otros medios “por tratar de captar lectores”.
Al respecto, Fidel Celada Alejos, alertó sobre uno de los peligros del periodismo digital, “la dictadura del clic”, refiriéndose a una práctica que se ha generalizado en algunos medios, donde “el éxito” de una pieza se mide en términos de la cantidad de veces que una persona mueve su índice para seleccionarla, “¿qué oportunidad de clics va a tener una nota de cierto artista experimental en contraposición a cualquier otra nota?” se pregunta el periodista, y asegura “hay dos cosas divergentes, más oferta cultural por un lado y periodismo en crisis severa, por el otro”. Ligado a esta pregunta Evelyn Blanck, agregó “¿cómo hacemos para darle sostenibilidad al periodismo de calidad? porque el hecho que esté en la red no quiere decir que sea más profesional, o más democrático ni más equitativo”.
Una de las respuestas puede estar en el financiamiento público. El dilema de la sostenibilidad debe transformarse en un debate ciudadano, y, a partir de allí, reivindicarle al Estado que asuma su rol de garantizar el derecho a la cultura destinando presupuesto para este tipo de periodismo y de medios que lo practican.
Apostarle al periodismo cultural ¿sí o no?
Hubo coincidencia en la importancia de continuar haciendo esfuerzos por sostener este tipo de periodismo, no sólo porque permite registrar la diversidad cultural sino también porque es una contribución a la memoria histórica del país, tal como manifestó Mercedes Vaides “dentro de veinte años cuando alguien busque información sobre algún artista, su obra habrá sobrevivido porque estará en nuestras páginas o en los contenidos que registramos”.
Finalmente, los desafíos son varios y en distintas esferas, pero vale la pena ese esfuerzo: es necesario especializarse, promover alianzas gremiales que permitan poner en común experiencias exitosas y compartir contenidos para fortalecerse, dejar de competir por los clics para tender puentes entre y con las audiencias. Además, replantearse el rol que el Estado ha tenido y exigirle un presupuesto adecuado, promover alianzas con instituciones para que faciliten diplomados y becas de especialización. Y fundamentalmente, hace falta, “entrarle a la discusión política”.
La cultura debe de ser libérrima, por eso, el reportero cultural debe opinar del mundo del que es testigo.
Pablo Huerta Gaytán