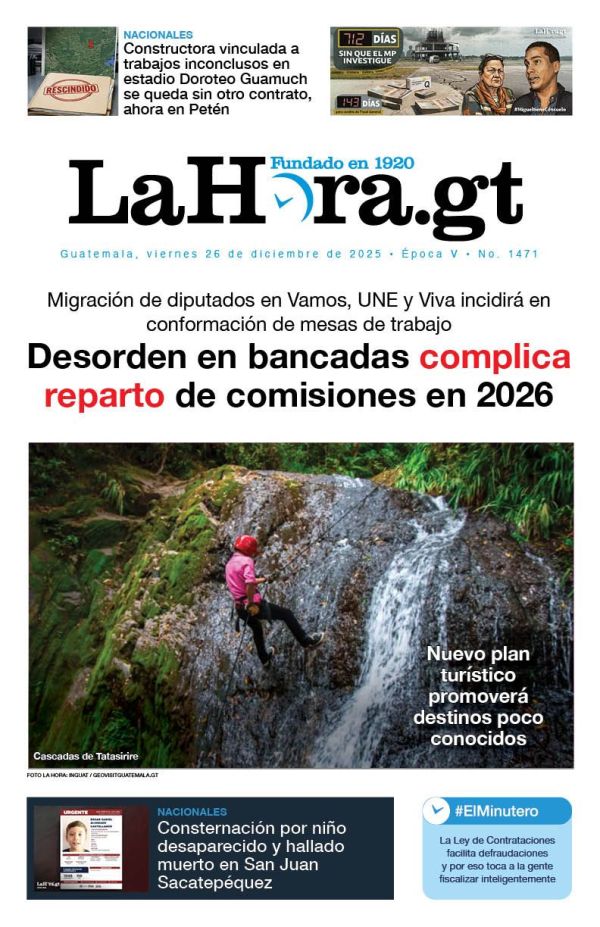Por Santos Noj Monrroy/Barrancópolis
El presente es un trabajo de investigación bibliográfica y documental (basada en el Archivo Histórico de la Policía Nacional -AHPN-). Fue presentado originalmente en el XIII Encuentro Centroamericano de Historia, celebrado en Honduras, en julio de 2016.
El objetivo primordial de esta investigación fue aclarar algunas dudas personales del autor respecto del papel de la institución policial, en tanto fuerza de seguridad del Estado, en los inicios de la Guerra Fría en Guatemala.
La institución de la Policía Nacional fue creada en 1882. Sin embargo, tan pronto como en 1900 ya se tienen noticias de una sección secreta, cuyas funciones fueron reguladas por primera vez en 1925, durante el gobierno de José María Orellana; le correspondía elaborar una base de datos de los habitantes de la República para perseguir a los autores y cómplices de los delitos que se cometieran en el país. Se recopiló así fotografías, características personales, huellas dactilares y otros datos, necesarios para el otorgamiento de licencias de conducir y otros permisos públicos.
Este departamento, estuvo bajo la supervisión directa del Director General de la Policía y se caracterizó por su actuación oficial sin uniforme y por el alto nivel de detalle de los informes que rendían a sus jefes.
Cabe resaltar que durante el período de Ubico, la entidad policial entera pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y Justicia, por lo que se perfiló el modelo que se tuvo al menos hasta 1997, cuando fue creada la nueva Policía Nacional Civil.
En cuanto al período revolucionario (1944-1954), debe decirse que la policía no tuvo cambios importantes, salvo, tal vez, el que se le cambiara el nombre a Guardia Civil, con el fin de desligarla de la versión sumamente represiva que asumió durante los años previos.
Sin embargo, el violento fin del segundo gobierno revolucionario (en 1954), propiciado mediante acciones psicológicas y de hecho por parte del gobierno de los Estados Unidos, sí tuvo trascendencias para esta entidad, sobre todo porque se entronizó con ello la Guerra Fría en el país y se polarizaron las posturas ideológicas en grados de confrontación nunca antes vistas. La primera muestra de ello fue la fundación del Comité de Defensa Nacional Contra el Comunismo y la promulgación de la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo (agosto de 1954). A partir de esta nueva configuración empezó a girar la vida política de Guatemala.
Y, claramente, la Policía Nacional -que adquirió de nuevo dicho nombre-, fue inmiscuida en ese marco de confrontación. En 1955 se emitió el Decreto No.332, Ley Orgánica de la Policía Nacional, mediante el cual se creó el Cuerpo de Detectives, a pesar de que desde un año antes se contaba ya con una Policía Judicial con las mismas funciones: realizar investigación criminal en todo el país. Ambos cuerpos policiales empezaron a coexistir con una sola diferencia: que esta última fue secreta.
Otro hito importante fue la creación, en 1956, de la Dirección General de Seguridad Nacional, que operó bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación. La importancia de este órgano es que implicó el asesoramiento de especialistas norteamericanos para incrementar la capacidad represiva del Estado para controlar a la ciudadanía. Esta asesoría fue plenamente anticomunista y tuvo un carácter regional, pues envió hombres al extranjero para prepararse en técnicas de combate en el marco de la filosofía de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En síntesis, esta doctrina definía que las democracias latinoamericanas estaban siendo asediadas por un enemigo interno que estaba comprometido con el comunismo internacional, y que era válido y necesario exterminarlo.
Un paso más se dio en 1960, con la instalación en Guatemala de la Oficina para la Seguridad Pública, financiada por la cooperación estadounidense (USAID), la cual fue responsable de supervisar la efectividad de las fuerzas de seguridad del Estado, debidamente militarizadas, incluida la policía.
El corolario de toda esta institucionalidad se da con la creación del Centro Regional de Telecomunicaciones, también conocido como “La Regional”, porque significó la profesionalizar y centralización de la inteligencia militar y policíaca, suministrando técnicas, equipo de comunicaciones y armamento a los agentes que debían encabezar la lucha contrasubversiva durante las siguientes décadas.
En enero de 1962 fue asesinado Ranulfo González Ovalle, jefe de la policía policial, lo cual provocó que se decretara estado de sitio en la ciudad. Esta fue una de las primeras ocasiones que tuvo la nueva policía para demostrar su capacidad táctica. Luego, en marzo y abril, una oleada de protestas ciudadanas terminó con una respuesta violenta por parte del Estado. Después de estos eventos, quedó definitivamente acentuada la doble actuación de la inteligencia policíaca: el Departamento de Detectives operando formalmente y la “Policía Judicial” estrictamente dedicada a “lo político” desde la clandestinidad.
Otros momentos importantes en la historia de la policía judicial se dan en 1964, con la creación de una subcentral de radio transmisión de la policía nacional en San Pedro Sacatepéquez; la organización del primer curso de investigación criminal para agentes de policía en 1968, que tiene como uno de sus resultados la creación del Centro de Operaciones Conjuntas del Ejército; y, la elaboración del Plan de Acción para Guatemala, que establece que en operaciones contra guerrilleras se podía integrar a agentes de policía nacional a cargo de la Sección de Operaciones del Ejército (G-3), al mismo tiempo que se racionalizaba la ayuda económica derivada de “Alianza para el Progreso”.
Estas últimas actividades fueron importantes porque dieron mayor profesionalidad a los agentes de policía encargados de combatir al enemigo interno, en cuya primera línea se encontraba la llamada “Judicial”. Un ejemplo concreto de ello fue la denominada “Operación Limpieza”, supervisada por el experto norteamericano Longan, que tuvo como fin exterminar a los enemigos políticos del Estado en 1965. Según Greg Grandin, dicha campaña puede ser considerada una de las “más crueles de Latinoamérica”.
Santos Noj Monroy (1984 – 2016). Estudiante de historia originario de San José Nacahuil. Miembro del movimiento estudiantil y hombre comprometido con diversos movimientos sociales en donde demostró su gran capacidad de solidaridad humana.