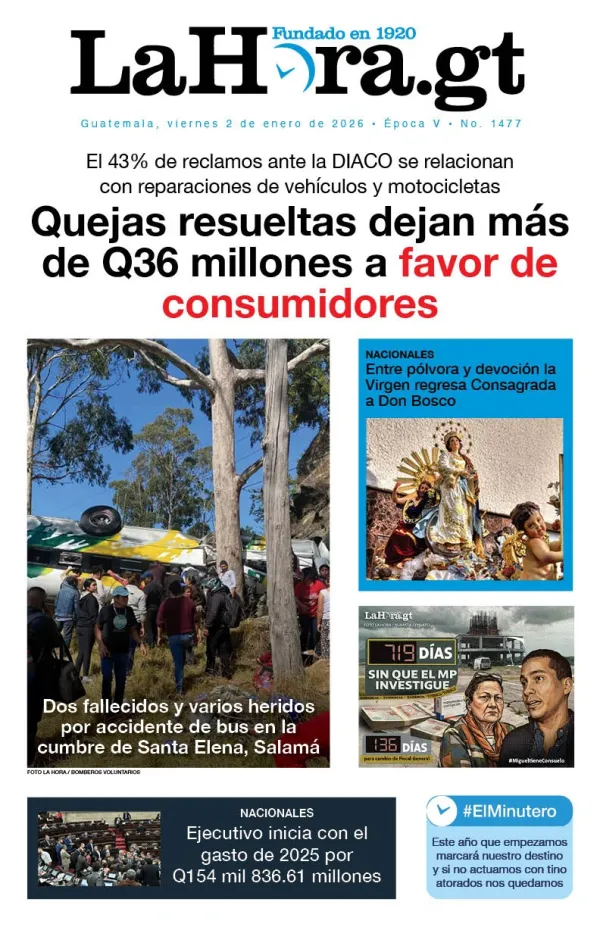Por Leonel Juracán
Se llama gentrificación a un proceso urbanístico que consiste en mejorar la apariencia de calles, edificios y barrios completos de una ciudad con el propósito de aumentar el precio del territorio: se construyen nuevos edificios, nuevos comercios, se remozan los servicios básicos, las vías de acceso, o bien se cierran algunas y se hacen nuevas. Es así como sectores antes calificados como abandonados, sucios o peligrosos, se convierten de pronto en empresas inmobiliarias muy rentables.
Puede ser que para los propietarios de los nuevos negocios, la administración municipal y para los consumidores exclusivos todo esto parezca un avance, pero lo cierto es que este proceso conlleva muchas veces, o casi siempre, una profunda transformación de los hábitos en los vecinos originales de dichos barrios, la destrucción de la vida callejera y finalmente la pérdida de identidad en las zonas urbanas.
Absurdos e inútiles resultan después los intentos de recuperar la sociedad perdida mediante canciones, exposiciones de fotos y eventos publicitarios, cuando los pobladores originales ya se han visto obligados a abandonar sus hogares y amigos ante el súbito aumento del costo de vida, los arbitrios municipales exorbitantes y los nuevos códigos de conducta impuestos por la gentrificación. El modo de vivir, sencillamente se ha convertido en otro.
Para quienes aún conocimos la pululante sexta avenida de los años 90, las reuniones con amigos en diversos parques, o la alegría de las chamuscas callejeras, el fenómeno parece nuevo, pero es mucho, mucho más antiguo, basta con platicar con los ancianos que vivieron la desertificación del Barrio Gerona o la pérdida de las procesiones en La Terminal, para entender que todo cambio en el aspecto de la ciudad, y en las costumbres de sus habitantes obedece a causas económicas.
En un libro muy ilustrativo a este respecto, «La Ciudad en la Historia»1, Lewis Munford, nos explica paso a paso cómo el surgimiento mismo de la ciudad obedece al cambio de patrones en el manejo de productos agrícolas, la distribución y el traslado de los mismos. En pocas palabras, la creación del capital. La simple existencia de un mercado, puede propiciar el surgimiento de una estructura urbana mínima: hospedajes, comedores, centros de transporte, casas de cambio y puestos de vigilancia. Si estos se convierten en estructuras permanentes, pronto aparecen también calles dedicadas a diversos gremios artesanales, edificios para la administración pública, casas de juego, cárceles y hospitales.
Claro que este proceso no ha sido simultáneo ni global, muchas sociedades agrarias que se desarrollaron aisladas del comercio con otras más distantes, han sufrido la irrupción del capital en su manera más violenta: la guerra y el saqueo. De ahí surge esa tensión permanente entre vida rural y vida urbana que ha caracterizado toda la historia de la civilización, no solamente occidental, sino de toda la humanidad.
De sus míticos orígenes agrarios, Roma se convirtió en casi un siglo en un enorme centro urbano parásito de todas las naciones que sometió por la fuerza, pero siglos antes, a una escala menor había ocurrido en Atenas, Egipto, China, Tenochtitlán, Cuzco.
Ese mundo idílico y bucólico, de prados de pastoreo y campos labrados, de pequeñas tabernas, un templo y un lugar de esparcimiento representa un frágil equilibrio entre el crecimiento demográfico y las fuerzas de la naturaleza: Tanto las catástrofes naturales como el prolongado crecimiento de la población conducen a la emigración, y según el crecimiento de otras poblaciones semejantes, al comercio, la invasión y la guerra.
Quizá nuestro principal problema es que nunca hemos logrado restituir el equilibrio, no por el crecimiento demográfico en sí, sino por la forma avara y egoísta en que planteamos el comercio y la absurda pretensión de los focos de poder urbanos por desligarse de la naturaleza.
Y ojo, que al decir egoísmo no me refiero solamente al «individualismo occidental», sino también a toda forma de nacionalismo que lleva a un colectivo humano a pretender todas las riquezas y recursos naturales para sí, en detrimento de otros. Tanto las ciudades mayas como las griegas se hacían la guerra, no porque tuviesen profundas diferencias raciales y culturales, sino simplemente para adueñarse de las tierras, los útiles y la mano de obra de los otros, haciéndolos sus esclavos.
Según el libro ya citado, la primera ruptura entre hombre y naturaleza está marcada por el descubrimiento de los metales y la intensificación de la minería. Práctica que no solo destruye el medio ambiente, sino que proporciona la materia prima que servirá en adelante para tasar cualquier producto, la moneda. Sin embargo, resulta interesante observar que no todas las culturas que cultivaron la metalurgia llegaron a construir ciudades. El análisis hecho por Emil Durkheim respecto al desarrollo histórico de la jurisprudencia nos proporciona otra perspectiva, un poco menos «economicista»: el progreso de la civilización no radica en la acumulación de bienes, sino en el reconocimiento de los derechos y responsabilidades individuales. En las sociedades teocráticas, donde no puede hablarse concretamente de leyes y códigos, sino solamente de penas y castigos, el individuo no tiene derechos, sino solamente obligaciones, y como no hay instituciones judiciales, el pueblo mismo es quien ejecuta los castigos (linchamientos, lapidaciones, ahogamientos, etc.), no hay jueces, testigos ni abogados. Esto solo aparece cuando se reconoce la dignidad del imputado, y esto ocurre paralelamente a su condición de propietario. Este nexo perverso entre propiedad privada y derechos individuales es la causa de toda la desigualdad que hoy vivimos. Pero es de su desarrollo en el campo de la economía, y posterior aseguramiento mediante códigos jurídicos de donde aparecen las formas de dominación que hoy conocemos.
Es obvio que el flujo de alimentos y materias primas por todo el planeta debía tener una reglamentación; pero esta no ha sido moldeada por el respeto a la dignidad humana y el derecho de los individuos, sino por el derecho a la propiedad privada y la defensa de la Sociedad Anónima (como un resabio postmoderno del clan tribal), y dado que la globalización hace del comercio algo inestable, esto ha conducido a una re-territorialización del capital.
Así nos lo explica David Harvey en un libro titulado «Ciudades Rebeldes».2 Que entre otras cosas nos explica cómo el progreso de la economía bancaria y la versatilidad de la bolsa de valores buscan protegerse mediante la inversión en «Estilos de vida» que resulten atractivos para la población económicamente activa. Esto implica el aumento del precio de la tierra en sí, la vivienda, la canasta básica, y los servicios básicos que se necesitan en los grandes centros urbanos.
«Capital que no se invierte, acaba por perderse», reza uno de los mandamientos del neoliberalismo, de modo que en épocas de bonanza, los inversionistas buscan asegurar su bienestar futuro invirtiendo en empresas inmobiliarias, construcción de caminos, oleoductos, represas hidroeléctricas, etc. De este modo, en épocas de escasez, se recurre a estas propiedades para presionar sobre las necesidades vitales de los pobladores en áreas urbanas. Mientras que los de áreas rurales, quedan completamente abandonados a su suerte.
Con los ojos puestos en esta ganancia «especulativa», y en vista del inminente cambio climático, (que seguramente afectará la agricultura a nivel mundial), es que se pretende hoy en día privatizar la salud, la educación y todos los servicios básicos. Por eso es que los centros urbanos de todo el mundo intentan desalojar a la población más pobre, ya sea mediante actos terroristas como en Francia, Londres y Estados Unidos, o sencillamente con el ejército, las pandillas y medidas judiciales como en la India y Shanghai. Por eso es que en Estados Unidos la «burbuja inmobiliaria», se infla y desinfla, presionando a la clase media urbana para que hipoteque su vivienda.
Para nosotros, que aún contamos con recursos naturales, esta re-territorialización del capital tiene efectos nefastos no solamente en áreas urbanas, sino en todas las comunidades rurales que cuenten con algún recurso que esté en la mira de las consorcios internacionales: Desalojo de campesinos desde Alta Verapaz hasta Río Dulce, para construir oleoductos y ampliar los cultivos de palma africana, en prevención de una crisis del petróleo, ataque armado contra pobladores que viven en sitios de potencial explotación minera, para continuar con la manufactura de productos tecnológicos, abandono deliberado de hospitales y escuelas públicas, para presionar la inversión en iniciativas privadas.
¿Qué hacemos entre tanto nosotros para contrarrestar esta nueva invasión? Lewis Munford nos propone: «La única alternativa que le queda al hombre moderno consiste en salir nuevamente a la luz y tener el coraje, no de escapar a la luna, sino de volver a su propio centro humano, y de dominar a las compulsiones e irracionalidades belicosas que comparte con sus amos y mentores. No solo tiene que olvidarse de la guerra, sino también debe adquirir y dominar, como nunca antes, las artes de la vida».
Fuentes
1) «La Ciudad en la Historia, sus Orígenes, Transformaciones y Perspectivas», Lewis Munford, Biblioteca Virtual Universal, Buenos Aires, 2006: www.biblioteca.org.arg
2) «Ciudades Rebeldes», David Harvey, Ed. Akal, 2013.
3) «El Derecho a la Ciudad», Henri Lefebvre, Ed. Península, Barcelona, España, 1978.
4) «La Sociedad del Espectáculo», Guy Debord, Ed. Champ Libre, 1963, Archivo Situacionista Hispano, 1998.
Leonel Juracán. Un tipo que nació hace como 34 años, salió del IGSS de Pamplona en brazos de su madre. Juracán lee, camina mucho, dizque estudia, a veces ciencias y otras veces pajas humanistas, se embriaga con facilidad y se apasiona por la cultura, sea esta alta o baja. K’aqchikel desclasado, según linaje y racismo guatemalteco.
…el fenómeno parece nuevo, pero es mucho, mucho más antiguo, basta con platicar con los ancianos que vivieron la desertificación del Barrio Gerona o la pérdida de las procesiones en La Terminal, para entender que todo cambio en el aspecto de la ciudad, y en las costumbres de sus habitantes obedece a causas económicas.