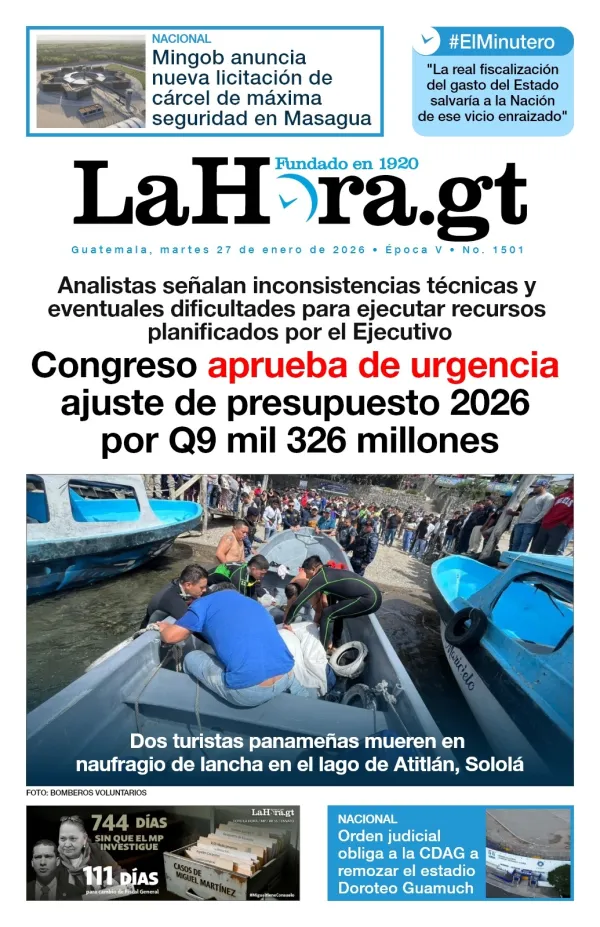Por Leonel Juracán
Antes de empezar a contar la historia local de las maras, las causas sociales e individuales que propician la formación de una mara, o señalar de marero al joven aislado por la sociedad, que manifiesta su rebeldía mediante lenguaje, ropa, tatuajes y actitudes, es necesario reconocer que el ser humano es gregario por naturaleza, solidario por instinto y organizado por necesidad. Si bien es cierto que algunas teorías científicas ampliamente difundidas actualmente intentan demostrar que la sobrevivencia individual se sobrepone al gregarismo, debemos reconocer también que esta cobertura mediática pretende utilizar la biología para justificar las actitudes individualistas y competitivas que sustentan la moral del empresariado.
Tanto si es por nexos de parentesco, o por asociación en cuanto a fines en común, la sobrevivencia del mayor número de individuos es la causa de que se originen las primeras tribus y clanes. Pero es también producto de la competencia entre estos grupos que aparece por primera vez la guerra, que para no terminar destruyendo los colectivos mismos, determina las primeras normas.
En este sentido, la mara no difiere, digámoslo así, de las monarquías europeas o las oligarquías guatemaltecas: se articula por lazos familiares y su actuar es motivado por la necesidad de defensa ante otro grupo social. La diferencia entre ambas está en la complejidad de sus métodos, instituciones y puestos de poder establecidos históricamente. Mara, es como debiera llamarse a las 15 familias que ostentan el control político y económico de este país desde la colonia, a las dinastías políticas que usando indistintamente las fuerzas armadas estatales o el crimen organizado sujetan por el miedo a la población económicamente activa.
El fenómeno reciente, surgido durante los años ochenta, pero cuyas raíces culturales pueden ubicarse fácilmente en los años sesenta a nivel global, es producto de la pobreza, la guerra y la exclusión social. Ya sean grupos Punk de la postguerra europea, o Breaks de la zona 18, es la falta de educación, trabajo digno y condiciones mínimas de vida lo que provoca esa “solidaridad entre los oprimidos”, y su respuesta violenta, una legítima defensa ante la violencia institucional a la que nos vemos sometidos.
Crecí en la zona 18, y puedo recordar muy bien que en un principio estos grupos no eran violentos. Eran los últimos años de la guerra, y la mayoría de familias estábamos allí como resultado de la misma: indígenas de occidente, desplazados por los enfrentamientos, y ladinos emigrados por las condiciones de extrema pobreza y el abandono estatal de zonas desérticas en el oriente del país. No había carreteras, agua o drenajes, la cobertura de las escuelas era escasa así como los servicios de salud. Por su origen campesino, las familias aún eran numerosas, de cinco o más hijos, de modo que la subsistencia misma era ya un problema. Las peleas en la escuela eran para arrebatarse la comida, que alguno de los compañeros llevara como su refa. Es en este grupo de niños, menores de 15 años, donde surge la primera identificación con un nombre: La mara “U.V.A”, que fue el semillero de lo que más tarde se identificaría como five, breaks y 18. En ese entonces los jóvenes mayores se identificaban con la música disco, y los “retos”, consistían en competencias de baile, que sí, a menudo terminaban en puñetazos, sin consecuencias más graves que un ojo morado, o un labio reventado. Los enfrentamientos entre integrantes de diferentes barrios tenían lugar sin armas de por medio, y en buena medida fueron motivados por lo que llegaba por la televisión. Películas como “Bad Boys”, “Caminante sobre la luna”, protagonizada por Michael Jackson, y el videojuego que le siguió, se convirtieron en modelos a seguir. (¿Alguien recuerda a aquéllos mareros de sombreros, mocasines y calcetines blancos?). Bailar bien y estar dispuesto a liarse a golpes eran las virtudes.
Más tarde, empezaron las deportaciones masivas desde Estados Unidos, así que aparecieron los hermanos mayores de estos mocosos pendencieros, que no se habían enriquecido, pero traían un poco de dinero. Así aparecieron aquellos buses “ruleteros” convertidos en verdaderas “discos rodantes”, con lo que se vino a solucionar el problema de transporte que había en todas las colonias lodosas y montaraces, que formaban la zona 18 de aquel entonces.
Lamentablemente, aquí fue cuando apareció la violencia armada: Los recién deportados sí conocían la organización de pandillas en Estados Unidos y pronto hubo conflictos entre los transportistas tradicionales y los nuevos, luchas por la cobertura del servicio a diferentes colonias, y venganzas entre miembros de diferentes barrios. Debo aquí aclarar que en ese tiempo, defender el barrio no tenía el significado de hoy en día: Pelear a muerte con cualquier miembro de otra mara rival. En ese tiempo, era una expresión de solidaridad, de proteger a todos los miembros del barrio donde uno vivía, sin importar que pertenecieran o no a la mara, los conflictos aparecían cuando miembros de “otro barrio” cometían robos o golpeaban a las personas en su lugar de residencia.
Vistas entonces como otro posible “foco subversivo”, y antes aún de que adquiriesen tintes ideológicos, el Estado, a través de policías y especialistas del ejército, se dio a la tarea de infiltrar las maras, proporcionándoles armas e incluso propiciando enfrentamientos, para evitar que la violencia que ya entonces se gestaba se convirtiera en otra lucha reivindicativa.
Como otros muchos, mi familia también decidió abandonar la zona 18 cuando las condiciones se volvieron más violentas. Nos trasladamos a vivir a Mixco.
Mixco en ese entonces tenía todavía aire de pueblo. Ahí pude observar que no sólo las “maras” y los movimientos juveniles alrededor del rap y la música disco estaban siendo infiltrados, también el rock, cuyos miembros en la capital pertenecían a la clase media, fue convertido en un movimiento agresivo y delincuencial en los departamentos del interior. La mayoría de jóvenes indígenas se identificaban con el rock, pero nuevamente, fueron miembros del ejército los encargados de desprestigiar al movimiento.
Ya durante la década del noventa, y esto lo puedo mencionar solo como espectador a la distancia, la violencia se convirtió en el principal signo de las maras: La espiral de violencia había dejado ya en el trayecto madres solteras (producto de violaciones), incontable cantidad de huérfanos (que si no tuvieron la suerte de ser secuestrados por la ley de adopciones, pasaron a engrosar las filas del sicariato), sin que las condiciones de vida mejorasen en las áreas suburbanas. Muchas escuelas tuvieron que cerrar por temor de los maestros y directores; la policía el ejército, y Ministerio Público, además de proporcionar las armas, pasaron a “cobrar impuesto” a las bandas de delincuentes (la ley de extinción de dominio viene a ser el corolario legal de dicha práctica), y la cárcel fue convertida en esa “fuente de recursos humanos” para los trabajos sucios del estado.
Todo está ahí en los diarios: Las bandas capturadas tienen a menudo como dirigentes a miembros de la Policía o el ejército, las mismas fuerzas estatales, denuncian robo de armamento en sus bodegas, en el interior de las cárceles hay automóviles en los que salen por la noche reclusos acompañados de “las autoridades”.
Mientras tanto, el agua escasea, la salud pública está colapsada, y este año muchas escuelas públicas tuvieron que cerrar por falta de maestros y de insumos. En la guerra de las maras, son los pobres los muertos y la tropa, ¿a quién le beneficia?
Más tarde, empezaron las deportaciones masivas desde Estados Unidos, así que aparecieron los hermanos mayores de estos mocosos pendencieros, que no se habían enriquecido, pero traían un poco de dinero. Así aparecieron aquellos buses “ruleteros” convertidos en verdaderas “discos rodantes”