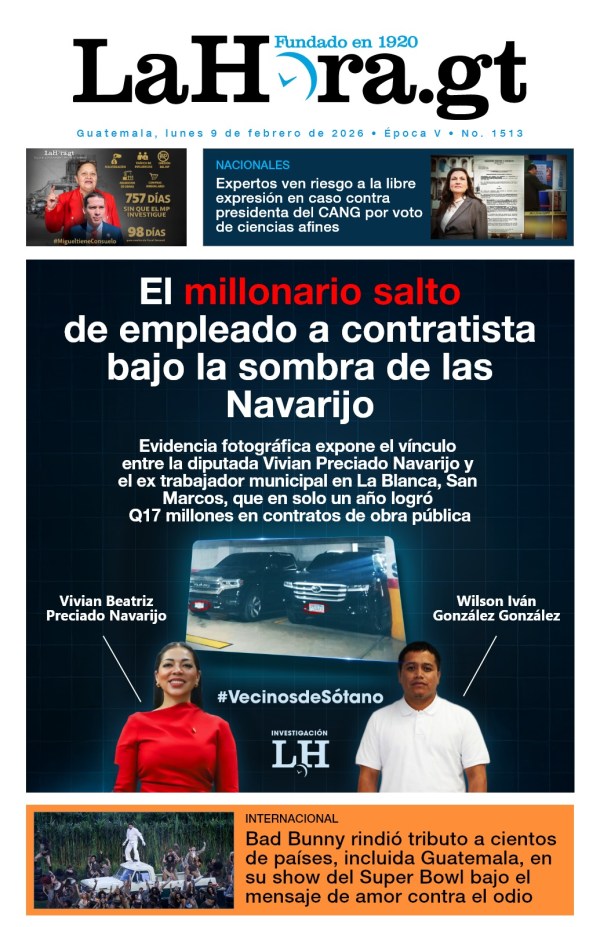Luis Fernández Molina
La reforma del pacto social que nos rige -nuestra Magna Carta- no depende del Congreso, depende de todos los guatemaltecos. El Congreso puede promover el trámite y dar los primeros pasos –de hecho los ha dado-, pero la aprobación final es una facultad del soberano pueblo de Guatemala. Esta voluntad popular puede expresarse por medio de un referéndum o por la elección de una constituyente (en casos más profundos). Estamos en el primer escenario y por lo mismo los promotores de la iniciativa -que obviamente los hay- deben anticipar las reacciones de la población a la hora del voto. Deben diseñar una estrategia que comprenda ese proceso de “socialización”. De nada sirve que agarre “aviada” la iniciativa y se vaya a estrellar con el muro de la consulta.
Hoy día es mayor el entendimiento de la gente y su comprensión de los aspectos jurídicos básicos de los cambios que se les propone. Ya son pasados aquellos días en que al votante se le consideraba una masa informe, abúlica, no pensante. Con los nuevos vientos de la comunicación, con el cruce de información entre los ciudadanos, son éstos cada vez más conscientes del acontecer público. En otras palabras, ya no se les manipula tan fácil. En este contexto la presentación debe evitar todo tecnicismo o lenguaje complejo.
La comunicación masiva puede -y debe- manejar la psicología de las masas, los “caprichos” del votante. Es por ello preciso anticipar los elementos negativos que pueden generar anticuerpos en el ánimo del ciudadano. Por ejemplo, más de cincuenta diputados respaldan la iniciativa. ¿Conocen bien su contenido? ¿Ya lo discutieron? Llama la atención el impulso que tienen estas reformas a diferencia de otras que en años recientes se presentaron y que se quedaron arrinconadas en algún archivo de la Casa Larrázabal (Pro Reforma, grupos cívicos, hasta el entonces presidente Pérez Molina). La Constitución establece que el Congreso “debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado” (Artículo 277). Esta preferencia debe explicarse bien porque la población rechaza todo aquello que tiene olor de imposición.
A continuación viene la mecánica de la presentación del cuestionario. Lamentablemente no hay una normativa expresa. Muchos creen que parte del fallo de la consulta de 1999 fue por lo variopinto de las preguntas cuyas respuestas dibujaban “un camello”. La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el sentido de que las preguntas deben comprenderse por temas, esto es, en bloque y no ser individuales. Los temas se deben marcar como módulos completos. Va a ser una tarea compleja, pero necesaria. No tiene sentido preguntar si está de acuerdo con que los cargos de magistrados duren nueve años; que se eliminen las comisiones; que sean trece magistrados; que los de la CC sean nueve; que tengan antejuicio; etc. Esta sí y aquella no: “Tin Marín de dos quién fue…”
En beneficio de los cambios que sí son urgentes la iniciativa proyecto debe sacrificar algunas propuestas que son secundarias y que se van a mejorar, casi automáticamente, al operarse los cambios en los primeros temas. Por lo mismo el planteamiento debe limitarse a lo medular: a) La elección de magistrados y jueces y la urgente eliminación de las Comisiones de Postulación; b) La consolidación de la Carrera Judicial; c) La separación de las funciones administrativas de las judiciales -que son propias de la Corte Suprema-; d) Limitación al uso abusivo de los amparos. Con que se lograran esos cambios se habrá dado un paso gigante. El tema del derecho indígena, por su complejidad, lo dejo para la próxima entrega.