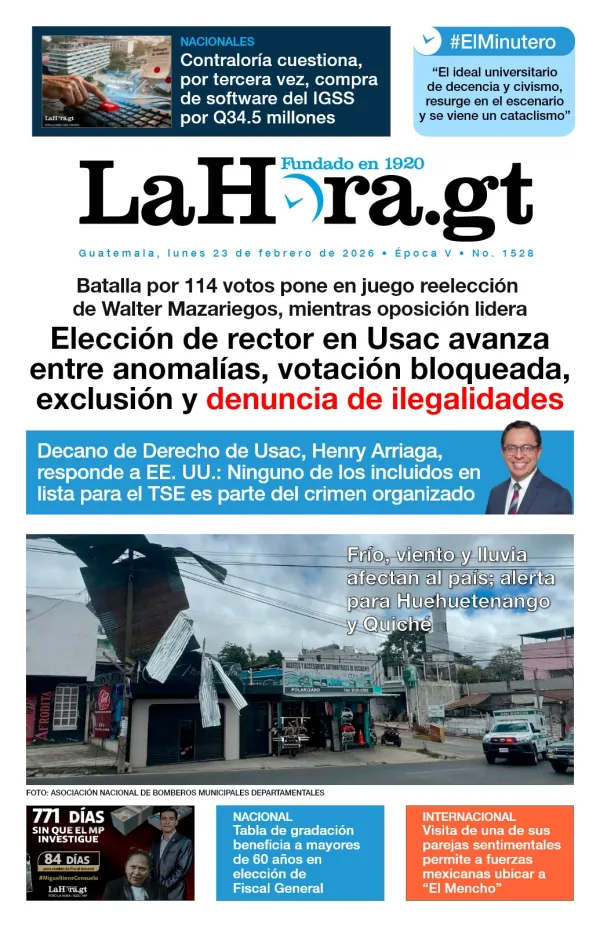Luis Fernández Molina
Somos un país pobre. La gran mayoría de los habitantes de este país apenas subsiste. Eso ya lo sabíamos, lo veíamos en las calles y barrancos, en la mendicidad de las esquinas, en los huesos a flor de piel que certifican el hambre, en rostros demacrados de nuestros niños, en las chozas descubiertas del campo, en los ríos de porquería que corren por nuestra campiña, en los bajos salarios, en la angustiante delincuencia, en la migración desesperada. A donde volteemos la vista nos percatamos de esa pobreza. No hacía falta que nos pusieran en escaparate los análisis del PNUD ni los coeficientes del GINI que nos ubican en deshonrosos lugares de rezago y desigualdades económicas, y a nivel interno nos lo acaba de recordar el Instituto Nacional de Estadística con NE. T y otros medidores mundiales nos coloquen en un deshonroso lugar rezagado y que proyecten en todos los foros mundiales para publicitar por lo alto para que todos los países del mundo sepan lo que todos sabemos.
Somos pobres porque la inmensa mayoría de los guatemaltecos no ganan bien (más del 59 por ciento vive con menos de Q10 mil al año), no generan buenos ingresos por su cuenta, no perciben aceptables salarios como empleados. Cuesta digerir esta afirmación –perogrullada– cuando vivimos en un país rico, con clima benévolo, tierras ubérrimas, paisajes exquisitos, cultura milenaria ubicación estratégica en el mapa mundial. Algo más, el guatemalteco es buen trabajador. Por lo tanto algún engranaje de nuestro sistema está fallando.
Como en toda crisis se trata de ubicar a un culpable. ¿Quién será el culpable? Acaso el Estado, ya sea un Estado intrusivo que coarta la iniciativa de sus ciudadanos o, por el contrario, un Estado pasivo que no promueve la igualdad y el desarrollo. La rampante corrupción que contamina a la mayoría de quienes acceden a un puesto. Acaso el mercado, porque los monopolios no lo dejan operar o porque sus dictados son inclementes (la mano invisible). Muchos otros factores engrosan esa tétrica lista: la falta de certeza jurídica, la asfixiante burocracia, los sindicatos, la discriminación, etc. Claro que varios de esos factores se unen en una macabra alianza, más siendo tantos elementos quiero referirme a uno de ellos: los salarios.
Hace pocos días los Alcaldes de Guastatoya, Masagua, Estanzuela y San Cristóbal Acasaguastlán, volvieron a solicitar la autorización de los salarios diferenciados con algunos cambios respecto al planteamiento inicial. Son municipios “del interior”, esto es, que no gravitan alrededor de la capital (lo cual beneficia esta macrocefalia que sufre nuestra capital) y quien primero propuso establecer salarios diferentes en la capital y la provincia fue nada menos que Árbenz en 1951. Hace unos meses el Ministerio de Trabajo estableció salarios diferenciados para promover la inversión y el empleo en esos municipios. Era un debate triste que en su momento califiqué que lloraba sangre. Al fin se emitieron los acuerdos gubernativos por cuyo medio se fijaban salarios de Q1,500. Grupos opositores, defensores de los derechos humanos, se opusieron y plantearon inconstitucionalidad de ese acuerdo que discriminaba a los trabajadores.
La “suprema” Corte de Constitucionalidad resolvió que, en efecto, esos salarios diferenciados eran inconstitucionales (nulos). Una brisa de satisfacción corrió por el sector. ¡Salvamos a los pobladores de semejante atropello! vamos a celebrar y a dormir plácidamente en nuestras casas. Pero ¿qué pasó con esos pobladores de esos municipios?
Cierto, la propuesta pudo ser planteada de mejor forma. En primer lugar resaltar que en Guatemala (a pesar de la CC) sí existen salarios diferenciados contenidos en el mismísimo Código de Trabajo. En efecto los artículos –regulan el trabajo de aprendiz por cuyo medio se enseña un oficio a un trabajador novel y por ello recibe un salario que puede ser menor del salario mínimo. Esta normativa es bien intencionada aunque tiene varios errores; si bien dice que el contrato de aprendizaje es por tiempo fijo no establece un máximo de tiempo (no debería ser mayor de un año). En esa línea la propuesta de los alcaldes debió haber indicado un plazo máximo de dos años por cada trabajador. Luego el monto, Q1,500 era muy bajo, debió ser unos Q1,700 (proponen ahora que sea Q.1,600, aún es bajo). Seguidamente establecer que este beneficio aplicará únicamente a empresas industriales nuevas (nuevas de verdad, no de formato mercantil-notarial).
Los alcaldes conviven con su gente. Ellos conocen las penurias diarias de quienes no encuentran trabajo. Algunos laboran en agricultura los tres o cuatro meses de cosecha. Otros tienen “su parcelita”, pero ¿Qué con la gran mayoría? Si tan ofensivos son esos nuevos salarios que no se ofrezcan. Si por el contrario aceptan el “sacrificio” de trabajar dos años ya estarán ubicados en el mercado laboral y en sus municipios se abrirán industrias. Es una opción libre, si rechazan el plan que nadie opte a plazas. Claro, se deben observar todas las protecciones al trabajador.