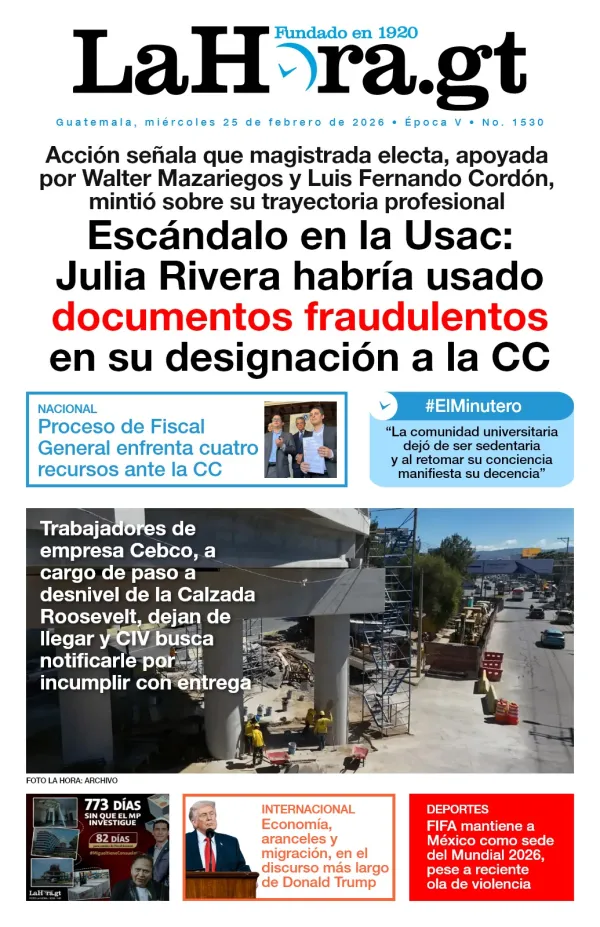@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
Hace unos días escuché un podcast donde la persona entrevistada era el economista Paul Krugman. Tengo que reconocer que desde la crisis financiera del 2008 he leído las columnas de Krugman en el New York Times y ahora su blog en Substack. Krugman en este contexto histórico es de particular relevancia porque en 2008 fue laureado con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la “Nueva Teoría del Comercio y la Nueva Geografía Económica”. El Nobel le fue entregado por el trabajo en donde explica los patrones del comercio internacional y la concentración geográfica de la riqueza, mediante el examen de los efectos de las economías de escala y de preferencias de los consumidores. Él explicó por qué ciertos factores geográficos incidían en que se hicieran centros o concentraciones de actividad económica o clústeres en el ámbito mundial, explicando los fenómenos como la concentración de actividad económica en Silicon Valley, New York y otrora en las áreas de los Grandes Lagos y particularmente en las áreas circundantes al Erie Canal en el siglo XIX.
Desde los años 80, Paul Krugman ha promovido el libre comercio en Estados Unidos y en los países europeos. Ha señalado que, aunque el libre comercio ha perjudicado a ciertas industrias y a ciertos países o regiones (particularmente en EE. UU.), es un sistema en el que todos ganan y que enriquece a ambas partes del acuerdo. En su opinión, el déficit comercial no importa, y no se debería a la falta de protección comercial sino a la falta de ahorro interno. Además, y quizá crucial para esta época por lo diametralmente opuesto a las ideas del presidente Trump, él arguye que los aranceles y las restricciones comerciales no reducen realmente el déficit comercial global.
Es indudable que en los debates actuales el gobierno estadounidense de Trump impera las ideas del populismo económico. Las ideas centrales de Trump en materia económica desde los años 80 han sido que las políticas comerciales de “libre comercio” de EE. UU., particularmente en los años 90 y primera década de los 2000, han perjudicado enormemente a las comunidades del Medio Oeste (midwest) de EE. UU. que constituía otrora el pilar de la manufactura del país. Argumenta que el desplazamiento de las operaciones manufactureras de EE. UU. a China para reducir los costos de manufactura y los precios, no ha redundado, como otros sostienen en un bienestar del país, sino más bien en el “vaciamiento” (“hollow out”) de las capacidades de su población y ha, paradójicamente, contribuido a construir y fortalecer su principal rival a su hegemonía, China. Mucho se puede debatir sobre lo anterior. Así las ideas prevalecientes aún estiman que EE. UU. se ha beneficiado del “levantamiento del resto” y, particularmente de China, porque los precios más bajos han sostenido el nivel de vida de los EE. UU. el cual en términos salariales se ha estancado desde los años 70, reduciéndose esta tendencia sólo brevemente durante la administración Biden. EE. UU. no tendría la prosperidad económica que tiene en términos relativos sin los beneficios del libre comercio. Dicen otros, las causas de “vaciamiento” de la capacidad económica de EE. UU. debe atribuirse a las disfunciones políticas por las cuales los partidos, en especial el Republicano, han perseguido políticas que perjudican a la clase media trabajadora y al “offshoring”.
Pero los argumentos económicos y la “eficiencia económica” no eran los únicos detrás de las ideas del libre comercio. También había un componente muy fuerte de la teoría liberal de las relaciones internacionales que recitaba al cansancio que la integración económica y el libre comercio sería una “garantía” para evitar el conflicto internacional entre países y las guerras entre las grandes potencias. La prosperidad compartida haría demasiado onerosa, sino imposible económicamente, la guerra entre países.
¿Por qué viene a cuenta lo anterior y Paul Krugman? Porque siendo Krugman uno de los expertos y gran defensor de la arquitectura del comercio global y del “libre comercio”, en el podcast en el que lo escuché él admitió que toda la teoría económica sobre libre comercio, y principalmente sus estudios, jamás tomaron en cuenta las ideas y los riesgos de “seguridad nacional”. Es decir, en el análisis de las ideas de los “free traders” nunca hubo un análisis de los efectos que podía tener en un país la destrucción de su capacidad de manufactura para responder a los grandes retos de competencia económica y militar en un mundo de competencia multipolar. Se asumió que EE. UU. iba mantener un sistema unipolar, o bien, que no surgiría competencia que le disputase la hegemonía económica y militar (léase China). Claramente, la “economización” y el reduccionismo de análisis de las decisiones políticas y la creencia en el sistema de reglas e instituciones de la teoría liberal de las relaciones internacionales, permeó en la miopía parcial en las ideas de los promotores del libre comercio. El libre comercio irrestricto claramente ha creado problemas de seguridad nacional en un mundo que se vislumbra multipolar. La creencia que la convergencia e interrelación entre países llevaría a la paz mundial y reducir los conflictos claramente se está viendo que resultó una ilusión. En una época donde se aprecia competencia hegemónica entre ejes de alineamiento como el Dragón-Oso (Rusia y China) y Occidente claramente se deberán repensar las nociones y beneficios del “libre comercio” en los centros de pensamiento de las potencias. En tanto, países como Guatemala seremos observadores de la creación de una nueva ortodoxia en el orden internacional. Adelantémonos y repensemos la estrategia nacional en este contexto.