Raúl Fornet-Betancourt
Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, Aachen/Barcelona
El título de estas breves notas supone dos convicciones que quiero nombrar explícitamente de antemano porque son las que le dan sentido a la tarea a la que se quiere animar con estas líneas.
Primero, la convicción de que hay hombres y mujeres, hagan filosofía o no, que buscan el perfeccionamiento humano y el mejoramiento de la sociedad y que por eso no se dejan aplastar por el peso de las ideologías negativas ni se dejan arrollar por el curso del mundo de la civilización hegemónica. Dicho de otra forma: supongo la confianza en que, como seres humanos, no capitularemos en la lucha por la bondad, la belleza, la verdad y la justicia.
Segundo, la convicción de que la filosofía y el mundo contemporáneo están ambos necesitados de transformación. La filosofía porque, lamentablemente, en muchos lugares se ha convertido en una actividad “sin alma”, apartada del agobio de la gente en su cotidiano vivir; y el mundo contemporáneo porque la civilización hegemónica que lo gobierna amenaza con convertirlo en un lugar inhóspito para la vida y la convivencia.
Pero entiéndase bien: lo que realmente supongo con esa percepción de la filosofía y del mundo actual es lo siguiente:
Que si la filosofía puede apagar la llama del filosofar, lo hace no porque sea filosofía sino porque es poca filosofía.
Y lo mismo vale para el mundo: si el mundo de hoy es un problema para la vida de la humanidad, lo es no porque sea mundo sino porque es poco mundo, por ser precariamente mundo.

De ahí precisamente la necesidad de la tarea de transformación de la que aquí se habla. Paso a explicarla.
Si aceptamos que filosofar debe ser un ejercicio de actividad viva de servicio al mundo y a las comunidades en las que está siempre inserto, se puede partir de que, por lo dicho antes, quien hace filosofía debe tomar conciencia de que lo hace entre dos peligros: el peligro de ser aplastado por el peso del mundo, y desesperar y resignarse; y el peligro de ser aturdido por la reputación de la propia tradición filosófica, y contentarse con repeticiones e interpretaciones de lo que la tradición ha pensado.
Ambos peligros son ciertos y reales.
Creo que podemos conceder que hoy el peso del mundo es más agobiante que en otras épocas, por ejemplo, que en los tiempos en que Hegel escribía su Fenomenología del Espíritu o incluso que en los tiempos, más cercanos a nosotros, en que Ortega y Gasset escribía La rebelión de las masas. Lo cual no se debería solamente al acelerado flujo de informaciones que posibilitan las nuevas tecnologías de la comunicación y al consiguiente agobio que ese flujo ininterrumpido conlleva, sino también y fundamentalmente a la intensidad que ha alcanzado la destrucción, el arruinar sistemático de la vida.
Y preciso que cuando hablo de intensidad de destrucción sistemática, estructural, no me refiero únicamente al desbaste ecológico. Me refiero también a otras consecuencias que son igualmente mortales, a saber, las consecuencias antropológicas que se hacen manifiesta hoy con toda claridad en la emergencia de un tipo humano que se entiende como vitrina, escaparate de exposición, de la civilización hegemónica.
Pero no sólo el peso del mundo, vale decir, el peso de la civilización hegemónica que sobrecarga y estrecha el mundo con todo tipo de objetos, representa un peligro para la actividad de un filosofar vivo, servicial y comunitario. Como decía, también la filosofía misma con su peso milenario puede hacer cuesta arriba el camino de un filosofar, como se dice, a la altura de los tiempos.
Esto sucede, por ejemplo, cuando el que se dedica hoy a la filosofía visita la tradición filosófica como se visita un museo de momias o, por emplear otra imagen, un consultorio en el que se dan recetas para todo tipo de dolencias.
Con ello no pretendo sugerir que tengamos que tirar la tradición filosófica por la borda. No, la necesitamos para pensar porque da sostén y orientación. Lo que quiero decir es que tenemos que relacionarnos filosóficamente con la tradición, es decir, entablar una relación viva con los que nos han precedido, en vez de intentar vivir de las rentas de la herencia que nos han legado.
¿Qué hacer ante estos dos peligros que amenazan el ejercicio de un filosofar vivo en nuestro tiempo?
Por la indicación antes hecha de que debemos entablar una relación filosófica con la tradición, se comprende que para evitar el peligro de ser silenciados por la misma historia de la filosofía, hay que intentar filosofar desde la afectación por los conflictos del mundo; y hacer este intento a la vez como ejercicio de posicionamiento frente a la contradicción fundamental que, a mi modo de ver, atraviesa dichos conflictos. Es, en resumen, la contradicción entre la organización mecanicista de un mundo antropocéntricamente dispuesto como plataforma para satisfacer las supuestas necesidades de hombres y mujeres habituados a la depredación, por una parte, y, por otra, la organicidad vital de un mundo que no se ofrece al ser humano como un “afuera” a conquistar, sino que más bien lo reclama como momento en el “adentro” del movimiento integral de la vida.
Filosofar desde la afectación por esta contradicción básica significa entrar en relación con la tradición filosófica desde la vivencia de nuestros problemas actuales. Pero eso nos lleva ya a la observación sobre el otro peligro: el mundo.
Dije antes que el mundo es hoy para nosotros un problema no por ser mundo sino por ser poco mundo. Y, abundando en esa afirmación, se puede decir que el mundo hoy, por muy paradójico que pueda parecer, no agobia por su anchura sino por su estrechez; porque el mucho mundo que aparentemente ofrece es, mirado humanamente, poco mundo, quiere decir, un mundo estrechado a la medida de los objetos que lo ocupan y que opacan otros horizontes en su constelación. Dicho en el lenguaje de la filosofía existencial: es la angostura del mundo de los objetos lo que provoca y pesa como angustia en el alma humana.

¿Qué hacer en ese mundo que agobia y angosta el alma y, con ello, el horizonte de las esperanzas humanas?
¿Huir?
Si queremos transformar la filosofía, si queremos transformar la vida, creo que el camino no debe ser el camino de la fuga del mundo.
Mi respuesta, pues, aunque a primera vista pueda sorprender, va en la dirección contraria: en la de “meterse” más en el mundo y su ruidosa maquinaria y preguntar, desde dentro, por el sentido y las consecuencias de esa ruidosa maquinaria del mundo
Mi propuesta es, por tanto, la de quedarse en el mundo, preguntar por el sentido del curso que lleva con configuración de mundo hegemónico y quedar atentos, esto es, acallar también el ruido que producimos nosotros mismos con el pleito de nuestras teorías y/o ideologías para escuchar con la atención tensa del que espera de nuevas noticias el otro hacer de los que no se rinden, como arriba se decía.
“Meterse” más en el ruido del mundo contemporáneo significa, al menos para el filosofar en vivo por el que aquí se aboga, el camino de superar el analfabetismo contextual que tan frecuentemente hace de la filosofía una ocupación social y culturalmente irrelevante.
Este camino, como he explicado en otro lugar, es el camino la contextualización, entendido como camino que lleva desde la estrechez del poco mundo a la anchura del mundo. En esta idea quiero detenerme ahora.
Pero comienzo con una observación previa sobre el sentido general en el que suelo emplear el término de contextualización.
Contextualización designa, a mi entender, un movimiento doble que tiene que ver tanto con una toma de posición de la filosofía que se practica, como con la revisión del lugar y sentido de la tradición filosófica en un determinado aquí y ahora.
Sobre el trasfondo de esa aclaración terminológica sea dicho ahora lo siguiente:
Como camino para meterse más y mejor en el mundo el movimiento de la contextualización es, si se permita la metáfora, un viaje hacia el corazón del mundo; un viaje que no se contenta con el familiarizarse con lo que ostenta la superficie del mundo sino que, como sugiere justamente la metáfora de viaje al corazón del mundo, quiere ser un viaje por el que la filosofía llega hasta esas dimensiones del mundo no directamente visibles que guardan las heridas en las almas de los pueblos así como las memorias de esperanzas que todavía aguardan su tiempo o de las esperanzas que sus rituales de luto lloran porque fueron truncadas.
Y, recurriendo a una idea de José Martí, lo anterior se puede expresar también diciendo que ese viaje de la contextualización es un viaje en el que la filosofía va en busca de las páginas que imperios y hegemonías han robado al libro del universo.
Por lo dicho se entiende además que el movimiento de la contextualización nada tiene que ver con un movimiento de extensión o de expansión.
Se trata de intensidad; y con ello quiero decir que se trata de encorazonar las memorias de pasión y liberación que laten en el corazón del mundo, como han puesto en relieve la teología política europea y la teología de la liberación latinoamericana. Pues esas son las memorias que hace palpitar el corazón del mundo, las que lo ensanchan hasta el misterio de lo diverso en sus muchos nombres y que, en el caso concreto de América Latina, se han llamado las memorias de la América profunda.
Y si se me preguntara:
¿Por qué es hoy tan importante para el filosofar este movimiento de contextualización que lo pone a la escucha de las memorias con “silencio augusto” de los que no meten ruido en la historia (Miguel de Unamuno)?
Mi respuesta sería ésta:
Porque toda memoria de intrahistoria (Miguel de Unamuno), toda memoria de territorios profundos, es siempre un indicador de trato real con el peso del mundo y, con ello, un indicador de diferencias cualitativas en la manera de llevar a cabo el comercio entre hombre y mundo.
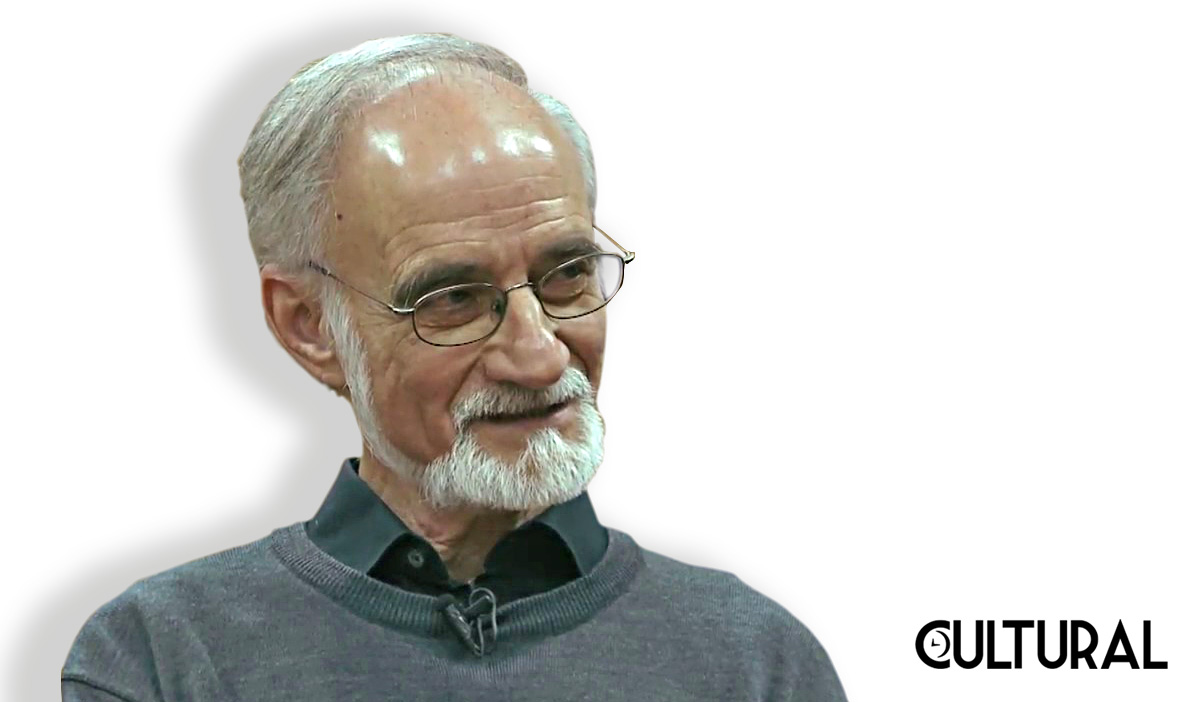
De modo que se puede decir que el viaje de la contextualización hacia el corazón del mundo es, para la filosofía, al mismo tiempo un viaje de memorialización o, acaso mejor dicho, de enmemoramiento, que significa también de interculturalización. Lo explico con la brevedad del caso:
La afirmación de que la contextualización, en tanto que proceso de enmemoramiento, conlleva para la filosofía un movimiento de interculturalización se entiende en el sentido de que el enmemoramiento es la vía por la que la filosofía sabe y gusta de las diferencias que habitan las memorias. Y de esta manera el mismo camino por el que se adentra más y mejor en lo profundo del mundo es también el camino por el que la filosofía se libera del peso agobiante del poco mundo, abriéndose precisamente a la pluralidad y diversidad de las experiencias culturales de mundo.
Pero esta experiencia de liberación frente a la angostura del mundo reducido por el orden hoy hegemónico no marca para la filosofía el comienzo de un tiempo de reposo en su ejercicio sino todo lo contrario, ya que en ella late el llamado al compromiso por limpiar el mundo histórico de todo lo que opaca y oscurece su orgánica pluralidad.
Esta tarea filosófica de limpieza del mundo me permito resumirla con el nombre de descivilizar el mundo, entendiendo por ello el proceso de devolución del mundo a las memorias de la humanidad y a los muchos caminos que en ellas se guardan de mundos alternativos.
Pero aquí se nos plantea, y no sólo a los que hacemos filosofía, esta pregunta:
¿Podemos comprometernos con esa tarea de limpiar el mundo, de descivilizar el mundo, si no aprendemos antes a diferenciar entre lo necesario y lo superfluo, entre lo verdadero y lo falso, entre promesas o expectativas de progreso y esperanzas humanas, entre políticas de odio y políticas de reconciliación en la perspectiva de la “rosa blanca” de José Martí?
Creo que no. Pienso que de ese aprendizaje depende en definitiva nuestra determinación a favor o en contra de la transformación de la filosofía y de la vida. Y porque ese aprendizaje se hace al filo de la pregunta contrastante por lo que sobra o lo que falta y de cara a las esperanzas que queremos alimentar en común, su lugar y principio es el mundo de la convivencia humana, ese mundo en el que hombres y mujeres “llevan” su ser-en-el-mundo todos los días.
En este sentido me tomo la libertad de terminar con la indicación de que la tarea de transformación de la filosofía y de la vida que hemos tratado de explicar como una urgencia en la civilización actual, es una tarea que nos interpela a cada uno, a cada una, de nosotros, nosotras, en nuestro fondo más personal y que por eso pone a prueba nuestra voluntad de mejorarnos como seres humanos y como sociedad.









