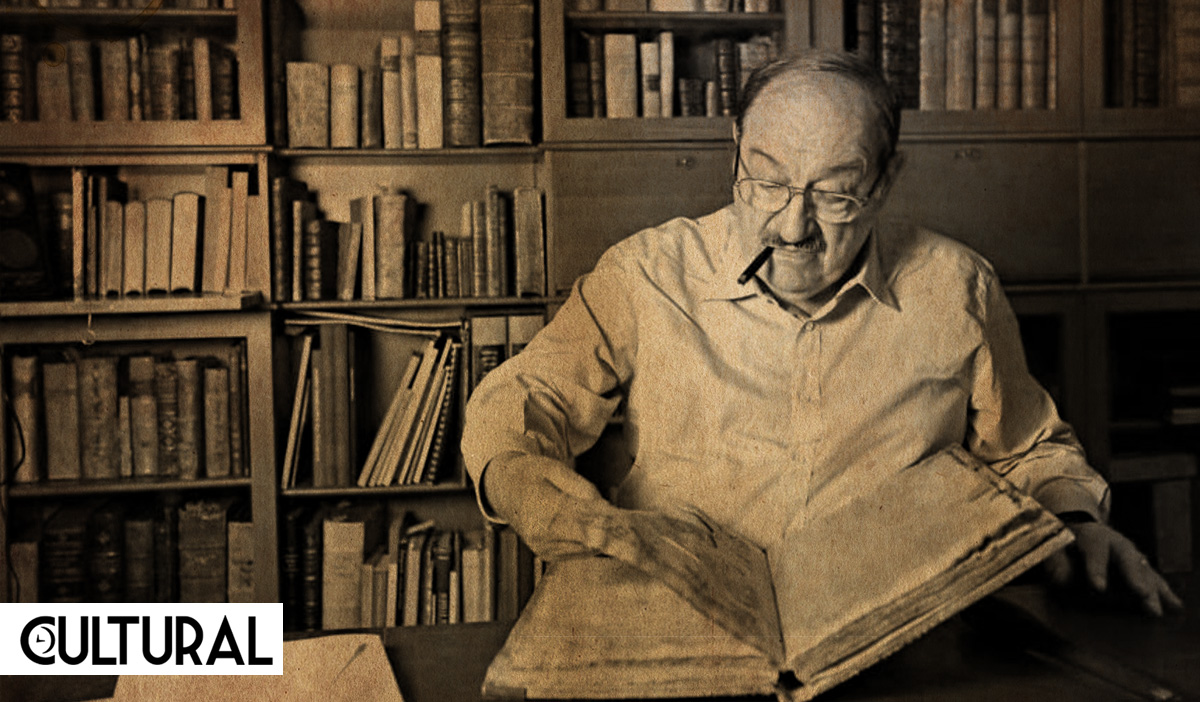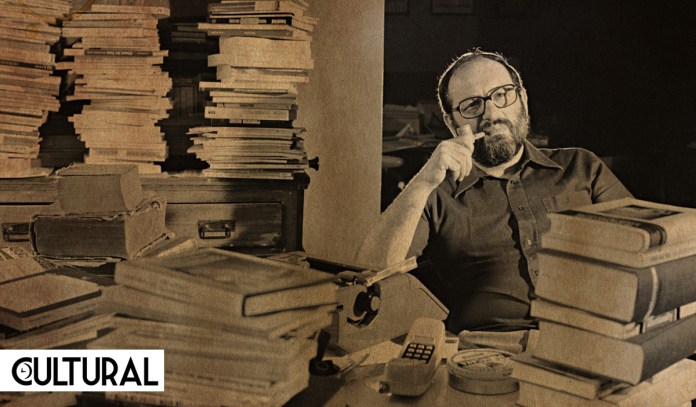Umberto Eco
En el transcurso de las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar en dos ocasiones distintas de la bibliofilia, y en ambos casos había muchos jóvenes entre el público. Hablar de la propia pasión bibliófila es difícil. Durante la entrevista de ese bello programa de radio de la tercera cadena de la RAI que es Fahrenheit (y que tanto hace para difundir la pasión por la lectura) yo decía que es un poco como ser un perverso que hace el amor con las cabras. Si cuentas que has pasado una noche con Naomi Campbell o incluso solo con la guapísima chica de la puerta de al lado, te escuchan con interés, envidia o maliciosa excitación. Pero si hablas de los placeres experimentados uniéndote a una cabra, la gente, apurada, intenta cambiar de tema. Si coleccionas cuadros del Renacimiento o porcelanas chinas, el que entra en tu casa se queda extasiado ante esas maravillas. Si, en cambio, enseñas un libraco del siglo XVII en dozavo con las hojas enrojecidas y dices que los que lo poseen se pueden contar con los dedos de una mano el visitante acelera aburrido el momento de los saludos.
La bibliofilia es amor por los libros, pero no necesariamente por su contenido. El interés por el contenido se satisface yendo a la biblioteca, mientras que el bibliófilo, aunque le preste atención al contenido, lo que quiere es el objeto y a ser posible que sea el primero en haber salido de la prensa del impresor. Hasta tal punto que hay bibliófilos, que yo no apruebo pero entiendo, que cuando reciben un libro intonso- no le cortan las páginas para no profanarlo. Para ellos, cortar las páginas de un libro raro sería como para un coleccionista de relojes romper la caja con el fin de ver el mecanismo.
El bibliófilo no es uno que ama la Divina comedia, es uno que ama esa determinada edición y ese determinado ejemplar de la Divina comedia. Quiere poder tocarlo, hojearlo, pasar las manos por la encuadernación. En ese sentido «habla» con el libro como objeto, por el relato que el libro hace de sus orígenes, de su historia, de las innumerables manos por las que ha pasado. A veces el libro relata una historia hecha de manchas de pulgar, anotaciones en el margen, subrayados, firmas en el frontispicio, incluso agujeros de carcoma, y una historia aún más hermosa la cuenta cuando, incluso con quinientos años, sus páginas frescas y blancas aún crujen entre los dedos.
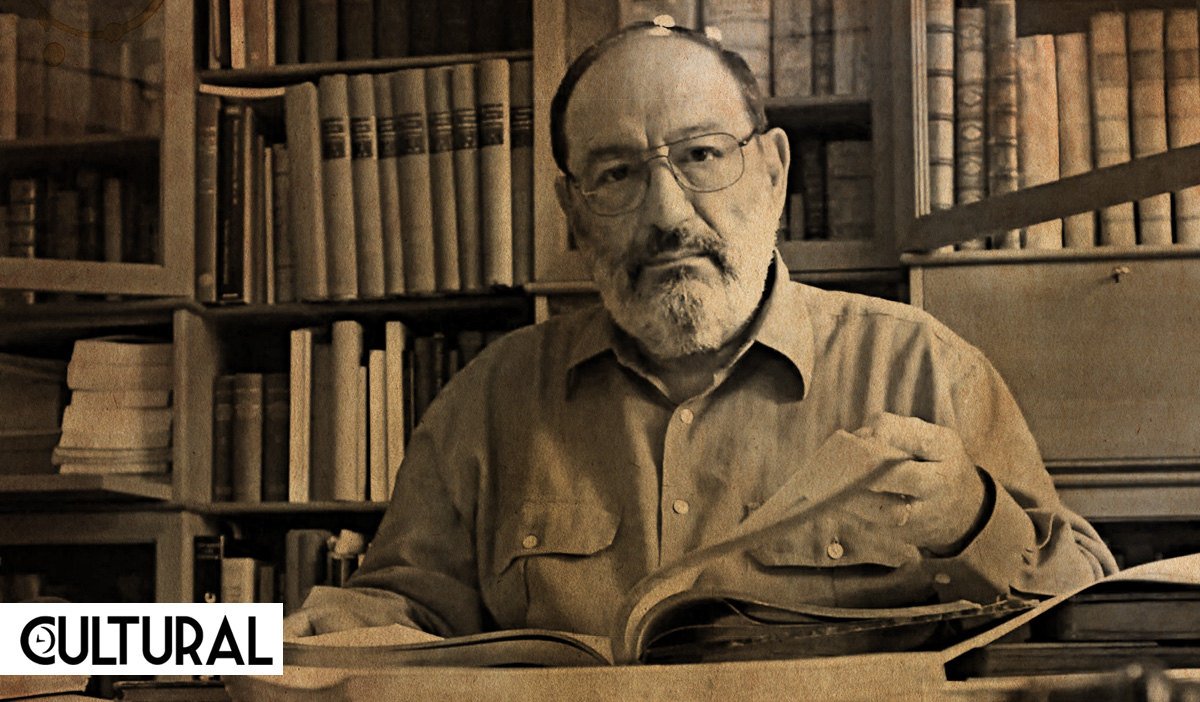
Pero un libro como objeto puede relatar una bella historia aunque solo tenga unos cincuenta años. Yo poseo una Philosophie au Moyen Áge de Gilson de los primeros años cincuenta que me ha acompañado desde los días de mi tesis de licenciatura hasta hoy. El papel de aquella época era infame, el libro se me deshace en cuanto intento pasar las páginas. Si para mí fuera únicamente un instrumento de trabajo, solo tendría que buscar una nueva edición, que se encuentra a buen precio. Pero yo quiero ese ejemplar, que con su frágil vetustez, con sus subrayados y notas, con colores distintos según la época de relectura me recuerda mis años de formación y los siguientes, y forma parte de mis recuerdos.
Esto hay que contárselo a los jóvenes, porque se suele pensar que la bibliofilia es una pasión accesible solo a personas con dinero. Desde luego, hay libros antiguos que cuestan centenares de millones (una primera edición incunable de la Divina comedia se subastó hace algunos años por mil quinientos millones), pero el amor por el libro no atañe solo a los libros antiguos sino también a los libros viejos, por ejemplo la primera edición de un libro de poesía moderna; y los hay que van en pos de todos los volúmenes de la «Biblioteca dei Miei Ragazzi» de la editorial Salani. Hace tres años, en un puesto, encontré la primera edición del Gog de Pipini, encuadernada aunque con la cubierta de papel original, por veinte mil liras. Es verdad que la primera edición de los Cantos órficos de Campana la vi hace diez años en un catálogo por trece millones (se ve que el pobrecillo pudo hacer imprimir pocos ejemplares), pero se pueden reunir buenas colecciones de libros del siglo XX renunciando de vez en cuando a una cena en una pizzería. Buscando en los puestos, uno de mis estudiantes coleccionaba solo guías turísticas de épocas distintas; al principio yo pensaba que era una idea extravagante, pero tiempo después y a partir de esos fascículos con fotos desvaídas el estudiante escribiría una tesis muy buena en la que se veía cómo la mirada sobre una determinada ciudad podía cambiar con el transcurso de los años. Por otra parte, incluso un joven con pocos recursos, entre el mercadillo de Porta Portese y el de Sant’Ambrogio, aún puede dar con dieciseisavos de los siglos XVI y XVII que siguen costando lo mismo que un par de zapatillas de gimnasia y que, sin ser raros, son capaces de narrar una época.
En definitiva, con las colecciones de libros antiguos sucede lo mismo que con las colecciones de cromos. Sin duda, el gran coleccionista tiene piezas que valen una fortuna; ahora bien, de niño, yo compraba en la papelería unos sobrecitos con diez o veinte sellos al azar, y pasé muchas tardes soñando con Madagascar o con las islas Fiyi gracias a esos rectangulitos variopintos, raros seguramente no, pero fabulosos desde luego que sí. Qué nostalgia.