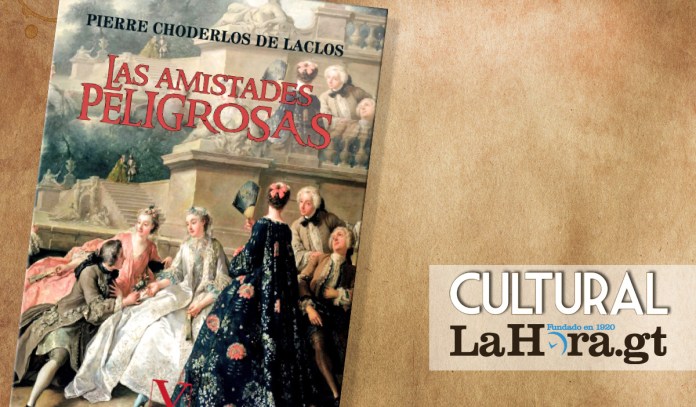Choderlos de Laclos
| Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos, es una novela escrita en 1782, cuando aún nada hacía presagiar la inminencia del fin del Antiguo Régimen y el estallido de la Revolución en Francia. El libro es una de las cumbres de la literatura europea del siglo XVIII. Sirviéndose con maestría del género epistolar, en ella Pierre CHODERLOS DE LACLOS (1741-1803) relata una historia de perversión, celos y sentimientos encontrados en la que sobresalen los amorales personajes del vizconde de Valmont y la marquesa de Merteuil, quienes utilizan la pulsión amorosa como medio de manipulación del prójimo y satisfacción de su amor propio.
|
CARTA V
LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIZCONDE DE VALMONT
¿Sabe, Vizconde, que su carta es muy insolente, y que tendría yo derecho para enfadarme, si quisiera? Pero he visto por ella claramente que había usted perdido la cabeza, y esto sólo le libra de mi indignación. Amiga generosa y sensible, olvido mi propia injuria para no pensar sino en el peligro de usted, y por más enojoso que sea el razonar, cedo a la necesidad que tiene usted de ello en este momento. ¡Lograr a la presidenta de Tourvel! ¡capricho tan ridículo! Reconozco en ello su mala cabeza, que siempre desea justamente lo que cree que no podrá lograr. ¿Qué ve en esa mujer, en suma? Facciones regulares, si quiere, pero sin ninguna expresión; bastante bien formada, pero sin gracia; puesta siempre de un modo que da risa con sus golas al cuello y su corpiño cerrado hasta la barba. Le hablo como amiga. Dos mujeres como ésta bastarían para hacerle perder toda su reputación; acuérdese del día en que ella pedía para los pobres en San Roque, y en que usted me agradeció tanto que yo le hubiese procurado aquel espectáculo. Me parece verla aún dando la mano a aquel varal de cabellos largos, tropezando a cada paso, teniendo siempre su tontillo de cuatro varas sobre la cabeza de alguno y sonrojándose a cada reverencia. ¿Quién hubiera dicho a usted entonces “usted deseará un día esta mujer”? Vamos, vizconde mío, avergüéncese y vuelva en sí; le prometo el secreto.
Fuera de esto, fíjese en los disgustos que le esperan. ¿Qué rival tiene usted que combatir? ¡Un marido! ¿No se siente humillado con esta sola palabra? ¡Qué vergüenza si fracasa y qué poca gloria si vence! Aún digo más; no espere ningún placer. ¿Puede haberlo con las excesivamente modestas, quiero decir, con las que lo son de buena fe? Reservadas hasta en el centro del deleite, no ofrecen sino goces a medias. Aquel abandono total de sí, aquel voluptuoso delirio en que el placer resulta más puro por el exceso mismo, tales dones del amor, no son conocidos por esa clase de mujeres. Se lo predigo: en la suposición más dichosa, la presidenta creerá haber hecho cuanto cabe tratando a usted como a su marido; y cuando están a solas dos esposos, aun en los momentos de mayor delicia se ve siempre que son dos. En el caso de usted el mal es aún mayor: su presidenta es devota, pero con aquella especie de devoción de pobre mujer que las hace no pasar nunca de la infancia. Acaso vencerá usted esta dificultad pero no se lisonjee de destruirla. Vencerá al amor de Dios, pero no al temor del diablo; y cuando tenga entre sus brazos a su amada y sienta palpitar su corazón, este seguro de que es de miedo y no de amor. Tal vez si la hubiese usted conocido antes hubiera podido hacer algo de ella, pero y ya tiene usted veintidós años y lleva dos de matrimonio. Créame, cuando una mujer ha formado ya esa costra, es preciso abandonarla a su suerte, porque en el fondo jamás valdrá nada.

Sin embargo, tal es el bello objeto por quien usted me desobedece se entierra en casa de su tía y renuncia a la empresa más deliciosa y más honorífica. ¿qué fatalidad hace que Gercourt le lleve siempre alguna ventaja? Escúcheme, le hablo sin enfadarme, pero en este momento estoy tentada de creer que no merece usted la reputación que tiene, y sobre todo lo estoy de cesar de hacerle mi confidente Nunca me acostumbraré a decir mis secretos al amante de la señora de Tourvel.
Sepa, no obstante, que la señorita Volanges ha hecho ya una conquista. El joven Danceny está loco por ella. Ha cantado con ella y en efecto, canta mejor que regularmente lo hacen las colegialas. Deben ensayar muchos dúos y creo que con gusto se pondría ella al unísono; pero Danceny es un niño que perderá el tiempo en galanteos y no acabará nada. La muchacha por su parte es bastante espantadiza y, de cualquier modo, todo esto será mucho menos divertido que lo hubiera sido en manos de usted; así es que estoy enfadada y el caballero será reñido seguramente cuando llegue. Le vendrá bien mostrar dulzura, porque en este momento nada me costaría dejarlo. Estoy segura de que si ahora me diera por romper con él se desesperaría y nada me divierte más que un amante desesperado. Me llamaría pérfida y esta palabra me ha dado siempre mucho gusto. Después de la palabra cruel es la más dulce para el oído de una mujer y la que cuesta menos merecer. Seriamente voy a ocuparme de esta ruptura; vea, sin embargo, de lo que usted es causa. Por eso lo echo sobre su conciencia. Adiós; recomiéndeme a las oraciones de su presidenta.
París, 7 de agosto de 17…