BERTRAN RUSSELL
Filosofía para legos
La humanidad, desde que existen comunidades civilizadas, se ha visto enfrentada a problemas de dos clases distintas. Por un lado, el problema de dominar las fuerzas naturales, de adquirir los conocimientos y la habilidad necesarios para fabricar herramientas y armas, y de alentar a la naturaleza en la producción de animales y plantas útiles. De este problema, en el mundo moderno, se ocupan la ciencia y la técnica científica, y la experiencia ha demostrado que a fin de tratarlo adecuadamente es necesario adiestrar a una gran cantidad de personas muy especializadas.
Pero existe un segundo problema, menos preciso, y por algunos erróneamente considerado poco importante: me refiero al problema de cómo utilizar mejor nuestro dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Esto incluye cuestiones tan candentes como la democracia contra la dictadura, el capitalismo contra el socialismo, el gobierno internacional contra el dogma autoritario. En tales cuestiones, el laboratorio no puede proporcionar una orientación decisiva. El tipo de conocimiento que da más ayuda para solucionar tales problemas es una amplia investigación de la vida humana, en el pasado como en el presente, y una apreciación de las fuentes de desdicha o satisfacción tal como aparecen en la historia. Se descubrirá que el aumento de habilidad no ha asegurado, por sí mismo, un aumento de la dicha o el bienestar humanos. Cuando los hombres aprendieron a cultivar la tierra, utilizaron sus conocimientos para establecer un cruel culto de sacrificios humanos. Los hombres que domesticaron los primeros al caballo lo emplearon para saquear y esclavizar a poblaciones pacíficas. Cuando, en la infancia de la revolución industrial, los hombres descubrieron cómo fabricar telas de algodón a máquina, los resultados fueron horribles: el movimiento de Jefferson por la emancipación de los esclavos en Norteamérica, que había estado a punto de triunfar, fue aplastado; el empleo de mano de obra infantil en Inglaterra se desarrolló hasta un punto de crueldad espantosa; y en África fue estimulado un implacable imperialismo, en la esperanza de inducir a los negros a vestirse con telas de algodón. En nuestros días, una combinación de genio científico y habilidad técnica ha producido la bomba atómica, pero, habiéndola producido, estamos todos aterrorizados y no sabemos qué hacer con ella. Estos ejemplos, de períodos muy distintos de la historia, demuestran que es necesario algo más que habilidad, algo que quizá pueda ser llamado «sabiduría». Es algo que debe ser aprendido —si se puede aprender— por medio de otros estudios que los requeridos por la técnica científica. Y es algo que se necesita ahora más que nunca anteriormente, porque el rápido crecimiento de la técnica ha hecho que los antiguos hábitos de pensamiento y de acción resulten más inadecuados que en ninguna otra época pretérita.
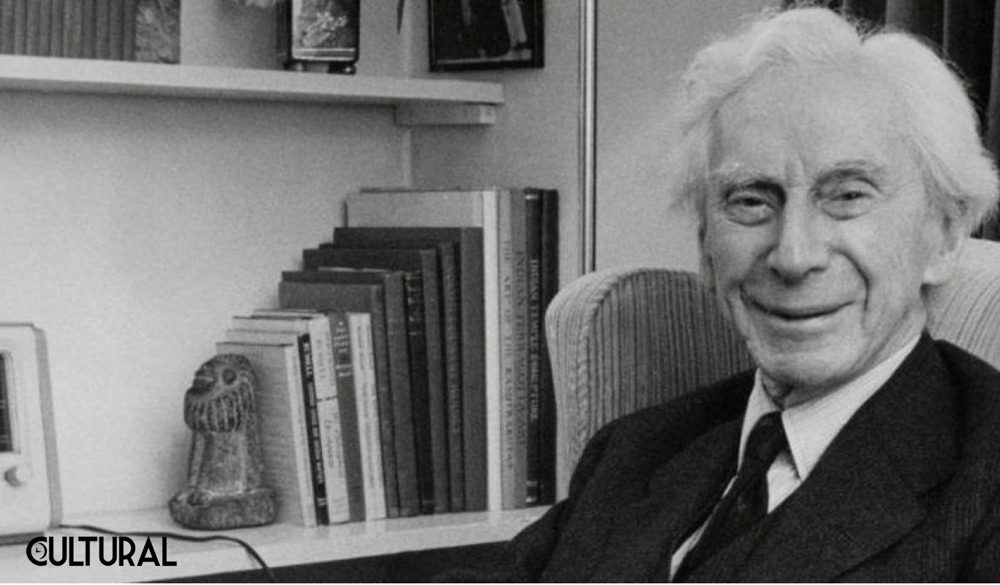
«Filosofía» significa «amor a la sabiduría», y filosofía en ese sentido es lo que los hombres deben adquirir si se quiere que los nuevos poderes inventados por los técnicos, y entregados por ellos a los hombres y mujeres corrientes para que los manejen, no precipiten a la humanidad a un espantoso cataclismo. Pero la filosofía que debería formar parte de la educación general no es lo mismo que la filosofía de los especialistas. No sólo en la filosofía, sino también en todas las ramas de los estudios académicos, existe una distinción entre lo que tiene valor cultural y lo que sólo es de interés profesional. Los historiadores pueden discutir acerca de lo que ocurrió a la infructuosa expedición de Senaquerib en 698 a. C., pero los que no son historiadores no tienen por qué conocer la diferencia entre ésa y su triunfante expedición de tres años antes. Los helenistas profesionales podrán discutir útilmente una interpretación dudosa de una obra de Esquilo, pero tales temas no son para el hombre que desea, a despecho de una vida atareada, adquirir algún conocimiento acerca de lo que lograron los griegos. Análogamente, los hombres que dedican su vida a la filosofía deben considerar cuestiones que el público educado general hace bien en ignorar, tales como las diferencias entre la teoría de los universales en Aquino y en Duns Escoto, o las características que un idioma debe tener si quiere estar en condiciones de decir cosas sobre sí mismo sin caer en el disparate. Tales temas pertenecen a los aspectos técnicos de la filosofía, y su discusión no puede formar parte de su contribución a la cultura general.
La educación académica debería tender a proporcionar, en estudios tales como la historia, la literatura y la filosofía, como correctivo de la especialización que el aumento de los conocimientos ha hecho inevitable y en tanta cantidad como el tiempo lo permita, todo lo que tiene valor cultural. Debería facilitársele, a un joven desconocedor del griego, el adquirir por medio de traducciones algún conocimiento, por inadecuado que sea, de lo que los griegos lograron. En lugar del estudio reiterado en la escuela de los reyes anglosajones, habría que hacer algún intento de proporcionar un sumario de la historia universal, relacionando los problemas de nuestros días con los de los sacerdotes egipcios, los reyes babilonios y los reformistas atenienses, así como todas las esperanzas y desesperanzas de los siglos intermedios. Pero es sólo de la filosofía, tratada desde un punto de vista similar, que quiero escribir.
La filosofía, desde sus primeros tiempos, ha tenido dos objetivos distintos, que se creían estrechamente interrelacionados. Por una parte, aspiraba a alcanzar una comprensión teórica de la estructura del mundo; por la otra, trataba de descubrir e inculcar la mejor forma posible de vida. Desde Heráclito hasta Hegel, y aun hasta Marx, tuvo en cuenta coherentemente ambas metas; no era puramente teórica ni puramente práctica, sino que buscaba una teoría del universo sobre la cual basar una ética práctica.
De tal modo, la filosofía ha estado estrechamente unida a la ciencia por un lado y a la religión por el otro. Consideremos primeramente su relación con la ciencia. Hasta el siglo XVIII, la ciencia estaba incluida en lo que comúnmente se llamaba «filosofía», pero desde entonces la palabra «filosofía» ha quedado limitada, en su aspecto teórico, a lo que es más especulativo y general en los temas que trata la ciencia. Se dice a menudo que la filosofía no es progresista, pero ésta es mayormente una cuestión verbal: en cuanto se encuentra un camino para llegar a un conocimiento definido de algún tema antiguo, el nuevo conocimiento es considerado perteneciente a la «ciencia» y la «filosofía» resulta despojada del mérito. En los tiempos griegos, y hasta la época de Newton, la teoría planetaria pertenecía a la «filosofía», porque era incierta y especulativa, pero Newton sacó el problema del reino del libre juego de las hipótesis y lo convirtió en uno que exigía un tratamiento distinto del que había requerido cuando todavía estaba abierta a dudas fundamentales. Anaximandro, en el siglo VI a. C., tenía una teoría de la evolución, y sostenía que los hombres descienden de los peces. Eso era filosofía, porque se trataba de una especulación no respaldada por evidencia detallada, pero la teoría de la evolución de Darwin era ciencia, porque se basaba en la sucesión de las formas de vida, tal como se la encontraba en los fósiles, y en la distribución de los animales y las plantas en muchas partes del mundo. Uno podría decir, con suficiente veracidad como para justificar un chiste: «Ciencia es lo que conocemos, y filosofía es lo que no conocemos». Pero habría que añadir que la especulación filosófica en cuanto a lo que todavía no conocemos ha demostrado ser un valioso preliminar del exacto conocimiento científico. Las suposiciones de los pitagóricos en materia de astronomía, de Anaximandro y Empédocles en evolución biológica y de Demócrito en cuanto a la constitución atómica de la materia proporcionaron a los hombres de ciencia de épocas posteriores hipótesis que, a no ser por los filósofos, quizá no les hubiesen pasado jamás por la cabeza. Podemos decir que, en su aspecto teórico, la filosofía consiste, por lo menos en parte, en la composición de grandes hipótesis generales que la ciencia no está aún en condiciones de probar; pero que, cuando se hace posible ponen a prueba las hipótesis, éstas, si son verificadas, se convierten en parte de la ciencia y dejan de ser «filosofía».
La utilidad de la filosofía, en su aspecto teórico, no se limita a especulaciones que podemos esperar ver confirmadas o refutadas por la ciencia dentro de un lapso medible. Algunos hombres se sienten tan impresionados por lo que la ciencia sabe, que se olvidan de lo que no sabe; otros se muestran tanto más interesados en lo que se ignora que en lo que se conoce, que menosprecian sus logros. Los que piensan que la ciencia lo es todo, se vuelven complacientes y seguros de sí, y desprecian todo interés en problemas que no tengan la precisión circunscrita que es necesaria para el tratamiento científico. En asuntos prácticos, tienden a pensar que la habilidad puede ocupar el lugar de la sabiduría, y que matarse unos a otros por medio de la última técnica es más «progresista», y por lo tanto mejor, que mantenerse vivos los unos a los otros con métodos anticuados. Por otra parte, los que se burlan de la ciencia retroceden, por lo general, hacia alguna antigua y perniciosa superstición, y se niegan a admitir el inmenso aumento de la felicidad humana que haría posible la técnica científica, si se empleara ampliamente. Ambas actitudes deben ser deploradas, y es la filosofía la que enseña la correcta, al poner de manifiesto al mismo tiempo el alcance y las limitaciones del conocimiento científico.
Dejando de lado, por el momento, todas las cuestiones que tienen que ver con la ética o con los valores, existe una serie de dudas puramente teóricas, de interés apasionante y perenne, que la ciencia es incapaz de solucionar, al menos por el momento. ¿Sobrevivimos a la muerte en algún sentido, y, en caso afirmativo, sobrevivimos por un tiempo o para siempre? ¿Puede la mente dominar la materia, o es la materia la que domina completamente la mente, o cada una de las dos tiene, quizá, cierta limitada independencia? ¿Tiene el universo un propósito? ¿O es empujado por la ciega necesidad? ¿O es un simple caos y revoltillo, en el cual las leyes naturales que creemos encontrar no son más que una fantasía engendrada por nuestro amor al orden? Si existe un plan cósmico, ¿tiene la vida en él más importancia de lo que la astronomía nos llevaría a suponer, o es el énfasis que nosotros ponemos en la vida mero localismo y sentido de la propia importancia? No conozco la respuesta a estas preguntas, y no me parece que ningún otro la conozca, pero creo que la vida humana quedaría empobrecida si se la olvidara, o si se aceptaran respuestas definidas sin evidencias adecuadas. Mantener vivo el interés en tales interrogantes, y analizar las soluciones sugeridas, es una de las funciones de la filosofía.
Los que tienen pasión por los rápidos beneficios y por un equilibrado balance de esfuerzos y recompensas, pueden sentirse impacientes con un estudio que no logra, en el estado actual de nuestro conocimiento, llegar a certidumbres y que alienta lo que podría ser considerado como ocupación malgastadora de tiempo de la meditación inconcluyente sobre problemas insolubles. No puedo suscribir en modo alguno este punto de vista. Algún tipo de filosofía es necesario para todos, salvo para los más irreflexivos, y, en ausencia de conocimientos, con seguridad que se tratará de una filosofía tonta. El resultado de ello es que la especie humana se divide en grupos rivales de fanáticos, cada grupo firmemente persuadido de que las tonterías de su cuño son verdad sagrada, en tanto que las del otro bando son herejía condenable. Arrianos y católicos, cruzados y musulmanes, protestantes y papistas, comunistas y fascistas han llenado gran parte de los últimos mil seiscientos años de lucha inútil, cuando un poco de filosofía habría demostrado a ambos bandos de todas esas disputas que ninguno tenía buenos motivos para creerse en lo cierto. El dogmatismo es un enemigo de la paz y una barrera insuperable para la democracia. En la época actual, por lo menos tanto como en eras anteriores, es el mayor obstáculo para la dicha humana.
La exigencia de certidumbre es natural en el hombre, pero, no obstante, es un vicio intelectual. Si usted lleva a sus hijitos a una merienda campestre, en un día de tiempo inestable, ellos exigirán una respuesta dogmática en cuanto a si hará buen tiempo o si lloverá, y se sentirán desilusionados con usted cuando no les pueda proporcionar seguridad alguna. La misma clase de seguridad es exigida más tarde, en la vida, a los que emprenden la tarea de conducir poblaciones a la Tierra Prometida. «Liquidemos a los capitalistas, y los supervivientes gozarán de felicidad eterna.» «Exterminemos a los judíos, y todos serán virtuosos.» «Matemos a los croatas, y que reinen los serbios.» «Matemos a los serbios, y que reinen los croatas.» Estos son ejemplos de los lemas que han conquistado amplia aceptación en nuestro tiempo. Incluso sólo una pizca de filosofía haría imposible la aceptación de tan sangrientas bobadas. Pero mientras los hombres no sean adiestrados para reservarse el juicio en ausencia de conocimiento, serán descarriados por profetas seguros de sí, y lo más probable es que sus dirigentes sean ignorantes fanáticos o charlatanes deshonestos. Es difícil soportar la incertidumbre, pero lo mismo ocurre con la mayor parte de nuestras demás virtudes. Para el aprendizaje de cada virtud existe una disciplina apropiada, y para el aprendizaje del aplazamiento del juicio la mejor disciplina es la filosofía.
Pero si la filosofía quiere servir para un fin positivo, no debe enseñar simplemente escepticismo, porque, en tanto que el dogmático es dañino, el escéptico es inútil. El dogmatismo y el escepticismo son, en un sentido, filosofías absolutas; el uno está seguro de saber, el otro de no saber. La filosofía debe disipar la certidumbre, ya sea de conocimiento o de ignorancia. El conocimiento no es un concepto tan preciso como comúnmente se piensa. En lugar de decir: «Yo sé esto», deberíamos decir: «Sé aproximadamente algo más o menos como esto». Es cierto que esta estipulación es apenas necesaria en lo referente a la tabla de multiplicar, pero el conocimiento en los asuntos prácticos no tiene la seguridad o la precisión de la aritmética. Supóngase que digo: «La democracia es una cosa buena»; debo admitir, primero, que estoy menos seguro de ello que de que dos y dos son cuatro, y, segundo, que «democracia» es un término en cierto modo vago que no puedo definir con exactitud. Por lo tanto, tendríamos que decir: «Me siento bastante seguro de que es bueno que un gobierno participe de algunas de las características comunes a las constituciones británica y norteamericana», o algo por el estilo. Y una de las metas de la educación tendría que ser la de hacer que una afirmación semejante fuese más efectiva como programa político que el tipo corriente de eslóganes.
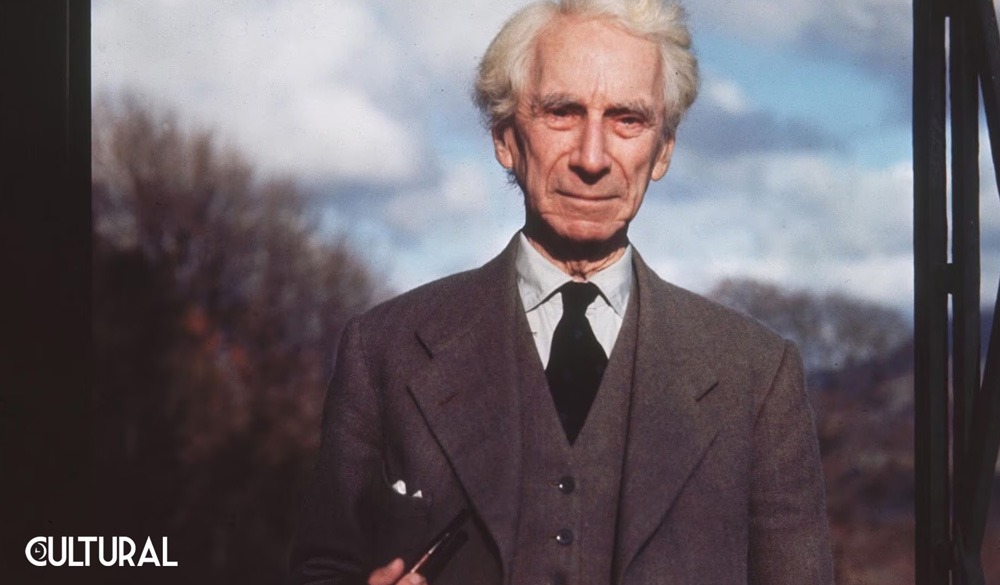
Porque no es suficiente reconocer que todo nuestro conocimiento es, en mayor o menor grado, incierto y vago; es necesario, al mismo tiempo, aprender a actuar en función de las mejores hipótesis sin creer dogmáticamente en ellas. Volviendo a la merienda campestre: aun cuando uno admita que lloverá, estará en el buen camino si piensa que el buen tiempo es probable, pero tiene en cuenta la posibilidad opuesta y lleva impermeable. Si uno fuese un dogmático, dejaría el impermeable en casa. Los mismos principios rigen para problemas más importantes. Se puede decir, en términos generales: todo lo que pasa por conocimiento puede ser dispuesto en una jerarquía de grados de certidumbre, con la aritmética y los hechos de la percepción en la cima. Que dos y dos son cuatro, y que yo estoy sentado en mi cuarto, escribiendo, son afirmaciones respecto a las cuales cualquier duda seria por mi parte resultaría patológica. Y estoy casi seguro de que ayer fue un hermoso día, pero no del todo, porque la memoria a veces nos juega bromas pesadas. Los recuerdos más distantes son más dudosos, especialmente si existe alguna fuerte razón emocional para recordar falsamente, como, por ejemplo, la que hizo que Jorge IV recordase haber estado en la batalla de Waterloo. Las leyes científicas pueden ser casi ciertas, o apenas levemente probables, según el estado de las evidencias.
Cuando se actúa según una hipótesis que se sabe incierta, la acción debería ser tal que no tuviese resultados demasiado perniciosos si la hipótesis fuese falsa. En el caso de la merienda, se puede correr el riesgo de una mojadura si todos los que participan en el paseo son robustos, pero no si uno de ellos es tan delicado como para correr el riesgo de coger una pulmonía. O suponga que encuentra usted a un muggletoniano; [i] estaría justificado que discutiera con él, porque ello no produciría mucho daño si el señor Muggleton resultase haber sido en realidad tan gran hombre como sus discípulos suponen, pero no se justificará que lo queme usted en la hoguera, porque el daño de ser quemado vivo es más cierto que cualquier proposición de la teología. Naturalmente, si los muggletonianos fuesen tan numerosos y tan fanáticos que usted o ellos debiesen ser aniquilados, la cuestión resultaría más difícil, pero sigue en pie el principio general de que una hipótesis incierta no puede justificar un mal cierto, a menos que un mal igual sea igualmente cierto en la hipótesis contraria.
La filosofía, hemos dicho, tiene una meta teórica y una práctica. Es ya hora de considerar esta última.
Para la mayoría de los filósofos de la Antigüedad existía una íntima conexión entre una visión del universo y una doctrina sobre la mejor forma de vida. Algunos de ellos fundaron fraternidades que tenían cierto parecido con las órdenes monásticas de tiempos posteriores. Sócrates y Platón se sintieron escandalizados por los sofistas porque éstos no tenían objetivos religiosos. Si la filosofía quiere desempeñar un papel serio en la vida de los hombres que no son especialistas, no debe dejar de defender alguna forma de vida. Al hacer tal cosa, estará tratando de hacer algo de lo que ha hecho la religión, pero con ciertas diferencias. La mayor diferencia reside en que no se recurre a la autoridad, ya sea la de la tradición o la de un libro sagrado. La segunda diferencia importante es la de que un filósofo no debe intentar fundar una iglesia; Augusto Comte trató de hacerlo, pero fracasó, como merecía que le sucediera. La tercera es que debería insistirse más en las virtudes intelectuales de lo que se ha acostumbrado a hacer desde la decadencia de la civilización helénica.
Existe una importante diferencia entre las enseñanzas éticas de los antiguos filósofos y aquellas enseñanzas adecuadas a nuestra propia época. Los filósofos antiguos atraían a los caballeros ociosos, que podían vivir como mejor les pareciese, y hasta, si les daba la gana, fundar una ciudad independiente con leyes que encarnasen las doctrinas del maestro. La inmensa mayoría de los hombres educados modernos no poseen tal libertad; tienen que ganarse la vida dentro de los marcos existentes de la sociedad, y no pueden introducir importantes cambios en su propia forma de vida, a menos que logren imponer previamente importantes cambios en la organización política y social. La consecuencia es que las convicciones éticas de un hombre tienen que ser expresadas más en forma de defensa de una cierta política, y menos en el comportamiento privado, como sucedía en la antigüedad. Y la concepción de una buena forma de vida tiene que ser una concepción social antes que individual. Aun entre los antiguos, la concibió Platón de esta manera en la República, pero muchos de aquéllos tenían una concepción más individualista de los fines de la vida.
Sentada esta premisa, veamos qué nos puede decir la filosofía sobre el tema de la ética.
Para comenzar con las virtudes intelectuales: la búsqueda de la filosofía se funda en la creencia de que el conocimiento es bueno, aun cuando lo que se conozca sea doloroso. Un hombre imbuido del espíritu filosófico, sea o no un filósofo profesional, querrá que sus creencias sean tan ciertas como él puede hacerlas, y querrá, en igual medida, saber, y odiará estar en error. Este principio tiene un alcance mayor de lo que podría creerse a primera vista. Nuestras creencias surgen de una gran variedad de causas: de lo que se nos dijo en la juventud por nuestros padres y maestros, de lo que potentes organizaciones nos dicen a fin de llevarnos a actuar como ellas desean, de lo que exterioriza o apacigua nuestros temores, de lo que fomenta nuestra estima de nosotros mismos, y así sucesivamente. Cualesquiera de éstas puede llevarnos por casualidad a verdaderas creencias, pero lo más probable es que nos lleve en dirección opuesta. Por lo tanto, la sobriedad intelectual nos obligará a escudriñar nuestras convicciones detenidamente, con vistas a descubrir a cuál de ellas hay motivos para considerar cierta. Si somos prudentes, aplicaremos la crítica solvente especialmente a las creencias de las que nos resulta más doloroso dudar, y a las que más probablemente nos compliquen en violentos conflictos con hombres que sostienen creencias opuestas, pero igualmente carentes de fundamento. Si esta actitud pudiera hacerse común, resultaría incalculable el beneficio que se obtendría al disminuir la acritud de las disputas.
Existe otra virtud intelectual, que es la de la generalidad o imparcialidad. Recomiendo el siguiente ejercicio: cuando, en una frase que expresa una opinión política, hay palabras que despiertan potentes pero distintas emociones en distintos lectores, trátese de reemplazarlas por símbolos, A, B, C, etc., y de olvidar el significado particular de cada símbolo. Supóngase que A es Inglaterra, B es Alemania y C es Rusia. Mientras se recuerde lo que representan las letras, la mayor parte de las cosas que crea dependerá de que usted sea inglés, alemán o ruso, cosa que, lógicamente, es ajena a la cuestión. Cuando, en álgebra elemental, se resuelven problemas en los que A, B y C suben a una montaña, no se siente ningún interés emocional en los caballeros de marras, y se hace todo lo posible para llegar a la solución con corrección impersonal. Pero si se piensa que A es uno mismo, B su odiado rival y C el maestro que propuso el problema, los cálculos se torcerán y usted descubrirá, con seguridad, que A llegó el primero y C el último. Es inevitable que este tipo de prejuicio emocional se presente al pensar en problemas políticos, y sólo el cuidado y la práctica pueden habilitar a uno para pensar tan objetivamente como lo hace en el problema algebraico.
Pensar en términos abstractos no es, por supuesto, la única forma de alcanzar la generalidad ética; también se puede lograr, y quizá mejor, si se sienten emociones generalizadas. Pero para la mayoría de la gente esto es difícil. Si se siente hambre, se harán grandes esfuerzos, en caso necesario, para conseguir alimentos; si los que tienen hambre son los hijos de uno, puede que se sienta una urgencia aún mayor. Si un amigo está muriéndose de hambre, probablemente se esforzará uno para aliviarle en su desgracia. Pero si se entera uno de que algunos millones de hindúes o chinos se encuentran en peligro de muerte por desnutrición, el problema es tan vasto y tan distante que, a menos que se tenga alguna responsabilidad oficial, probablemente se olvidará muy pronto del problema. Sin embargo, si se posee la capacidad emocional para seguir agudamente los males distantes, se podrá llegar a la generalización ética a través del sentimiento. Si no se tiene ese raro don, el hábito de considerar en forma abstracta a la vez que concreta los problemas prácticos es el mejor sustitutivo disponible.
La interrelación de la generalización lógica y la emocional en la ética es un tema interesante. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», inculca la generalización emocional; «Las afirmaciones éticas no deben contener nombres propios», inculca la generalización lógica. Los dos preceptos suenan distintos, pero, cuando se los examina, se descubre que son apenas distinguibles en cuanto a su importancia práctica. Los hombres benévolos preferirán la forma tradicional; los lógicos escogerán quizá la otra. Apenas sé qué clase de hombres es la mejor. Cualquiera de las dos formas de afirmación, si es aceptada por los estadistas y tolerada por las poblaciones a las que aquéllos representan, conduciría rápidamente al milenarismo. Los judíos y los árabes se unirían y dirían: «Veamos cómo podemos hacer para conseguir la mayor cantidad de bien para todos, sin averiguar demasiado minuciosamente cómo se distribuye entre nosotros». Evidentemente, cada uno de los grupos recibiría mucho más de lo que conduce a la felicidad que lo que puede recibir en la actualidad. Lo mismo regiría para los hindúes y los mahometanos, para los comunistas chinos y los partidarios de Chiang Kai-Shek, para los italianos y yugoslavos, para los rusos y los demócratas occidentales. Pero, ¡ay!, no debe esperarse lógica ni benevolencia de ninguno de los bandos de cualquiera de esas disputas.
No debe suponerse que los jóvenes y los muchachos que están atareados adquiriendo valiosos conocimientos especializados puedan dedicar mucho tiempo al estudio de la filosofía, pero, incluso en el tiempo fácilmente escatimable sin perjuicio para el aprendizaje de habilidades técnicas, la filosofía puede proporcionar ciertas cosas que acrecentarán grandemente el valor del estudiante como ser humano y como ciudadano. Puede proporcionar un hábito de pensamiento exacto y cuidadoso, no sólo en matemáticas y ciencia, sino también en asuntos de gran importancia práctica. Puede conceder amplitud y alcance impersonales a la concepción de los fines de la vida. Puede dar al individuo una medida justa de sí mismo en relación con la sociedad, del hombre del presente con el hombre del pasado y del futuro, y de toda la historia del hombre en relación con el cosmos astronómico.
Agrandando los objetivos de sus pensamientos, proporciona un antídoto contra las ansiedades y angustias de la hora presente y hace que se pueda acercar a la serenidad, tanto como le es posible a una mente sensible en nuestro mundo torturado e incierto.
[i] Miembro de una secta, casi desaparecida, fundada por Lodowicke Muggleton (1609-1698), sastre inglés que afirmó estar inspirado. (N. delT.)







