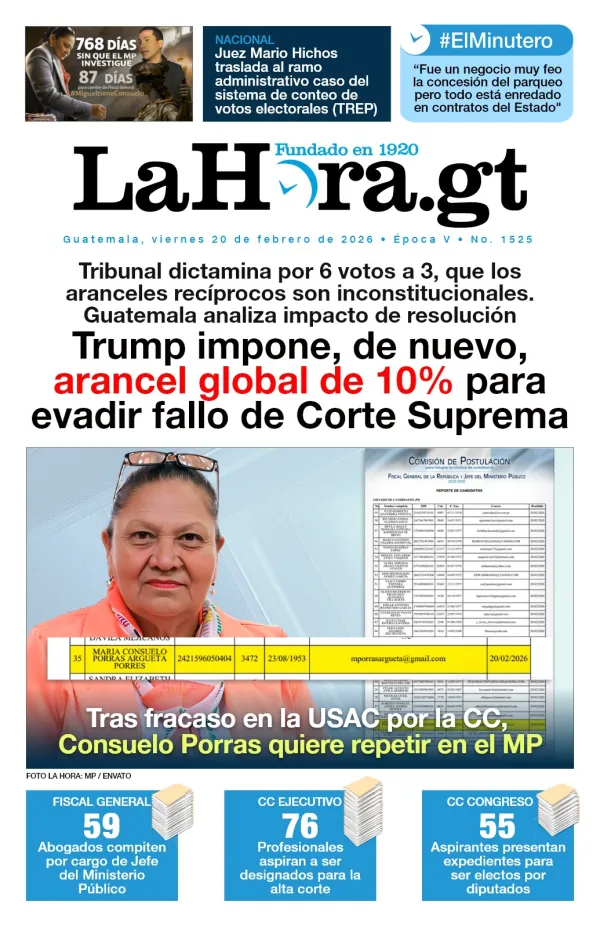En su libro El ojo absoluto, el psicoanalista y ensayista francés Gérard Wajcman nos confronta con una transformación radical de la cultura contemporánea, lo que en realidad es la instauración de un nuevo régimen visual en el que la mirada ha dejado de ser humana para convertirse en absoluta. Este «ojo absoluto», como lo denomina Wajcman, es una forma de ver sin límites, sin interrupción, sin cuerpo, algo que desborda lo simplemente humano y reconfigura nuestra relación con el poder, la intimidad, la política y la verdad.
Wajcman, heredero del pensamiento de Jacques Lacan y profundamente influido por la teoría crítica, parte de una tesis inquietante, ahora vivimos bajo la hegemonía de un ojo que lo ve todo, lo graba todo, lo almacena todo. Este ojo no duerme ni parpadea. Es el ojo de las cámaras de vigilancia, de los drones, de los satélites, de los smartphones, de las redes sociales. Pero no solo se trata de dispositivos tecnológicos; se trata también de una mutación cultural y simbólica en la que mirar ya no implica necesariamente desear, interpretar o comprender, sino simplemente ver sin cesar.
Así, podemos afirmar que hemos pasado de la mirada humana a la visibilidad total. ¿Realmente qué significa esto? Tradicionalmente para el psicoanálisis en Lacan, la mirada ha sido pensada como algo íntimamente vinculado al sujeto, siempre cargado de deseo, de interpretación, de la eterna falta. La mirada implicaba un juego entre lo visible y lo invisible, entre lo que se muestra y lo que se oculta. En ese juego, había espacio para el misterio, el secreto, la intimidad. Pero con la aparición del ojo absoluto, esa dialéctica se disuelve. El nuevo régimen visual no tolera la opacidad. Su aspiración es la transparencia total, hacer visible lo que antes era invisible, exponerlo todo, vigilarlo todo. Hacer más que real el “panóptico” de Bentham.
El ojo absoluto, según Wajcman, no es simplemente una herramienta de control social tal como lo pensaron Michel Foucault o Jeremy Bentham con su máquina Panóptica, sino una transformación esencial de nuestra relación con el mundo. Ahora vivimos en una cultura de la imagen que ya no representa ni interpreta, sino que captura, reproduce y circula imágenes sin cesar. El mundo ya no se contempla, se ve. Y lo que no se ve, evidentemente deja de existir.
Quizá uno de los aspectos más inquietantes del análisis de Wajcman es la relación entre el ojo absoluto y el poder. En el siglo XXI, quien ve, manda. La soberanía ya no se define por el monopolio de la violencia legitima como afirmaba Max Weber, sino por el monopolio del control de la visibilidad. Google, Facebook, los Estados y las grandes corporaciones no gobiernan por la fuerza y la coerción, sino por su capacidad de ver y de hacer ver. El ojo absoluto, en este sentido, es el instrumento de un nuevo biopoder que no castiga, sino que expone, clasifica, optimiza o también invisibiliza y desaparece.
La vigilancia se ha vuelto voluntaria, ahora nos mostramos, nos geolocalizamos, nos exponemos. La intimidad ya no es un valor, sino un obstáculo para la circulación de la imagen. Esta paradoja en la que el sujeto desea ser visto por el mismo sistema que lo vigila es una de las grandes trampas del presente. Wajcman lo dice con claridad, el sujeto contemporáneo ya no le teme al ojo, más bien, quiere formar parte de él, existir por él y a través de él.
Esta visibilidad total y absoluta dice Wajcman produce un mundo sin sombras lo que es en realidad un mundo sin ética, sin contrastes. Al eliminar la posibilidad del secreto, el ojo absoluto desactiva también las condiciones de posibilidad de la existencia de la subjetividad. Ya no hay espacio para la interioridad, para el conflicto, para la ambigüedad. Todo debe mostrarse, todo debe decirse, todo debe documentarse. En este régimen, la imagen se convierte en prueba, en testimonio, en evidencia. Pero esta proliferación de imágenes no produce más verdad, sino más confusión, lo real se diluye en la saturación de lo visible, de lo simplemente aparente.
Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras en ámbitos como la justicia, el amor, la política o el arte. En el amor, por ejemplo, ya no se escriben cartas, se mandan selfies. En la política, ya no se debate, se escenifica. En el arte, ya no se crea un mundo, se genera contenido. El ojo absoluto aplana la experiencia, objetiviza los sentimientos, destruye el espesor simbólico y promueve una estetización superficial y pasajera del mundo.
Frente a este panorama, Wajcman no nos propone una utopía tecnológica ni una vuelta nostálgica a un pasado pre-panóptico. Su apuesta es ciertamente más modesta pero más radical, habrá que aprender a resistir al ojo absoluto, lo que no implica cerrar nuestros ojos, sino más bien recuperar la capacidad de ver de otra manera. Reivindicar nuestro derecho al secreto, al anonimato, a la opacidad a la ambigüedad. Apostar por formas de imagen que no solo muestren, sino que también oculten, y por lo tanto generen dudas, irriten y sugieran, abran el mundo a nuevas preguntas.
En última instancia, El ojo absoluto es una advertencia lúcida y necesaria sobre el destino de nuestras sociedades hipervisualizadas. No se trata de demonizar la tecnología, sino de pensar críticamente sus implicaciones simbólicas. Porque, si todo puede ser visto, nada ocultado, estrictamente nada puede ser pensado. Y sin pensamiento, no hay libertad alguna posible.