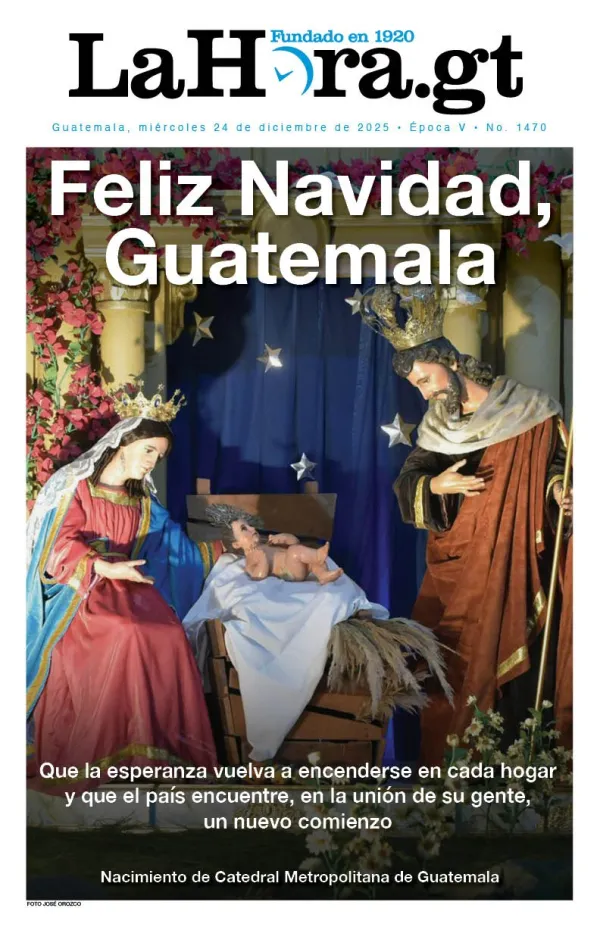Por Sandra Xinico Batz
El año nuevo gregoriano es una festividad que se ha hecho “universal” en un proceso aproximado de 500 años. Poco a poco los territorios convertidos en países fueron adoptando esta medición del tiempo, homogenizando con ello la concepción plural que las culturas (en el mundo) habían tenido sobre cómo organizar el tiempo. El conteo del tiempo a partir del nacimiento de Cristo es una prueba de dicha imposición pues reduce la existencia del universo a 2016 años y sobrevivir en el mundo actual implica regir nuestras vidas bajo esta percepción del tiempo por más que nuestra concepción no sea cristina o europea, de donde se origina el calendario actual.
Las invasiones coloniales fueron fundamentales en la expansión de esta concepción religiosa-cultural del tiempo ya que imponer la visión de Cristo implicaba desplazar las otras prácticas religiosas y espirituales que en el caso de los pueblos mayas han estado muy vinculadas a la naturaleza y el cosmos. Vale la pena decir que no hubo conciliación entre ambas concepciones del tiempo pues si las analizamos observaremos que no son coincidentes, y desafortunadamente durante la Colonia se instauró la idea en la sociedad de que los pueblos originarios tenían prácticas demoniacas, las definieron “politeístas” y por lo tanto bajo su visión cristina “debían” encaminarles hacia Dios para “salvarles” y esto implicaba eliminar todo lo relacionado con la percepción espiritual de los pueblos indígenas, lo cual justificó la incineración de cientos de manuscritos y por ende la destrucción de nuestra historia escrita.
Actualmente, en este territorio amplio en culturas ¿Quién se imagina celebrando el año nuevo en octubre, cuando inició un nuevo ciclo de tiempo según el calendario maya Cholq’ij? ¿Sabía usted que existen personas mayas (en Guatemala) que aún utilizan este conteo de tiempo? ¿Y sabía también que en el mundo existen (y se utilizan aún) cientos de calendarios distintos y formas de concebir el tiempo diferentes al gregoriano? Nos sorprendería mucho todo lo que podemos encontrar acerca de las culturas en el mundo y su concepción del tiempo ya que implica astronomía, arqueología, antropología, física, matemática, ciencias que las culturas desarrollaron de la mano de la tecnología que produjeron en su época. La historia de estos últimos 500 años muestra como las distintas culturas fueron adaptando sus propios calendarios al gregoriano y a partir de esto en muchos países existen vigentes más de dos calendarios, manteniendo como nacional al calendario tradicional y como institucional u oficial al gregoriano (Por ejemplo: La India).
El estudio del tiempo ha sido fundamental para la humanidad porque nos permite comprender de dónde venimos y en dónde nos encontramos ahora, el tiempo es el único garante de nuestro paso y existencia en la tierra porque permanece independientemente de nuestra propia existencia como humanidad. Dejar señales en el tiempo de que estuvimos acá ha sido una práctica tan importante como el habla ya que nos permite comunicarnos con los del futuro para que permanezcamos, para no desaparecer. El tiempo marca nuestra cotidianidad, nuestras celebraciones, nuestras actividades, no se termina, únicamente se renueva, se reinicia, observa nuestro nacimiento y nuestra muerte terrenal. ¿Cómo sabríamos de los inicios de la humanidad si nuestras y nuestros antepasados no se hubieran atrevido a documentar su día a día, sus eventos importantes, nacimientos y partidas, a dejar registro del tiempo, en ese momento, su tiempo?
¿Puede imaginarse lo que implicó para los pueblos mesoamericanos ese cambio radical que significó la invasión colonial y la imposición de cambiar sus ritmos temporales, sus formas de medir el tiempo, de concebirlo y aplicarlo? ¿Cómo se habrán sentido frente al aplazamiento de la naturaleza por la de Cristo, la imposición de la idea de que todo lo resolveremos en él aunque eso implique no obtener respuestas sobre por qué se debía regir el tiempo a él y no a la naturaleza, sus elementos, el universo? Uno de los ciclos importantes para los pueblos mayas era el tiempo que requería la gestación y formación del ser humano en el vientre de la madre, esos 260 días marcan períodos anuales cuya lógica radica en el tiempo que una persona necesita para nacer al mundo, al universo, una concepción muy distinta a la europea, la cual también desconocemos grandemente, ya que tenemos muy poco conocimiento de su formación y su origen, lo cual es obvio, ya que llevamos unos cuantos siglos de aplicarlo, de que fuera impuesto.
Seguramente la vida en esos tiempos cambió profundamente a partir de esto, ya que las actividades cotidianas como el trabajo de la tierra y sus festividades dejaron de ser marcadas por el calendario Haab’ y sus celebraciones sobrevivieron a partir de que se entremezclaron con las que regía el calendario gregoriano dando lugar al “sincretismo”, una herramienta que los pueblos han utilizado por generaciones para resguardar nuestras prácticas propias y que de no ser por éste hubiesen sido prohibidas por los españoles quienes se convirtieron en los administradores del tiempo de los pueblos.
La hostilidad y crueldad con la que la colonia se impuso en nuestros territorios provocó que los pueblos mayas (a pesar de ser la mayoría) abandonaran (en el peor de los casos, por completo) sus formas de organizar y contabilizar el tiempo (situación que permanece hasta nuestros días), se dejaron de celebrar fechas importantes para nuestra cosmovisión y otras ahora existen, pero bajo un perfil cristiano. La mayor parte de la sociedad guatemalteca actual desconoce la complejidad y el gran valor científico que contienen los calendarios mayas, a tal punto que ignoramos que la creación del cero se la debemos a nuestros antepasados mayas y que ha sido un importante avance científico calificado mundialmente.
Actualmente, para los mayas, tantos nuestros idiomas como nuestras prácticas aún están relegadas de las leyes y del reconocimiento social, aún nos ven raro cuando en lugar de celebrar año nuevo gregoriano cada uno de enero, preferimos celebrar el Waqxaqib’ B’atz’. Pero el racismo por su lado ha sabido sacar raja de esto, porque por una parte se sigue estigmatizando a los pueblos por mantener y querer recuperar sus prácticas propias y a la vez se explota económicamente estás prácticas como se hizo con el 13 (Oxlajuj) B’aktun, convirtiendo esta festividad en un show turístico para los extranjeros que pasó por la folklorización, pero no por un análisis real sobre el significado de este acontecimiento para los pueblos mayas actuales que luchamos por el respeto hacia nuestra cosmovisión y resistencia.
Sandra Xinico Batz (1986, Patzún, Chimaltenango) Antropóloga maya k’aqchikel, engasada con las letras, empecinada por la historia y obstinada en que se escuche nuestra voz, la voz de los pueblos.
¿Quién se imagina celebrando el año nuevo en octubre, cuando inició un nuevo ciclo de tiempo según el calendario maya Cholq’ij? ¿Sabía usted que existen personas mayas (en Guatemala) que aún utilizan este conteo de tiempo? ¿Y sabía también que en el mundo existen (y se utilizan aún) cientos de calendarios distintos y formas de concebir el tiempo diferentes al gregoriano?