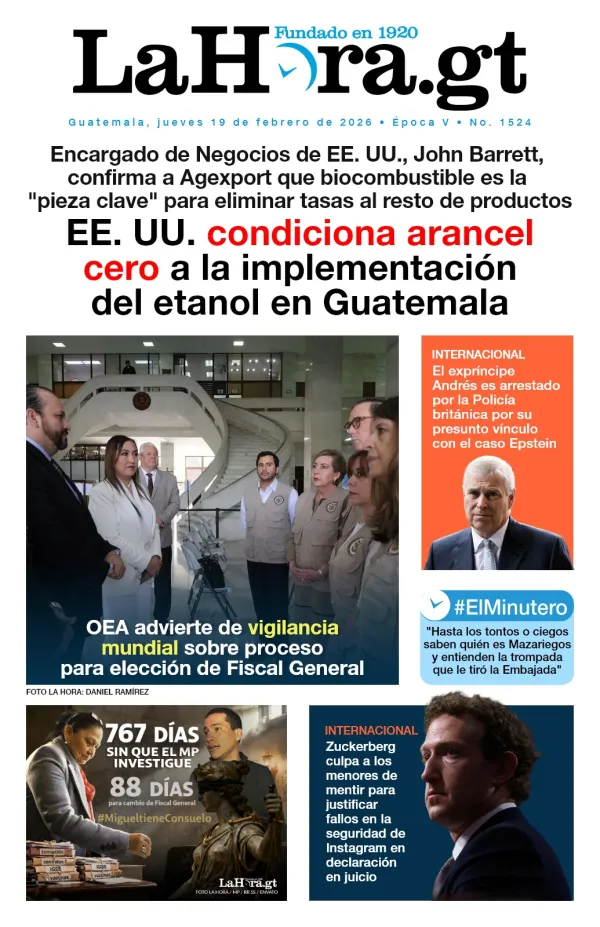Traducción de Sergio Cueto – CIURN*
Conocí a Céline el invierno del 59-60 y volví a verlo varias veces en su casa de Meudon. Nuestro último encuentro tuvo lugar poco antes de su muerte. Yo quería sobre todo realizar con él, en el ambiente en que vivía, un documental filmado en 16 mm. sobre su personaje, pero él se rehusaba, huraño, a “aparecer”, y nunca pude persuadirlo- del valor y el interés que podía tener el documental. Sin embargo, me recibía amistosamente, y yo conservaba la esperanza de alcanzar un día mi objetivo. Él volvía la espalda al mundo pero su curiosidad seguía siendo inagotable y no se le escapaba nada. De sus experiencias conservaba una amargura casi resignada, y era imposible verlo, oírlo, sin conmoverse. Yo lo hacía hablar a menudo de su infancia, de las verdaderas fuentes de Muerte a crédito, que lo explicaba por entero. Podía ser, en la conversación, un mimo irresistiblemente chistoso, de una aguda ferocidad en las imitaciones, particularmente las de la gente de mundo, los snobs. Ponía un entusiasmo fantástico y extraordinariamente tonificante en demoler todo lo que era falso, afectado, engreído, pretencioso.
¿A qué permanecía entonces apegado y de qué valores tenía nostalgia? Yo notaba que ese mundo anterior al 14 en el que había nacido y que odiaba en muchos aspectos, le dejaba recuerdos muy contradictorios. Después de medio siglo, su horror ante la sociedad y las condiciones de explotación de la Bélle Époque permanecía intacto, pero se mezclaba con un respeto profundo por la laboriosa honestidad, la modestia paciente, humilde y discreta de las pequeñas gentes de entonces, y a las que a sus ojos su madre representaba a la perfección.
La evolución del mundo le parecía sometida a despiadadas leyes biológicas, y los discursos, las profesiones de fe ideológicas, los conciertos de la O.N.U. le hacían encogerse de hombros. Para él, el blanco era “un fondo de color” destinado a modificarse. No pretendía que el mundo por venir fuera mejor o peor, simplemente ese mundo ya no le concernía, no le interesaba.
Al fin de su vida, curiosamente, rendía homenaje a Proust, muy lejos de él sin duda, pero sepulturero genial, como él, de un mundo podrido.
Jacques Darribahaude, Lomé, 26 de octubre de 1962
DECLAR ACIONES RECOGIDAS EN EL GR ABADOR POR JEAN GUENOT Y
JACQUES DARRIBEHAUDE.
*Tomada de Cahiers de L’ herne. París (1963-65-72) pp. 519-529.
C. —La debilidad del arte europeo es ser objetivo. Mire el arte asiático. En Asia, la maestra de las artes, la pintura, quiere ante todo no representar la realidad. Si es real, no vale nada. Mientras que entre nosotros, no, el teatro libre, Antoine, el litro de vino sobre la mesa, ése es el fin de todo. En el arte oriental, un pájaro que verdaderamente parece un pájaro es algo que hay que borrar. Es preciso que todo sea estilizado.
J.D. — ¿Recuerda alguna conmoción, algún arrebato literario que lo haya marcado?
C. —Ah, no, nunca. Yo empecé con la medicina y quería la medicina y no ciertamente la literatura, ¡por Dios!, no. Si hay algunos que me parecieron dotados, lo he visto en… siempre los mismos: Paul Morand… Ramuz… Barbusse… tipos que estaban hechos para eso.
J.D. — ¿No imaginó en su infancia que sería escritor?
C. —Ah, en absoluto, ah no, no, tenía una admiración enorme por los médicos. Ah, eso me parecía extraordinario. Era la medicina lo que me apasionaba.
J.D. — ¿Qué representaba un médico en su infancia?
C. —Un buen hombre que venía al pasaje Choiseul a ver a mi madre enferma, a mi padre… Yo veía a un tipo milagroso, que curaba, que hacía cosas sorprendentes con un cuerpo que no tiene ganas de caminar. Eso me parecía formidable. Tenía un aire muy sabio. Me parecía, definitivamente, un mago.
J.D. —Y hoy, ¿qué representa para usted un médico?
C. — ¡Bah! Hoy está tan maltratado por la sociedad, es visitado por todo el mundo, ya no tiene prestigio, ya no tiene prestigio, es decir que desde que abandonó el… desde que se vistió de guardacoches, poco a poco, es guardacoches, ¡cómo!, ya no tiene mucho que decir, la buena mujer tiene el Larousse médico, y además las mismas enfermedades perdieron su prestigio, hay menos, entonces… Mire lo que hay: hay
más sífilis, hay más orinas calientes, hay más tifoidea, los antibióticos tuvieron un importante papel en la tragedia médica. Entonces hay más peste, más cólera…
J.D. — ¿Y las enfermedades nerviosas, mentales? Hay más también.

C. —En ese caso, no se puede hacer nada. Hay locuras que matan, pero son pocas. Pero de loquitos, París está lleno. Hay una predisposición personal para buscar las excitaciones, pero evidentemente todos los pares de nalgas que se ven por la ciudad hacen arder el instinto genésico hasta un punto… se volverán locos todos los pensionados, ¿no?
J.D. —Cuando usted estaba en Ford, ¿tenía la impresión de que la vida que les era impuesta a los que estaban allí corría el riesgo de agravar las perturbaciones mentales?
C. —Ah, en absoluto. No. Yo tenía un médico jefe en Ford, me decía: “Se dice que los chimpancés hacen la cosecha de algodón, si yo viera a algunos en la máquina sería mucho mejor. Los enfermos son preferibles, están bien pegados a la fábrica… a los que están sanos, a los que están sanos siempre hay que vigilarlos, mientras que los enfermos hacen siempre su trabajo”. Pero ahora el problema humano no es la medicina. Son las mujeres las que van al médico. La mujer está preocupada, porque tiene toda clase de debilidades, como usted sabe, tiene necesidad… tiene su menopausia, sus reglas… todo ese bazar genital, que es muy delicado, que hace de ella una mártir, ¿no?, entonces, esta mártir vive a pesar de todo, sangra, no sangra, va a buscar al médico, se hace operar, no se hace operar, se hace operar de nuevo, entretanto da a luz, se deforma, entonces, eso importa mucho… quiere seguir siendo joven, conservar la línea, en fin… ella no quiere hacer un carajo y no puede hacer un carajo… no tiene músculos… es un problema inmenso… y que no es reconocido, que mantiene a los institutos de belleza, a los charlatanes… y a los farmacéuticos. Pero eso no tiene ningún interés médico, la caída de las mujeres es evidentemente la rosa que se marchita, no se puede decir que sea un problema médico, ni un problema de agricultura… Cuando en un jardín uno ve a la rosa ponerse mustia, uno se pone de su parte, ¿eh? Ya vendrá otra… mientras que la mujer… ella no quiere morir, ella… es la parte de mierda. Yo conozco bien ese problema porque pasé mi vida entre las bailarinas… la mujer no está dotada de musculatura, nosotros lo estamos… somos más musculares que la mujer… es necesario que la mujer se mantenga en estado,
eso no le gusta, entonces, bueno, eso hace la rutina médica, hace que el médico se gane la vida… Pero enfermedad auténtica se ve muy poca, los jóvenes estudiantes ya no ven las enfermedades que yo veía en mi infancia. Ni siquiera ven cadáveres.
J.D. —Y su profesión de médico, ¿le aportó un cierto número de revelaciones y experiencias que usted contó en sus libros?
C. —Ah sí, sí. Bueno, pasé treinta y cinco años, eso sin embargo importa poco. En mi juventud corrí mucho… uno subía mucho las escaleras, uno veía mucha gente… sí, eso sí… pero eso me ayudó mucho, en todo… eso, debo decir que… mucho, sí, enormemente, me sirvió mucho. Pero no hice novelas de médicos, porque eso también es un plomazo espantoso… con Soubiran.
J.D. —Entonces su vocación médica fue muy precoz, y sin embargo dio sus primeros pasos en la vida de un modo muy distinto.
C. — ¡Oh sí! ¡Y cómo! ¡Querían hacer de mí un comprador! ¡Un vendedor de una gran tienda! Bueno, no teníamos nada, mis padres no tenían los medios, ¿no? Comencé en la miseria, y terminé como tal, por otra parte.
J.D. — ¿Cuáles eran las costumbres, el estilo de vida del pequeño comercio alrededor de 1900?
C. —Feroz… Feroz… en el sentido de que apenas había qué morfar, y había que… poner buena cara. Es decir que, por ejemplo, nosotros teníamos dos vidrieras en el pasaje Choiseul, pero siempre había una sola iluminada porque en la otra no había nada. Y además había que lavar la vereda antes de ir al negocio… mi padre… era raro, en fin… mi madre tenía aros, los llevó al Mont-de-Pitié a fin de mes para pagar el gas. Oh no, era abominable.
J.D. — ¿Vivió mucho tiempo en el pasaje Choiseul?
C. —Dieciocho años, más, … hasta que me enrolé… Era la miseria, más duro que la miseria… uno puede abandonarse, emborracharse, pero ésa era la miseria que se comporta, la miseria digna, eso es terrible. Es decir…, yo comí… toda mi vida comí tallarines. Porque, ¿no?, los tallarines, mi madre arreglaba encaje antiguo. Entonces, del encaje antiguo uno sabe una cosa, es que el olor se pega en el encaje, siempre. Entonces, para entregar el encaje, ¡no se puede entregar encaje que tiene olor! ¿Y qué era lo que no le daba olor? Los tallarines. Morfé palanganas de tallarines, los hacía en palanganas, mi madre… Morfé tallarines con el agua, ah sí, sí, sí, toda mi juventud, tallarines y sopa. Eso no tenía olor. Y como usted sabe, en el pasaje Choiseul, el primer piso, la cocina era grande como el armario, bueno, entonces había que subir ese pequeño tirabuzón de escalera, uno lo subía veinticinco veces por día… Era una vida… una vida imposible. Además mi padre se ocupaba de las cuentas… entraba a las cinco… había que hacer el reparto, ah, no, era una miseria, sí, la miseria digna.
J.D. —Esa dureza de ser pobre, ¿la sintió también cuando fue a la escuela?
C. —En la escuela no éramos ricos, era la escuela municipal, ¿cierto?, entonces ahí no había complejos, no había mucho complejo de inferioridad, todos eran como yo, pequeños indigentes, no, de ese lado no había ricos, uno a los ricos los conocía, había dos o tres… ¡Uno soñaba con ellos! Mis padres me decían que esas personas tenían fortuna… los tenderos del barrio… Prudhomme. Se habían extraviado ahí, pero uno los reconocía con reverencia. ¡En esa época uno soñaba con el hombre rico! ¡Por su riqueza! Al mismo tiempo se lo encontraba inteligente.
J.D. — ¿En qué momento y de qué modo tomó entonces consciencia de la injusticia que eso representaba?
C. —Y bien, tengo que confesarlo, demasiado tarde. Después de la guerra. Llegó con los mercachifles, como entonces se los llamaba. Emboscados que se ganaban el mango, mientras los otros crepaban. Ésa era la primera figura incuestionable, y además la que uno veía. Después, yo estaba en la Sociedad de las Naciones, entonces, ahí, sabía a qué atenerme, vi de veras que el mundo estaba gobernado por el Buey, por Mammon. ¡Ah, no hay ninguna historia!, allí entonces, implacablemente. Es sobre todo que la consciencia social me llegó tarde. Yo no lo había… estaba resignado a…
J.D. — ¿El universo de sus padres era el de la aceptación?
C. — ¡Era el de la aceptación frenética! Mi madre siempre me decía: “Pequeño desdichado, si no tuvieras a los ricos (porque yo tenía ya pequeñas ideas, o algo así), si no hubiera ricos, no tendríamos qué comer. Bueno, los ricos tienen responsabilidades…” Mi madre soñaba con los ricos, ¿no? Entonces yo, bien, señora, yo tomaba ejemplo, ¡cómo! Yo no estaba muy convencido. Pero no me atrevía a tener una opinión, no no… Mi madre, que estaba con el encaje hasta el cuello, nunca se
habría puesto el encaje, era para los clientes. Nunca. Eso no se hacía,
¿cierto? El joyero, incluso, no se ponía joyas, la joyera no se ponía joyas… Yo fui mensajero en muchas joyerías, en Robert, en la calle Real, y en Lacroche, en la calle de la Paz.
J.D. — ¿Y Gorloge? ¿La familia Gorloge?
C. — ¡Ah sí! ¡Es Wagner, en la calle Viejilla-du-Temple! ¡Y cómo! Estaba ahí hasta más no poder… Todo consistía en llevar marmotas y después ir… las marmotas son grandes cajas de cuero, en las que se ponían los modelos. Los modelos eran de plomo, es inútil decírselo, entonces se llevaba la marmota de casa en casa, y yo iba, íbamos de la calle del Templo a la Ópera. Recorríamos todas las bijouteries del boulevard con la marmota, y nos encontrábamos, todos los corredores se encontraban en los escalones del Ambigu, usted sabe, los escalones que descienden, allá. Todos nos encontrábamos ahí, y a todos nos dolían los pies, porque… los zapatos… a mí siempre me dolieron los pies. Porque uno no se cambiaba los zapatos a menudo, entonces las uñas estaban torcidas, todavía están torcidas ¡por Dios! a causa de eso, ¡qué! Se hacía lo que se podía, ¡qué!, los zapatos eran chicos, uno crece, ¡qué! Oh, tal cual. Yo era muy activo en esa época, hacía todo muy rápido… Ahora soy gotoso, pero en esa época hacía todo tan rápido que le ganaba al metro… hacía todos mis trayectos a pie… Sí, la consciencia social. Yo asistí a las cacerías del príncipe Orloff y la duquesa de Uzés, cuando era coracero y teníamos los caballos de los oficiales. Me acuerdo bien de la duquesa de Uzés, a caballo, la vieja ridícula y pretenciosa, y el príncipe Orloff, con todos los oficiales del regimiento, y mi misión era sujetar los caballos… Ahí quedaba todo. Absolutamente, éramos ganado. Era bien sabido, era una cuestión sabida.
J.D. —Y el antisemitismo, ¿se implantó en usted a partir de esta
toma de consciencia?
C. —Ah, bueno, ahí, yo vi otro explotador. En la Sociedad de las Naciones vi bien que es por eso que aquello se arreglaba. Y más tarde, en Clichy, en la política, vi… ¡hombre!, hay una especie de ladilla, ahí… vi todo lo que hacía falta… Sí, sí, sí…
J.D. —Su madre tuvo mucha influencia en usted.
C. —Tengo su carácter. Mucho más que otra cosa. Era ella de una dureza, era imposible esa mujer… hay que decir que era de un temperamento… no gozaba de la vida, ¡qué va! Para nada. Siempre inquieta y siempre ansiosa. Trabajó hasta el último minuto de su vida.
J.D. — ¿Cómo lo llamaba ella? ¿Ferdinand?
C. —No, Louis. Me quería ver en una gran tienda, en el Hôtel-de- Ville, en el Louvre. Comprador. Era el ideal para ella. Mi padre pensaba igual. Porque le había ido tan mal en la licenciatura en Letras. ¡Y mi abuelo profesor ordinario!… Les había ido tan mal que decían: a él le irá muy bien en el comercio.
J.D. — ¿Su padre no habría podido tener una situación mejor en la enseñanza?
C. —Pero sí, pobre hombre, pero pasó esto, tenía que pasar una licenciatura de enseñanza, cuando tenía una licencia libre, y no pudo pasar, porque no tenía dinero, el padre murió, dejó a la mujer con cinco niños.
J.D. — ¿Y su padre murió grande?
C. —Murió cuando salía el Viaje, en el 31.
J.D. — ¿Antes de la aparición del libro?
C. —Sí, justo. Oh, le hubiera gustado… Era celoso, además… no me veía del todo escritor, y yo tampoco por otra parte, al menos estábamos de acuerdo en un punto…
J.D. —Y su madre, ¿cómo reaccionó ante sus libros?
C. —Ella los encontró peligrosos y malvados, y fútiles… veía que eso iba a terminar mal. Tenía un espíritu muy prudente.

J.D. — ¿Leía sus libros?
C. — ¡Oh! no podía, eso no estaba a su alcance, le hubiera parecido grosero, además ella no leía libros, no era mujer de leer libros. No. No tenía ninguna vanidad. Siguió trabajando hasta su muerte. Yo estaba en prisión, me enteré de su muerte… No, yo llegaba a Copenhague cuando me enteré de su muerte… Un viaje abominable, innoble, sí, la orquestación perfecta. Pero lo abominable sólo está en un lado de las cosas, no lo olvide, ¿eh?… Bueno, usted sabe… la experiencia es una linterna sorda que no ilumina más que a aquél que la lleva… e incomunicable… hay que guardar eso para mí…
Para mí uno estaba autorizado a morir, uno entraba cuando tenía una buena historia que contar. Entonces la daba, y después pasaba. Muerte a crédito es, simbólicamente, eso. Al ser la muerte la recompensa de la vida… visto que… no es el buen Dios el que gobierna, sino el diablo… El hombre… la naturaleza es repugnante…, qué, no hay ahí nada que ver, la vida de los pájaros, los animales.
J.D. — ¿Cuándo fue usted feliz en su vida?
C. —Bueno, en la puta vida, creo, porque, habría que, envejeciendo, creo que si me dieran mucha guita para estar tranquilo -eso me gustaría mucho-, eso me permitiría retirarme e irme a alguna parte, para no hacer nada, y además mirar a los demás… La dicha, estar completamente solo a orillas del mar, y además que se me deje tranquilo. Y comer muy poco, oh, sí… casi nada. Una bugía, viviría con electricidad y con máquinas. ¡Una bugía! Una bugía, y leería el diario. A los demás los veo agitados, los veo sobre todo excitados por las ambiciones, su vida es un teatro, los ricos se hacen invitaciones mutuas para hacer puntos… yo lo he visto, porque antes viví con personas de mundo. —Entonces dice usted Gontran, él le dijo eso, usted sabe… ah, usted estuvo muy brillante ayer, Gastón, ¡ah, ya sabe usted! ¡Le hundió su clavo de un modo! Verdaderamente. Me lo dijo todavía ayer. Su mujer decía: ¡Oh! ¡Gontran estuvo sorprendente! — Es un teatro. Pasan su tiempo así. Se dan caza los unos a los otros, se encuentran en los mismos clubes de golf, en los mismos restaurantes…
J.D. —Si pudiera hacerlo de nuevo, ¿elegiría sus alegrías en otra parte que en la literatura?
C. — ¡Ah! ¡Absolutamente! Yo no pido alegría, no experimento alegría, yo… es una cuestión de temperamento, de alimentación, gozar de la vida. Hay que comer bien, beber bien, entonces los días pasan rápi- do ¿no? Si usted come bien, bebe bien, sale a pasear en auto, lee algunos diarios, bueno, el día pasó rápido, veamos… Lea su diario, reciba visitas, tome su café con leche a la mañana, bueno, ¡por Dios!, la hora de almorzar llegó rápido, después un paseíto, ¿eh?, porque todo va más rápido, ¿no? Cuando uno es joven el día es interminable, mientras que al envejecer… un día pasa rápido. Un día de rentista es un relámpago, mientras que el día de un chico va muy despacio.
J.D. —Precisamente, ¿cómo elegiría llenar el tiempo siendo rentista?
C. —Leería el diario. Iría a dar un paseo por donde nadie me viera.
J.D. — ¿Puede pasear aquí?
C. —No, nunca, no. Más vale así.
J.D. — ¿Por qué?
C. —Primero porque sería notado. No quiero eso. No quiero ser visto. En un puerto uno desaparece… En el Havre… Uno no debe fijarse en un hombre en los muelles del Havre. No se ve nada de nada. Un marino retirado, un viejo bastardo…
J.D. —Y los barcos ¿le gustan?
C. — ¡Ah! ¡Sí, sí! Me gusta mucho verlos. Verlos entrar y salir. Eso, con el malecón estoy contento… Babotean, se van, vuelven, y uno no tiene nada que hacer, ¿no? ¡Uno no pide nada! Sí, y usted lee “Le Petit Havrais”, después… y eso es todo, ¡qué!… y eso es todo… ¡Ah!, contaría mi vida de muy otro modo.
J.D. — ¿Hay para usted personajes ejemplares, personas a las que hubiese querido imitar?
C. —No, porque siempre son cosas magníficas, todo eso, no tengo ganas de ser magnífico, nada de ganas de todo eso, tengo ganas de ser un retirado al que se ignora, entonces… de ningún modo… ésas son personas que están en el diccionario, no quiero eso, yo…
J.D. —Hablaba de personas que hubiera podido encontrar en la vida corriente…
C. — ¡Ah!, no, no, no, siempre los veo a punto de fanfarronear, los otros me pudren. No. Ahí tengo de mi madre una modestia, una insignificancia absoluta, entonces, ¡absoluta! Lo que me interesa es ser ignorado por completo. Tengo un gusto… un gusto animal por el retiro… Sí, Boulogne me gustaría bastante, Boulogne-sur-Mer. Países a los que nunca va nadie. Frecuenté mucho Saint-Malo, pero es más posible… allí soy más o menos conocido… hice mis estudios en Rennes…