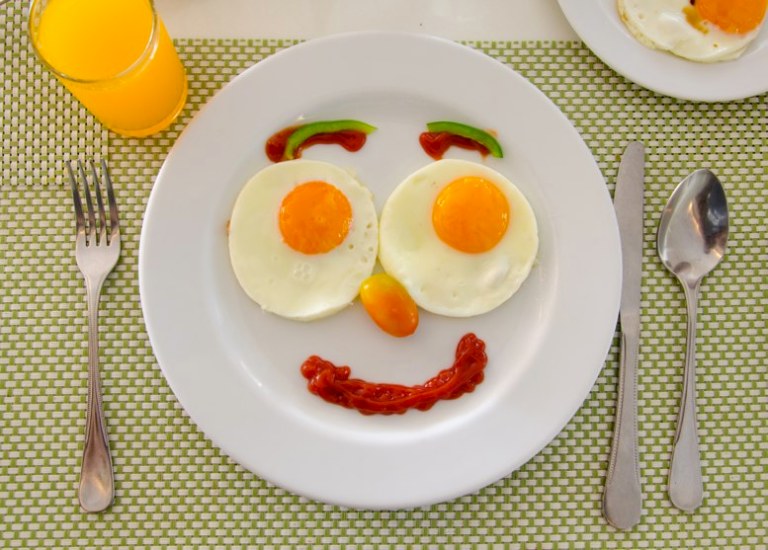Adolfo Mazariegos
Escritor y Columnista Diario La Hora
Llegué temprano al restaurante, como de costumbre. Pedí un desayuno ligero y café con leche, luego extendí sobre la mesa el periódico que había comprado minutos antes y me dispuse a leer las noticias del día —como cada día—, mientras me llevaban el desayuno. En la mesa contigua, hacia mi izquierda, de cara a la puerta de salida que da al parqueo (a un costado del área donde están los servicios sanitarios), una mujer mayor me sonrió amablemente y me deseó buen provecho, al tiempo que levantaba con levedad una taza blanca, humeante, de la que colgaba el hilo de una bolsita de té.
—Buenos días, hijo —saludó inesperadamente, en voz alta, casi gritando y sonriendo, y retomando rápidamente el atracón de wafles y frutas que se estaba dando.
La mesera que había tomado mi pedido un instante antes, ahora limpiaba una mesa cercana y, al ver la escena, sonrió graciosamente con cierto regocijo inexplicable que no supe cómo interpretar.
Sin decir nada, le devolví la sonrisa a la señora. Pasando apresuradamente algunas páginas del periódico sin prestar siquiera atención a su contenido, deteniéndome, como hago siempre, en las columnas de opinión.
Por el rabillo del ojo, de pronto, vi que aquella señora apuraba lo que aún le quedaba en el plato y en la taza blanca de la que seguía colgando el hilo de la bolsita de té.
Seguidamente se puso en pie, moviendo la silla hacia atrás ruidosamente y empujando el plato un poco hacia el frente, llamando la atención de más de alguno de los otros comensales que había en las mesas circundantes.
—Voy al baño, hijo, enseguida regreso —dijo, acercándose a mi mesa y volviendo a sonreír, colocando una mano frágil de finos y largos dedos —como de pianista— sobre mi hombro incauto y desprevenido.
Sentí un escalofrío. Una corriente eléctrica premonitoria sumamente singular.
Me pareció extraño, y no entendí por qué me hacía saber de su inminente tour al baño: ¿qué interés podía tener aquello para mí? Honestamente, no le di importancia.
Le sonreí, nuevamente, incómodo, y la vi desaparecer rumbo al servicio de damas, dando unos pasos que a ratos parecían saltitos de conejo perseguido por algún depredador persistente.
Traté de ignorarla, mientras la mesera colocaba sobre mi mesa el plato con el desayuno y el café con leche que había pedido.
Doblé el periódico por la mitad. Di un sorbo al café con leche que estaba muy caliente. Luego empecé a comer, retomando la lectura por episodios, alternándola entre un bocado de comida, un sorbo de café y nuevamente el periódico. La comida estaba buena. Y pronto me olvidé de aquella dama, a quien no volví a ver durante el tiempo que permanecí en el restaurante aquella mañana.
Supe de ella, nuevamente, cuando pedí la cuenta y la mesera me preguntó:
—¿Incluyo en la misma factura el consumo de su madre? Al marcharse, ella indicó que usted pagaría.
Sinceramente, no supe si indignarme o reír.
Opté por pedir un poco más de café, antes de doblar nuevamente el periódico para pagar, y marcharme.