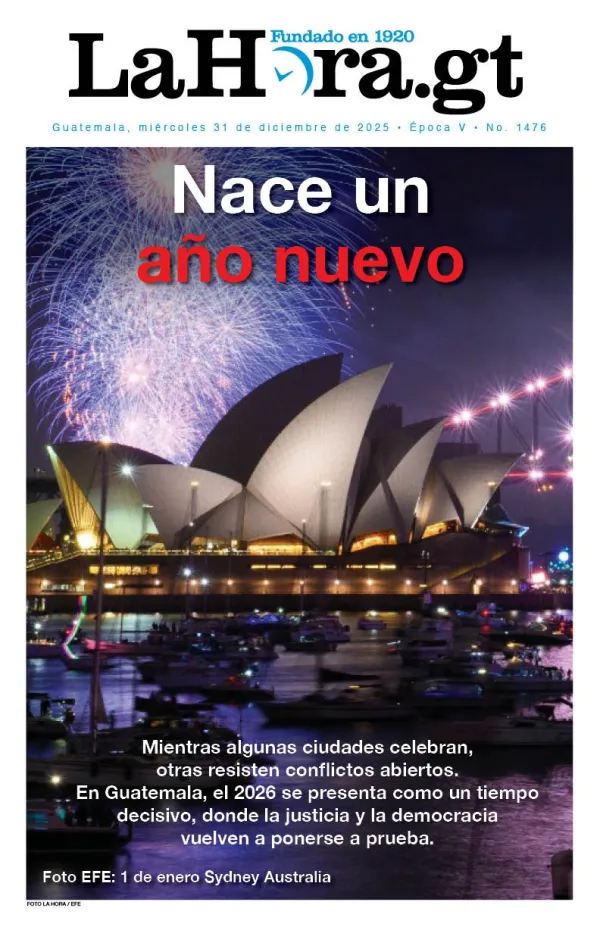Por Ángel Valdés
En estos días de enero es común ver carros y autobuses que recorren las principales vías de la ciudad adornados con el gusano multicolor que indica que han realizado la romería a Esquipulas, sus pasos son más frecuentes el fin de semana. Despiertan también el interés y la curiosidad las caravanas de lo pullmans provenientes de Oaxaca-México para cruzar la ciudad de sur a oriente y a los pocos días hacer el recorrido en vía inversa. Las formas de transporte actuales hacen más fácil la realización de la peregrinación para visitar al Cristo Negro, pero en la Guatemala de los años 40, 50 y 60 de siglo pasado, constituía una odisea llegar a Esquipulas.
 Las romerías solían hacerse en camioneta o bien en tren, aunque también las había andando y en algunas regiones la realizaban a lomo de caballo. Solían organizarse en la cuadra o el barrio (algunas por iniciativa del párroco de la iglesia local) y se colocaban avisos con suficiente antelación para emprender la peregrinación, que requería una preparación minuciosa de todos los detalles: el reunir los fondos para el pago de los honorarios del conductor del autobús, el llegar al número indicado de participantes, la preparación de la comida porque cada familia llevaba la suya para consumir en el camino y en Esquipulas, etc.
Las romerías solían hacerse en camioneta o bien en tren, aunque también las había andando y en algunas regiones la realizaban a lomo de caballo. Solían organizarse en la cuadra o el barrio (algunas por iniciativa del párroco de la iglesia local) y se colocaban avisos con suficiente antelación para emprender la peregrinación, que requería una preparación minuciosa de todos los detalles: el reunir los fondos para el pago de los honorarios del conductor del autobús, el llegar al número indicado de participantes, la preparación de la comida porque cada familia llevaba la suya para consumir en el camino y en Esquipulas, etc.
¡La comida! Canastas grandes con todo tipo de viandas de temporada: frijoles volteados, de esos hechos en olla de barro y de cocimiento lento en estufa de leña o carbón, huevos duros en cantidades generosas para proporcionar bastimentos a toda la familia, pacayas envueltas en huevo, termos de café cuya tapa estaba reforzada con un trapo pequeño de manta para evitar derrames en el camino. Y por supuesto la gran innovación de estas romerías a la gastronomía guatemalteca, los tamales de viaje. Sí, los conocidos de todas las semanas santas, fabricados con maíz, queso y hechos de tal manera que al abrirlos, pueden cortarse en rodajas para consumirlos sin necesidad de calentar, o si hay oportunidad, asarlos a las brasas.
También en las canastas se incluían los enseres necesarios para comer: platos y pocillos de peltre, cucharas, tenedores y un cuchillo filoso para rebanar el tamalito de viaje y lo que sea necesario, vasos plásticos, cantimploras con agua, un mantel, una o varias servilletas. En algunos casos también solía llevarse una gallina viva, con el fin de tener un buen caldo en alguna de las paradas reglamentarias, por lo que la carne del ave debía estar fresca y nada mejor que transportarla viva, para matarla y desplumarla “in situ”. En años más próximos a este siglo, se introdujeron los sándwiches con jamón, una incorporación completamente foránea de dos productos extraños a las tradiciones culinarias guatemaltecas, pero se les hizo espacio por la buena aceptación que tuvieron entre las peregrinas y peregrinos.
La familia que ya conocemos por su ida a ver los barriletes a Sumpango y que le robaron el Niño, se dispone a hacer su romería tradicional, “que debe ser en enero” como dice la abuelita, mejor si es el mero quince, pero si por trabajo no se puede, pues la fecha más próxima al día del Cristo Negro. Con el menaje preparado por las señoras de la casa, contando con la ayuda de los niños que los ponían a hacer de todo, pero que no concluían nada y por tanto terminaban realizándolo las mandaderas, la familia en pleno se retira a dormir, las patojas y los patojos con la emoción del viaje inminente, las señoras repasando que no se les haya olvidado nada, encargando que el primero que se levante eche el café en los termos, que esté recién hecho para que no pierda el calor, por eso han dejado el agua a fuego lento para que al romper a hervir, se le ahogue el café.
Cuatro de la mañana y toda la familia está ya en pie, en un ir y venir, vistiendo patojas y patojos, acondicionando las canastas, abrigándose porque hace frío, pero sin exagerar (en el trayecto habrá mucho calor), reuniendo sábanas y ponchos por si se necesita, muchas veces en la pensión no hay suficientes, dando instrucciones, gritos de “¡Estense quietos patojos!”, atrancando la puerta del patio, revisando que no dejen nada encendido y por fin salen de la casa, no sin antes asegurarse que han dejado la puerta con doble llave y los candados puestos, “no vayas a perder la llave” le repetían al que las llevaba.
Se dirigen al sitio acordado de reunión, llega el bus, empiezan a colocar las canastas en las parrillas y otras las acomodan dentro, porque ahí va la comida para el camino, se distribuyen los asientos, se dan algunas instrucciones mínimas para el viaje y parte la romería, no sin antes ser despedidos por las personas que no podían acudir y pedían favor de poner una candela o una veladora en su nombre, hacer sus encargos de agua bendita, alguna imagen piadosa o de los dulces propios de la localidad de destino. La emoción es inmensa, la rezadora en un lugar destacado, se persignan muchas veces para encomendarse a Dios y arranca el bus.
En aquel camino ruta al Atlántico, que aún no estaba saturado por los tráileres pesados que ahora han tomado la carretera y la hacen más lenta, iniciaban la marcha, primero con mucha conversación, parada en el “peaje” por cualquier necesidad fisiológica y en el lugar había baños, las niñas y los niños prendidos de las ventanas, viendo con ojos aviesos y curiosos aquel paisaje que se apreciaba a medida que avanzaban. Antes la fábrica de “Incasa” estaba a las afueras de la ciudad y el peaje era en pleno campo. La alegría era contagiosa y así llegaban a Agua Caliente, el bus con su paso lento, iba superando kilómetros y kilómetros, apretando poco a poco el calor a medida que cruzaban El Progreso y se adentraban a Zacapa, con parada obligada en Teculután, ¡había que comprar fruta! los melones blancos son el deleite de la peregrinación, en la capital no hay y por tanto había que aprovechar, también el fresco de chilacayote que lo venden en aquel edificio de madera que es comedor, tienda y lugar para refrescarse y descansar. Las vendedoras y vendedores toman literalmente las ventanas del bus para ofrecer sus productos y los romeristas se bajan del vehículo para estirar las piernas. El calor es sofocante, más de alguno toma aquello de pretexto para echarse unas cervezas bien frías con el fin de hidratarse.
Concluida esta parada, retoman el camino, aún quedan kilómetros por delante y no quieren llegar tarde.
Dentro del bus se reparte la comida cuando el hambre se agudiza en los viajeros. Así llegan a Chiquimula, parada obligatoria también para surtirse de algunos productos en el mercado porque podrían ser necesarios en Esquipulas. Nuevamente se refrescan con horchata o bien tamarindo, se repite la operación de la cervecita. Salen de Chiquimula y paran ahora en Quezaltepeque, porque quieren comprar mameyes y paterna que allí son muy buenas. A todo esto es pasado medio día y se debe almorzar, por lo que al primer río que ven, se apean a comer. La comitiva asalta unas piedras del río, se organiza la encendida de las brasas y se distribuye la comida una vez caliente. De las canastas sale el menaje necesario para repartir el almuerzo y una vez concluido, se lavan los enseres, se recoge todo y salen para Esquipulas que estaba muy cerca. “Ala, queremos jugar más en el río” dicen las patojas y los patojos, a lo que les responden “al regreso que vamos a venir más despacio, ahora no, que debemos hacer primero la visita”.
Tres y media de la tarde y después de curvas sinuosas que subían, luego bajaban, por fin, se ven los primeros picos de los campanarios y la cúpula del templo de Esquipulas, la rezadora incoa la canción “bella imaaaageeenn…” Y el coro peregrino al unísono la sigue. Es un momento intenso de emoción, han llegado a su destino, se siente el respeto, cierto halo místico inunda el autobús, es como haber cruzado un desierto y culminar con éxito una travesía.
Llegan a Esquipulas, el bus se parquea al lado del cementerio, dejan al chofer cuidando las cosas, porque todos deben de ir a hacer la primera visita. Estallan los cuetes que han traído desde Guatemala. En las puertas todos de rodillas y así acceden a la iglesia, la rezadora lleva el rezo al que responden señoras, señores, niñas, niños, que conforman la peregrinación. Dentro del recinto sagrado, un humo incesante que procede de todas las veladoras y candelas que se consumen en su interior en honor al Cristo Negro que es milagroso y por eso la gente acude en masa y fervorosamente en enero, aunque la romería se puede realizar en otras fechas del año. La gente sentada en el suelo, rezan, hablan, ven la imagen, es una intensidad espiritual electrizante, como que en ese punto se paralizará el planeta.
Concluida esa primera visita (porque habrán más) se van a buscar la pensión en donde acostumbra la familia alojarse, se llama “Los Peregrinos”, ideal para alojar a la tribu que en pleno se ha anotado para realizar la romería. Como son conocidos en el establecimiento, les han reservado una “habitación” que es un espacio amplio con varias camas de hierro, cada quien ocupa la cama que siempre utiliza, aprovechan para ir al baño y una vez todos refrescados, se dirigen a otra parte esencial de su visita, subir el Cerrito Morola para rezar el viacrucis, en el camino harán una serie de escalas, una de ellas es ir a saludar a la señora del comedor “Victoria” para avisarle que llegaron y que después pasarán a platicar un rato, más despacio.
La propietaria conocida por todas y por todos, generación tras generación, recibe a las señoras de la familia como grandes amigas. Los más chicos no saben si realmente ella se acuerda de sus amigas, o lo hace únicamente porque como buena propietaria, debe mimar a la clientela. Quedan de verse más tarde y reservan el menú acostumbrado para cenar, que no varía mucho: huevos revueltos con tomate y cebolla, frijoles colados cocinados en olla o bien parados, queso, crema, platanitos, tortillas y café. Inicia la caminata para llegar a la iglesia que está sobre el Cerrito Morola.
En el camino van viendo los escaparates, las niñas y los niños corren y ven los productos tradicionales de aquel pueblo, las televisiones chiquititas que al ver por la mirilla, pueden contemplar estampas de la imagen del Cristo Negro, el templo, y fotos, como cuatro o cinco más o menos; insisten en que les compren aquellas televisiones y les dicen “al regreso patojos”. Llegan a la plaza del pueblo donde está la iglesia, emplazamiento por muchos años, de la imagen que ahora se venera en la basílica, entran, rezan frente a la réplica de la imagen, pasean en su interior y en el jardín contiguo y continúan su marcha. Antes de arremeter el último tramo que es empinado, se toman unas aguas –en aquella época aún no había aguas en bolsa– y empiezan a subir, rezan una estación del viacrucis en cada uno de los mosaicos que bordean el camino y van colocando piedras en su base, las que han recogido al iniciar el recorrido. Llegan al convento Belén, admiran el nacimiento permanente, ven el paisaje y siguen hasta alcanzar la pequeña iglesia de la cima, que condensa el sincretismo religioso de este país.
Culmina el viacrucis, contemplan el paisaje que es impresionante al momento de caer la noche, se esfuerzan por ver en el horizonte dónde está Honduras, porque Esquipulas es una ciudad fronteriza. Escuchan los diversos acentos de otros grupos en el que se percibe el deje hondureño, salvadoreño y mexicano de la región de Oaxaca, en concreto del istmo de Tehuantepec. Las señoras inician una conversación y se organiza una tertulia multinacional, comentan de dónde son, por qué les gusta ir, eventualidades en el camino, etc.
Inician a bajar, regresan a la pensión, descansan un rato y luego deciden cenar. Las señoras se quedan hablando con la dueña de las “Victorias”, se ponen al día con todo lo que les ha sucedido en ese año, si hay una ausencia en la comitiva, se informa con detalle del deceso y última voluntad de quien ahora no está con ellos. Cenan el menú indicado, salen a dar una vuelta, compran las famosas televisioncitas, el contingente infantil está feliz. Deciden ir a hacer la fila para besar a Cristo, la cual es larguísima, pero como no hace mucho frío, la realizan pacientemente y una o dos horas después, llega el momento de poder estar frente a la imagen. Abrazan a San Juan, a la Virgen y a Santa María Magdalena, besan al Cristo con devoción, con lágrimas en los ojos, con miradas de agradecimiento, súplica, confianza, es una intensidad espiritual la que se respira en todo el camarín. Nadie habla, todo es un silencio sepulcral y respetuoso, roto únicamente por los pasos que se arrastran poco a poco porque el retorno se hace sin darle la espalda al Cristo.
Se reúnen todas las familias -auténticos clanes- participantes de la excursión, se juntan para platicar, tomar café, jugar cartas, un traguito un tanto camuflado y recuperar fuerzas. Algunos acamparon en el campo aledaño al cementerio, nuestra familia amiga hemos mencionado que se instaló en la pensión “Los Peregrinos”. Se retiran a descansar, deben madrugar, acordaron oír misa temprano, que les bendigan las cosas que compraron y en esas caen en la cuenta que no han comprado los sombreros, la mayoría de la expedición los tienen, pero la familia-tribu no, por lo que corriendo fueron al mercado a comprarlos, adquirieron de los cargados de gusano de colores y que les cuelgan crucecitas y canastitos, se los llevaron puestos y se dirigieron a dormir.
Son las cinco de la mañana del domingo, las campanas del templo repican en la forma acostumbrada, llenas de sonoridad, de piedad, pero también de algarabía, llaman a la primera misa. Aún en la oscuridad que precede al amanecer, con el ruido de las aves revoloteando en la arboleda del parque del atrio, las diversas peregrinaciones de romeristas se encaminan al templo, se ven como sombras en la noche por morir, suben los escalones y en el fondo, la luz de la puerta principal de la iglesia que da acceso al recinto que está a rebosar. La luz ámbar intensa de las velas colocadas en el suelo, choca armoniosamente con las lámparas de araña que con sus focos de igual tono le dan un encanto mágico al entrono. Cantos entonados de una forma que erizan la piel. La misa discurre entre suspiros que salen del alma, rezos apenas perceptibles al oído pero que se elevan al cielo y al concluir el oficio religioso, la canción emblemática de toda visita al Cristo Negro: “Bella imagen, milagrosa”.
Salen del templo y se colocan en el área de las bendiciones, el cura los baña en agua bendita que lleva en unas cubetas y un hisopo gigantesco con cabeza de pashte, rocían las cabezas y las “reliquias” que llevan como recuerditos. Luego llenan las botellas y cantimploras de agua bendita, bajan a la zona del parqueo de autobuses, en el que viajan está debidamente engalanado y es bendecido. Empieza la operación retorno.
Parten temprano, cargados de dulces del lugar, imágenes, agua bendita, etc., quieren desayunar en el río del día anterior, llevan suficiente bastimento para un festín matutino. Los niños juegan felices en el agua, el ambiente es festivo, concluida la colación, abordan el bus, siguiente parada, las pozas de Pasabien, ahí quieren almorzar. Son varios los grupos que aprovechan ese sitio para realizar una escala en su camino rumbo a la capital, unas señoras de otro bus están desplumando una gallina, harán caldo. Nuestra familia amiga prepara carne asada, frijolitos –deben acabarse todos- tiran la mitad de los aguacates pero quedan los suficientes para un buen guacamol, sacian el hambre y la sed también, esto último como Dios le de entender a cada quien, una pequeña siesta y un bocinazo del bus convoca a la peregrinación, es hora de salir a Guatemala. Se insiste en una última parada, para comprar quesadillas frescas.
El atardecer los encuentra en El Progreso cabecera, hoy llamada Guastatoya, la noche cerrada está instalada en Agua Caliente y al llegar a casa son casi las diez de la noche. Ha terminado el viaje anual. Mañana deben madrugar.
Las romerías solían hacerse en camioneta o bien en tren, aunque también las había andando y en algunas regiones la realizaban a lomo de caballo. Solían organizarse en la cuadra o el barrio (algunas por iniciativa del párroco de la iglesia local) y se colocaban avisos con suficiente antelación para emprender la peregrinación…
Ángel Valdés Estrada. Nacido en algún lugar del mundo el 1 de octubre de 1967. Actualmente trabaja como docente en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, escribe textos de investigación y en sus ratos libres redacta historias cortas de ficción.