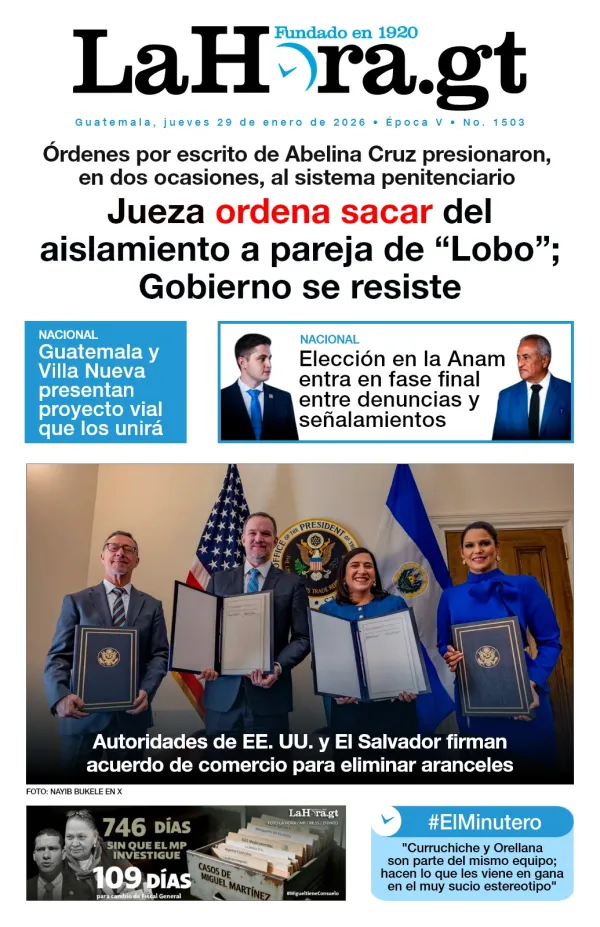Luis Fernández Molina
Coinciden los expertos en que la cuna de nuestra especie fue el continente africano. Por muchísimos siglos el caliente sol tropical fue testigo de los avances que fueron marcando los ascensos hasta nuestro actual estadio evolutivo. Desde esa incubadora surgieron los grupos que se dispersaron por diferentes regiones del globo. Obviamente los primeros migrantes se fueron acomodando en los lugares más propicios por el clima, la tierra, la fauna y flora y sobre todo, la disposición del agua dulce. Uno de esos lugares fue el llamado Creciente Fértil o Media Luna Fértil, por la forma geográfica de esta región privilegiada que comprende una especie de arco o cuerno desde Egipto hacia la desembocadura del Tigris y Eúfrates.
Los primeros asentamientos humanos que en esa área registran los arqueólogos datan de 9,000 a.C. Desde esos primeros tiempos la región ha sido un semillero de donde han desplazado migraciones a todas las regiones. Los fenicios, judíos, griegos, persas, son algunos de los pueblos que se fueron desplazando, como trampolín, para asentarse en lugares algunos muy lejanos.
Centroamérica no ha escapado a esas oleadas. Desde el siglo XIX llegaron a nuestras costas muchos nativos de esa esquina oriental del Mediterráneo. Es claro que las razones de esa movilización son diferentes a las que motivan los actuales incontenibles flujos lamentables de inmigrantes. Aquellos emigraron buscando nuevos horizontes para trabajar; poco influyeron entonces las diferencias religiosas (convivían con muchas comunidades cristianas). Tampoco hubo razones políticas salvo los abusos del gobierno otomano que dominaba la región al punto que todos ellos se identificaban, genérica pero incorrectamente, como “turcos” por cuanto sus documentos los expedían las dominantes autoridades turcas.
Numerosas familias centroamericanas ostentan apellido propio de esa región: Abularach, Massis, Malouf, Saca, Zablah, Abdul, Bassila, Dahdah, Zedán, Saffié, Simán, Abludoj, Larach, entre muchos otros. Todos ellos vinieron para construir aquí su nuevo hogar y trabajar honradamente. Esas no fueron migraciones orquestadas por el gobierno como lo fue la colonia belga en Izabal (Mariano Gálvez), los inmigrantes japoneses en 1894; de 1,000 inmigrantes europeos en 1924; o de naturales de la India en 1925.
Curiosamente un Decreto Gubernativo de 1927 estableció: “que la inmigración de individuos de origen turco, palestino, libanés, árabe y sirio, ha aumentado notablemente en el último año; por cuanto se dedican en lo general al agio y al comercio ambulante, desplazando al comercio nativo y perjudicando al establecido (…) Que el Gobierno está en la obligación de procurar, por cuantos medios estime convenientes, el bienestar de sus gobernados (…) Que no es posible seleccionar esta inmigración, porque tales individuos, en lo general, llegan al país con escasos medios de subsistencia y no se dedican a otras ramas en las cuales pudiera aprovecharse su trabajo en beneficio de la colectividad (…) DECRETA: Queda restringida por el tiempo que el Gobierno considere oportuno, la inmigración de personas de origen turco, palestino, libanés, árabe y sirio (…)”. Y en 1930 se prohíbe el ingreso: “A los de nacionalidad armenia, egipcia, polaca, afgana, griega, búlgara, rumana, rusa, persa, yugoeslava, indú (coolíes), de los países que antes formaron parte del Imperio Ruso y los del litoral norte de África. 2. Prohibir el ingreso de gitanos, cualquiera que sea su nacionalidad.”
Las leyes de inmigración (febrero de 1879 y abril de 1909), otorgaban una preferencia a trabajadores y patronos extranjeros. En 1922 se fijaron requisitos limitantes al ingreso de “individuos de color”. Sin embargo, fue tal la afluencia de extranjeros, que en Decreto de 1927, obligó un mínimo de 75% de trabajadores guatemaltecos en negocios comerciales.