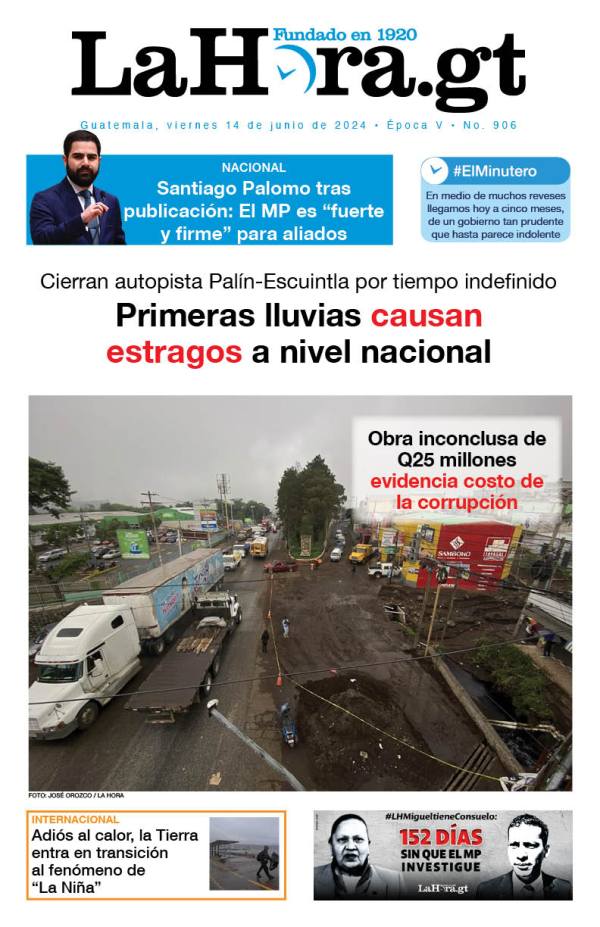Mario Alberto Carrera
Sólo hay dos clases de países: los que suministran y dan, y los que pedimos prestado –o en especies– a las naciones donantes. En los primeros hay poca miseria o ninguna. Los pobres son pocos en ellos. En los segundos –los nuestros– la miseria es el rasgo fundamental, somos el perfil del hambre. Pero todas las naciones se llaman, las llaman o se auto llaman “civilizadas: amantes del progreso y adoradores de la cultura: la cultura de las más altas expresiones del espíritu o el cerebro.
La palabra civilización se define conceptualmente de un modo. Pero en la práctica se puede realizar de una manera distinta o hasta opuesta. Civilizar dice el DRAE o DLE es: sacar del estado salvaje a pueblos o personas. También civilizar puede ser: educar e ilustrar. Gran paternalismo y supremacismo pinta impúdico el Diccionario.
¿Se dedica la civilización en verdad a educar e ilustrar? ¿O a producir e inventar objetos superfluos, inútiles, suntuarios –para matar el tiempo– que sólo sirven para ablandar y enajenar el hombre y hacerle gastar dinero excesivamente por la obsolescencia de los productos?
¡A instalar fábricas contaminantes, entubar ríos y a manufacturar objeto de dudosa importancia o para el vicio alcohólico es a lo que se enfila codiciosa la civilización nuestra! ¡Que yo sepa nadie padece de febricitante pasión en Guatemala por poner en marcha universidades “no-de-garaje” o por cesar el hambre y la miseria!
La primera acepción del Diccionario indica y reza que civilizar es sacar a una persona o a un pueblo del estado salvaje (como si los “salvajes” no tuvieran su propia civilización). En mi rol de miembro correspondiente, me veo en la obligación de suplicarle a la Asociación de Academias de la Lengua Española y a la RAE que modifique la definición o concepto de tal término porque cambiando de óptica y perspectiva el fenómeno ¿es realmente óptimo para el salvaje sacarlo de su estado y civilizarlo sin hacer una comparación justa y honesta entre su ética y la nuestra, entre nuestros valores y los suyos, para insertarlo en nuestra “civilización” y cultura?
Elogio con Rousseau y Chateaubriand el sentimiento romántico del estado salvaje y hago con ellos la apología del “incivilizado” que es un ser más puro, más claro, más limpio que el tocado y maculado por nuestra progresista cultura. Los procedimientos indigenistas para integrar a los pueblos originarios a nuestra cultura han quedado muy atrás pese a sus buenas intenciones. Hoy el asunto se resuelve mediante la interculturalidad donde todas las culturas tienen el mismo nivel y valor.
De ecos histéricos e hijos románticos de Rousseau nos califican a quienes no defendemos la cultura y la civilización occidental a capa y espada. Por ser los defensores de “el buen salvaje”.
Occidente tiene grandes valores o tal vez dignos de no ser condenados. Pero son los que corresponden al mundo transparente de la cuna de Occidente: Grecia en su época clásica y democrática y Roma y su respeto por los valores republicanos.
Tampoco en el antiguo Oriente y en sus Vedas encontramos ya la latente y exultante verdad de la vida como la hallaron Schopenhauer y Nietzsche. El mundo entero se acerca al sumidero de los hoyos más oscuros en el afán de posesión y codicia que nos carcome entre el excremento del diablo: el petróleo, sus derivados plásticos y su infinita contaminación en la que el planeta se extingue.
La parábola del Paraíso es un mito de grandes y variadas interpretaciones. ¿Ha abandonado el hombre su ahora Paraíso Perdido de Milton por la culpa de sus propios pecados de ambición?
El retorno al Edén sería la pérdida del deseo, de la ambición, de la codicia y de la corrupción. Un planeta sin corrupción, sin cohecho, sin sobornos significaría tal vez el perdón del demonio que encarnó a la serpiente. Para volvernos sabios pero de verdad.
Para encontrarnos con el conocimiento que edificado sobre la filosofía, produjera una civilización donde el malestar en la cultura ya no fuera la psicosis colectiva que nos asfixia.