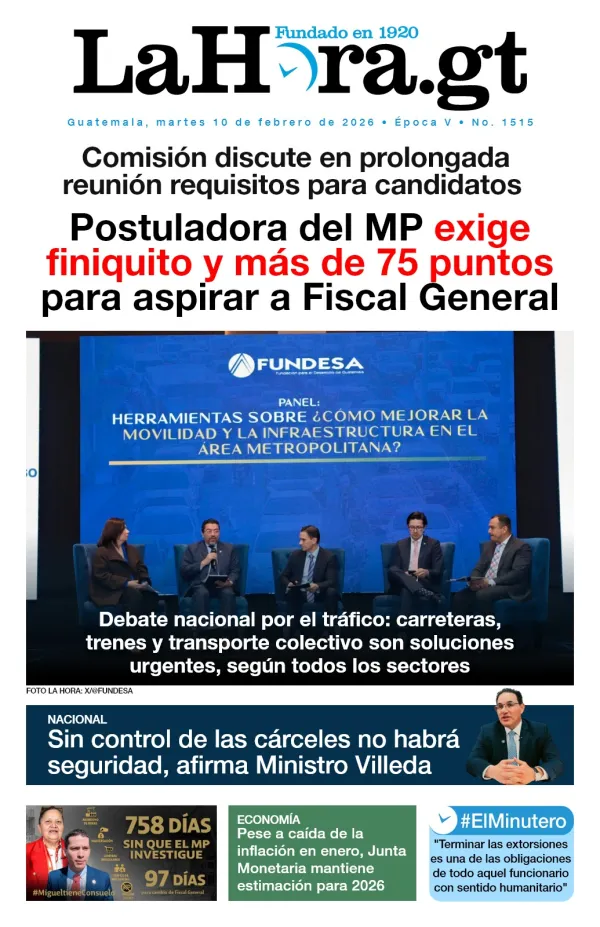Alfonso Mata
En mi columna pasada, decía que cuánto más cerca estemos de algo, más completo será nuestro conocimiento de los detalles. Cuánta mayor es la distancia, mayor es el grado de abstracción que tenemos. El salubrista abstrae sobre el origen de la enfermedad y el clínico sobre el enfermo. El salubrista para ganar poder de predicción debe ir a las causas sociales, ambientales, políticas, financieras, creencias y hábitos de las personas para ver y entender la enfermedad: su comportamiento y aparición; esto constituye el “diagnóstico de la enfermedad” mientras que los médicos clínicos lo que hacen es el “diagnóstico del enfermo su padecimiento y daño, su tratamiento”. Dos mundos que se complementan.
El clínico sabe que de alguna manera, cada uno de sus pacientes es diferente y debe considerarlo al actuar, pero el salubrista se enfoca en el cuidado de los sanos, en donde el conocimiento de los detalles de su estado físico, mental y emocional se vuelve crucial para la comprensión de la enfermedad. En el clínico y el salubrista, el cuidado se refiere a la atención, al detalle. “Un gran conocimiento de los detalles” –dijo William James– “a menudo nos hace más sabios que la posesión de fórmulas abstractas, por profundas que sean”.
Una nación, un sistema de salud que quiere acabar, controlar, disminuir el aparecimiento de la existencia de una enfermedad, necesita estudiar sus causantes y determinantes para hacer inferencias sobre su origen y aplicar tecnologías que atiendan su aparecimiento, evolución y daños. Lo ideal en cualquier sistema, es una integración de los dos tipos de conocimiento: el clínico (de detalle del enfermo) y el salubrista (epidemiología de la enfermedad). De tal manera que, una habilidad para ver lo universal en lo particular, caracteriza a un buen sistema de salud. Si se enfatiza demasiado en uno u otro lado, hay problema para resolver la morbi-mortalidad de una población. Para los clínicos que viven demasiado en los detalles de los enfermos, hay un riesgo de que los árboles no le dejen ver el bosque (las enfermedades). Para aquellos que viven demasiado en casales y determinantes (los salubristas), el riesgo es el desapego de la experiencia del paciente y la falta de sensibilidad hacia su sufrimiento. La abstracción en ambos, produce relatos que, desprovistos de su coloración afectiva, se alejan demasiado de las realidades de la vida: dolor y sufrimiento.
Creo que a nivel de la mayoría de sociedades mundiales, de acuerdo a los estudios internacionales sobre el tema, parece existir un consenso generalizado muy válido: En la universidad moderna, la abstracción y la razón desconectada reinan de manera absoluta. El conocimiento ha sido separado de la experiencia, de las vivencias reales de la sociedad y desconectan el pensamiento del sentimiento. El reto educativo al que nos enfrentamos es corregir “el desequilibrio entre el desarrollo intelectual y el emocional”. En medicina, el método diagnóstico estándar es un ejemplo sobresaliente de desequilibrio. Se requiere que el médico y el salubrista presten más atención no solo a enfermos y enfermedades, sino que unan saberes a conciencia social y entiendan sus necesidades y los acompañen de manera científica y emocional en su resolución.