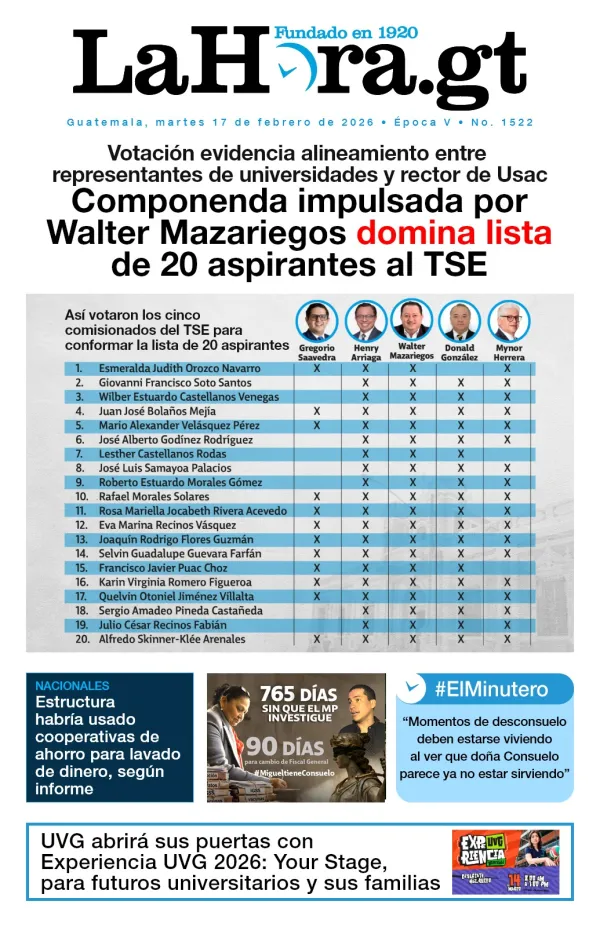Sandra Xinico Batz
En la escuela aprendí sobre lo folklórico. Aprendí que la forma de vivir de los pueblos originarios es folklore porque es “tradicional” y “popular”. En determinadas fechas había que representar eso folklórico, como los bailes o danzas en los que era necesario disfrazarse (de caites y trenzas) para bailar el son y desfilar con “trajes típicos” para el “Día de la independencia”. Nos enseñaron la forma en que había que llamar a los conocimientos y las prácticas de nuestra cultura, lo que nos heredaron nuestros antepasados.
En nuestro contexto, lo folklórico se refiere a todo lo que los nativos hacen: saberes, creaciones y creencias, y que tienen su origen en lo “prehispánico”. Es tradicional porque es antiguo como una reliquia (vestigio) que se mantiene estático en el tiempo, que no se transforma, que es rústico y no científico. Representa a la cultura de los pueblos originarios como a una cosa que puede ser definida y caracterizada, o sea, capaz de ser descrita en una categoría o concepto: folklore.
Pensamos en folklore y como verborrea nos brotan imágenes mentales de comidas, textiles, artesanías, leyendas y mitos, estampas folklóricas: lo “indígena”. Esta categoría hace referencia a todo lo que conforma a las culturas no oficiales. La cultura dominante (la oficial) toma en su composición una parte de ese folklore (como los platillos, la marimba y otros) pero no llama folklore a sus manifestaciones o forma de vivir, pues su cultura es culta.
El Estado ha tenido un papel fundamental en esto, ya que fue adhiriendo al concepto de nación el folklore y sus instituciones siguen reproduciendo la idea de que “ese conjunto de tradiciones y costumbres constituye uno de los rasgos que define la personalidad de un país” tal como lo concibe Celso Lara en su libro: “Contribución del folklore al estudio de la historia” (CEFORL, USAC, 1977), texto en que también indica que “muchos hechos folklóricos pertenecen tanto a la estructura económica (las formas tradicionales de cultivo, instrumentos de trabajo y medios de producción tradicionales, por ejemplo), otros a la estructura social (como las instituciones populares, cofradías y municipalidades, fiestas y danzas), y, finalmente, otros a la superestructura (los cuentos, la música y las creencias, por caso)”. ¿Observa la magnitud que encierra esta categoría?
Según el “Diccionario de la Teoría Folklórica” de Paulo de Carvalho-Neto (USAC, 1997), el término Folklore “fue creado por el anticuario inglés John Williams Thoms en 1846 a fin de substituir la expresión ‘Antigüedades Populares’”. La palabra folklore deriva del término folk, que este mismo diccionario define: “Véase Vulgo. Sujeto o comunidad pre-lógica”.
La folklorización entonces, viene siendo, el proceso en que se define y se constituye a las culturas de los pueblos originarios como folklore y la cultura como podemos ver, no contempla únicamente nuestras manifestaciones creativas sino todo nuestro ser social, las relaciones sociales y las maneras de concebir la vida y el entorno. Este proceso está completamente influenciado por el racismo pues se aplican parámetros para determinar que es folklórico y que no.