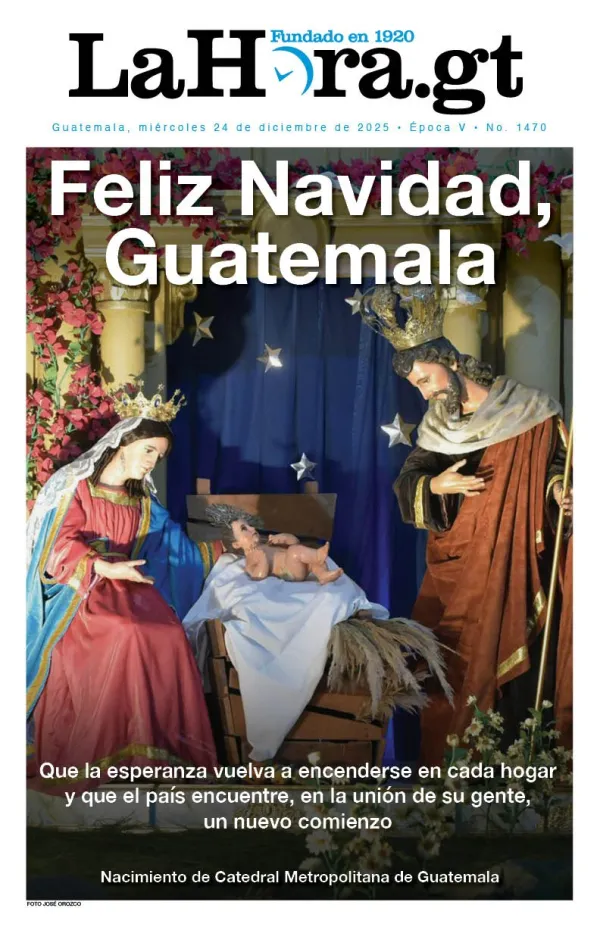Alfonso Mata
La historia del desarrollo social guatemalteco, es un combate de apetitos y virtudes, entre verdades y errores, libertad y explotación, donde religión, política, arte y ciencia, imprimen su sello, se mezclan y terminan siendo aprovechados por las fuentes sociales que le dan origen: políticos, religiosos, estudiantes, profesionales, empleados y patronos y en la mayoría de casos, uno de ellos, es el que predomina en esa competencia, desprendido de la dependencia de cualquiera de los otros. En la actualidad, esa forma de actuar, ha caído en una dicotomía: bienestar del Estado o de los individuos, lo que da un carácter y atributos a la gobernanza, en la que lo que cada uno logra, depende de la fuerza y poder que posea, sin que sea este total, pero si dentro de un individualismo de “aproveche hasta donde pueda”.
¿Cómo puede saltar una nación de lo negro a lo blanco? Solo creando un movimiento dentro de la pauta social existente, que permita el paso de poder de una clase o grupo a otro, lo que habilita el nacimiento de cambios. Ni los gobiernos oligárquicos, ni los demócratas, han podido resolver el problema de la organización social con equidad y oportunidad para todos y tampoco han podido crear la estructura necesaria para lograrlo.
En nuestra patria, la importancia de la organización social tiene ya fundamentos teóricos y legales, que no resultan en una práctica congruente, ya que a lo que se han dedicado los gobiernos, es a favorecer a las clases mercantiles, comerciales, militares y profesionales, a acentuar su libertad personal. Burocracia y clase media profesional, el personal del Estado, se mueve actúa y trabaja, separado de los intereses de los marcos teóricos y legales establecidos para el desarrollo humano y ambiental de la nación. Estructuras sociales sin partidismo ni política: creyentes, estudiantes, sindicatos, han maniobrado sin éxito para terminar con eso.
En la institución militar y religiosa, la disciplina es rígida y en última instancia, el soldado ha sido sacrificado al interés del ejército y los servidores religiosos al de sus iglesias, pero como conjunto, unos y otros gozan de prerrogativas que los aleja sin trabas, tanto de la ley como de las costumbres de compañerismo. El militar, se ha vuelto un mercader de la fuerza. Los creyentes de las distintas religiones, prácticamente han desaparecido “las cosas entre Dios y yo, yo las arreglo; el prójimo que se les arregle”. Especulaciones sobre conductas y valores, no rigen ya sus dogmas, no interesan; sus disputas y sus congregaciones y sociedades, no dirigen ya las normas de la vida. El espíritu religioso, como elemento efectivo de los asuntos humanos duerme; la presunción divina ya no es la base del orden del mundo, sólo de los cielos.
En el otro extremo, los sindicatos, los trabajadores organizados, se han convertido en una fuerza conservadora, integrada a un sistema institucional de representación y de pactos colectivos, que baila ajeno de toda política social y de todo programa que busque revolucionar las estructuras políticas y sociales. Son sistemas regulares de representación, que se aprovechan de la ignorancia e indiferencia de sus afiliados, dejando así de promover el empleo de tácticas, para formar una fuerza social independiente (más bien oportunista de sus dirigentes) y se les considera indignos de confianza, avorazados y corruptos como los políticos. Una fuente de líderes capaz de venderse no en aras de un ideal sino de “fichas” desprendido del respecto a la razón del movimiento sindical, generando solo por momentos y ciertas circunstancias, el apoyo de sus afiliados.
Los movimientos, la conducta y la actitud política del estudiantado, ha cambiado su papel decisivo e histórico, para quedarse atrás de las líneas progresistas, en espera de una oportunidad dentro del sistema. El papel de los intelectuales y estudiantes, antaño fuerzas dignas de confianza, debido a su carácter transitorio en nuestra historia solo marcaron pautas, sin llegar a la acción de una ejecución de cambio total y en este momento, tampoco constituyen una fuerza potencial social para cambios, carece de líderes y de apoyo de “población” a pesar de que son capaces de iniciar una acción pero incapaces de llevarla a término y hay que ser claros: tanto ayer como hoy, la vasta mayoría del estudiantado es apático.
Ante ese panorama, la otra pregunta en el ambiente nacional es ¿hasta cuándo?