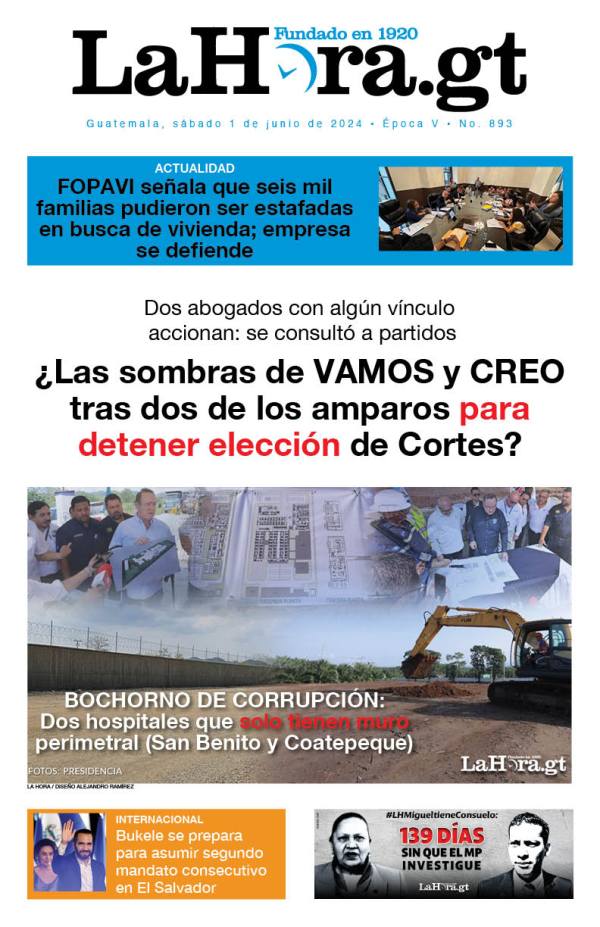Luis Enrique Pérez
Datos compilados desde el año 1975 hasta la década de 1990, por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, permiten colegir que, en general, hay una correlación entre aumento de impuestos y reducción del producto económico por habitante. Inversamente, hay una correlación entre menos impuestos y mayor producto por habitante. La medida de la producción fue el llamado “Producto Interno Bruto”, PIB, que consiste en el valor de todos los bienes y servicios que produce una nación, en una unidad de tiempo, que generalmente es un año.
Estados Unidos de América y Canadá brindaron un ejemplo de esa correlación entre más impuestos y reducción del PIB por habitante. Efectivamente, en Canadá, durante la década de 1970 y la de 1980, el PIB por habitante equivalía a 90% del PIB por habitante de Estados Unidos de América. Sin embargo, durante los primeros años de la década de 1970, la proporción de impuestos con respecto al PIB comenzó a aumentar, hasta 36% en el año 1971, y hasta 45% en la década de 1980, y hasta 50% en los primeros años de la década de 1990. El PIB por habitante se redujo, hasta equivaler a 82% del PIB por habitante de Estados Unidos de América. Ya en los primeros años de la década de 1990, Canadá, víctima de su licencioso incremento de impuestos, emprendió una reducción de impuestos, cuya proporción con respecto al PIB fue equivalente a 38%.
Francia y Alemania también brindaron un ejemplo de correlación entre más impuestos, y reducción del PIB por habitante. Efectivamente, en el año 1982, en ambos países el PIB por habitante equivalía a 82% del PIB por habitante en Estados Unidos de América; pero posteriormente, cuando en ambos países la proporción de impuestos aumentó, el PIB por habitante fue equivalente a 72% del PIB por habitante en Estados Unidos de América.
Irlanda brinda un ejemplo particularmente notable. En ese país, durante los primeros años de la década de 1980, la proporción de impuestos con respecto al PIB llegó a ser superior a 50%. Entonces comenzó un proceso de reducción de esa proporción. En el año 1989, la proporción se redujo a 40%. En los últimos años de la década de 1990, se redujo a 30%. El PIB por habitante, que en el año 1975 equivalía a sólo 42% del PIB por habitante de Estados Unidos de América, llegó a equivaler 94%. Esta proporción fue superior en 25% a la correspondiente proporción de Alemania y Francia. Irlanda fue uno de los más prósperos países Europa, superado solo por Noruega, que es un rico país petrolero.
En Suecia, la proporción de impuestos con respecto al PIB llegó a equivaler, en el año 1993, a 68%. El efecto de esa impresionante proporción fue devastador; pues, por ejemplo, con respecto a la eficiencia de la economía de los Estados Unidos de América, la economía de Suecia llegó a ser una de las más ineficientes de Europa. Urgía emprender una reducción de impuestos; y se redujeron por lo menos hasta equivaler a 52% del PIB. Era todavía una proporción excesiva, que prohibía una recuperación económica tan asombrosa como la de Irlanda.
Los impuestos, precisamente porque pueden detener o reducir la prosperidad económica, poseen poder destructivo, aún en las naciones ricas. Y si poseen ese poder destructivo en esas naciones, ¿cómo no han de poseerlo en las naciones pobres? Argumentar que las naciones ricas llegaron a ser ricas porque eran supremos ejemplos de excesiva tributación es un gravísimo error; pues ha ocurrido precisamente lo opuesto: la excesiva tributación ha sido impuesta sobre una ya creada riqueza, y ha detenido o reducido la creación de nueva riqueza. Cuando las naciones ricas se percatan de tan destructivo efecto, se apresuran (a veces angustiosamente) a rebajar impuestos. Persuasivos ejemplos de esas naciones han sido Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda y Suecia.
Post scriptum. Un aumento de impuestos posee más poder destructivo en un país pobre que en un país rico, porque en un país rico el aumento de impuestos enriquece menos; pero en un país pobre, empobrece más.