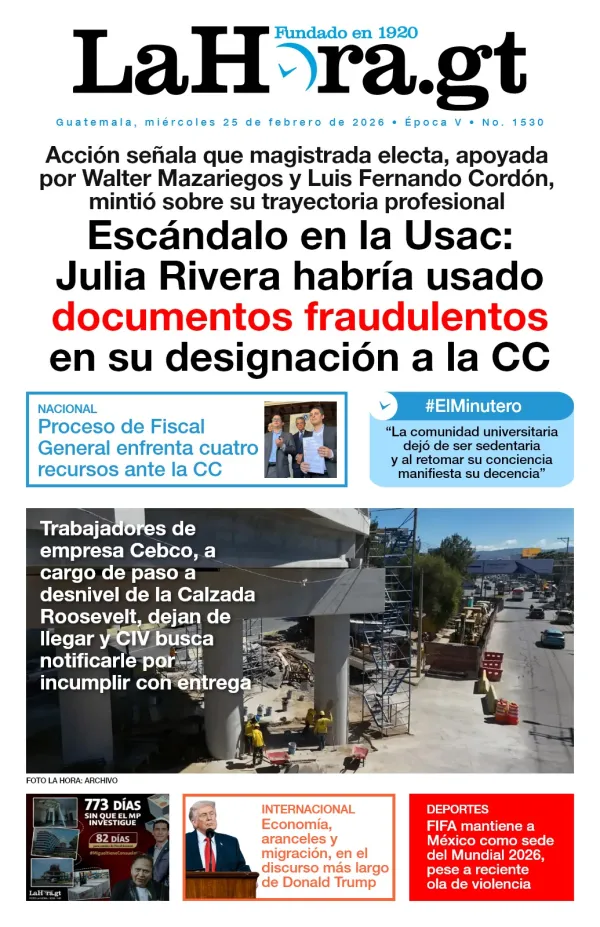Adolfo Mazariegos
[…] En esta segunda parte, con la intención de seguir un mismo hilo conductor, prudente es partir de aquella idea que los clásicos llamaban democracia. Un concepto inscrito en ese cúmulo de conocimientos filosóficos de los que se desprende casi toda la teoría que hoy día utilizamos en distintas áreas del quehacer científico-social, y que, para no ir más atrás en el tiempo en busca de pequeñas organizaciones tribales en las que basarnos, podríamos decir que tiene su origen en la Grecia antigua (o Grecia de los pensadores clásicos). Allí encontraremos que el término democracia tiene actualmente un sentido y un significado muy distintos al de su génesis en tiempos de Platón o Aristóteles, a pesar de que hoy día para muchos la democracia ateniense resulta el ejemplo más recurrente de lo que podría denominarse un sistema democrático, hecho que asimismo ha resultado controversial y discutible a través de los años. En ese mismo contexto, es importante recordar, verbigracia, que la esclavitud existente en aquella época no permitía el acceso a la toma de decisiones a un segmento de la sociedad que, a pesar de su innegable existencia, era considerado casi como una “cosa”, sin ningún tipo de derechos ni consideraciones, y por consiguiente, sin ningún tipo de peso o incidencia política en el marco de un conglomerado social. Esa negación de ciertos grupos sociales por conveniencia de determinados intereses, se mantuvo durante siglos, y podría decirse que, de alguna manera, aún persisten resabios de ello. No obstante, en los tiempos que corren, resulta inaceptable que la denominación “democrático” se le aplique a un sistema de gobierno que permita tal atrocidad, es decir, que consienta la existencia de la esclavitud tal y como se le conocía entonces, sometiendo al ser humano a toda clase de vejámenes y a su negación como individuo con derechos y obligaciones socio-políticas con capacidad de tomar decisiones. Históricamente, ello se ha visto justificado por la lógica de la diferencia de pensamiento existente entre una época y otra. Sin embargo, a lo largo de la historia humana desde que el término democracia empezó a utilizarse de alguna manera, ni los más refinados teóricos ni la misma democracia en sí llevada a la práctica (tal como la hemos aceptado en nuestros días y particularmente en el ámbito latinoamericano) no han sido capaces de demostrar con hechos lo que establecen en sus propios postulados. Aunado a ello, América Latina, como continente marcado por largos períodos de “conquistas” y posteriores colonizaciones (colonizaciones que han sido resultado de dichas “conquistas”), ha mantenido un rezago considerable incluso hasta nuestros días, lo cual se ha constituido en un lastre que no le ha permitido siquiera manifestar alguna capacidad de sobreponerse a ello, y que ha implicado la permanencia de esas ideas coloniales y colonialistas cuyos efectos han sido, entre otros, un lento desarrollo de eso que se ha llamado “Democracia” en un sentido real y que hoy día resulta prácticamente inexistente […]