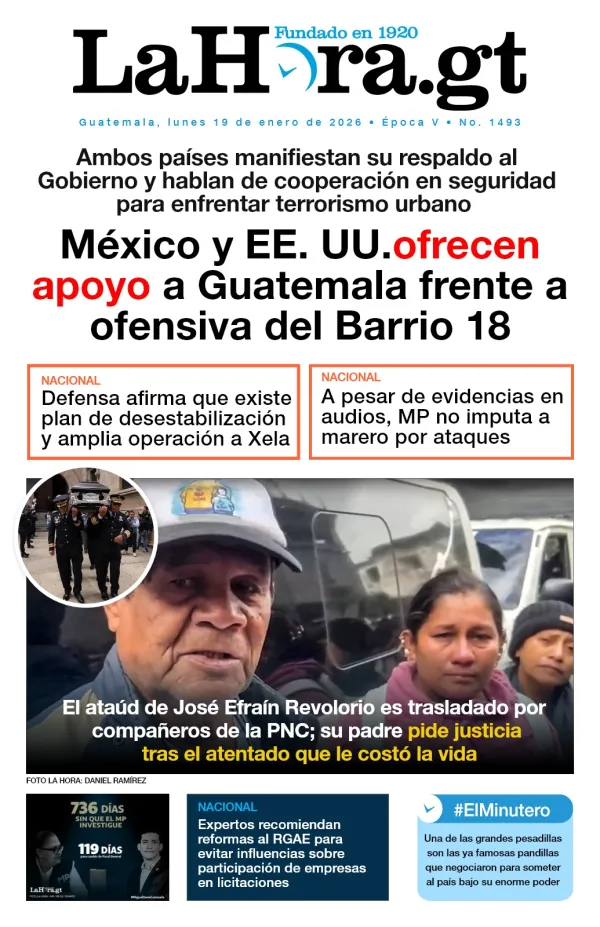Sandra Xinico Batz
Muy cansada después de mi jornada de trabajo, tomé el Transurbano, era uno de esos días en que podrías quedarte dormida de pie, afortunadamente habían asientos y tomé mi lugar, habrían transcurrido unos dos minutos si mucho, y ya estaba dormida, mientras regresaba a casa. De repente desperté, alguien me tocaba el hombro (insistentemente) creí que algo malo sucedía (un asalto quizá) como reacción paranoica inevitable para quien usa el trasporte público en este país, desperté, me confundía que mientras intentaba incorporarme, dos mujeres a mi lado (quienes iban paradas) se reían entre ellas y me miraban, una de ellas habló y me dijo: “mija, ella (la otra mujer que le acompañaba) se quiere sentar”, a lo que contesté confundida: ¿disculpe?, la mujer respondió: “sí, dale tu lugar, ella se quiere sentar”, muy molesta, por su descarado racismo, ya que no despertó a la de al lado o a la de atrás porque no iban vestidas con un traje indígena como yo, la miré fijamente, no sabía que responderle, nunca te acostumbras a la discriminación, y en ese momento me bastó un: ¿es un mal chiste, verdad?, creo que mi mirada y mi actitud fueron un balde de agua fría para ambas mujeres quienes esperaban que sumisamente me dejara dominar por su violencia y les cedería mi asiento pues me vieron joven e india.
Este sólo es un relato de cientos que seguramente pasaron ese día, constantemente hacen que no se nos olvide nuestra condición de indios. En esta ciudad me han llamado además de “mija”: “maría”, “china”, “marchantía”, “indita”, “ixtía”, “india”; a mí y a miles de mujeres mayas. He visto decenas de caras sorprendidas cuando les digo que soy antropóloga y no tortillera, trabajadora doméstica o de maquila, trabajos duros, sumamente explotados y de violencia hasta sexual que miles de mujeres mayas tienen como única “opción” para sobrevivir. Nunca hace falta quien se siga sorprendiendo de mi dominio del idioma español y de que no tenga “acento indígena”, como altisonancia en sus cabezas por la cantidad de estereotipos que hoy, son sólo reflejo de algo más complejo y hasta ahora inamovible: el racismos estructural.
Racismo que hizo (y sigue haciendo) que ciento de familias mayas dejaran sus comunidades durante la época del Conflicto Armado Interno para resguardar sus vidas, lo que implicó migrar a la ciudad, no precisamente a la zona 15, 10, 14, 13 o a “Carretera a El Salvador” o al equivalente de Cayalá en ese tiempo, sino a los llamados “asentamientos” o “zonas rojas”, reduciéndonos a trabajos esclavizantes de jornadas infinitas como la de los y las vendedores en las calles y en el peor de los casos, a comer y vivir literalmente de la basura, como las decenas de familias que sobreviven del relleno sanitario y que ahora supuestamente vemos, porque sólo la tragedia nos hace recordarnos que existen, todo lo demás del tiempo, juzgamos a los pobres por pobres (por poco espíritu de emprendimiento) y a los indios por indios (por existir).