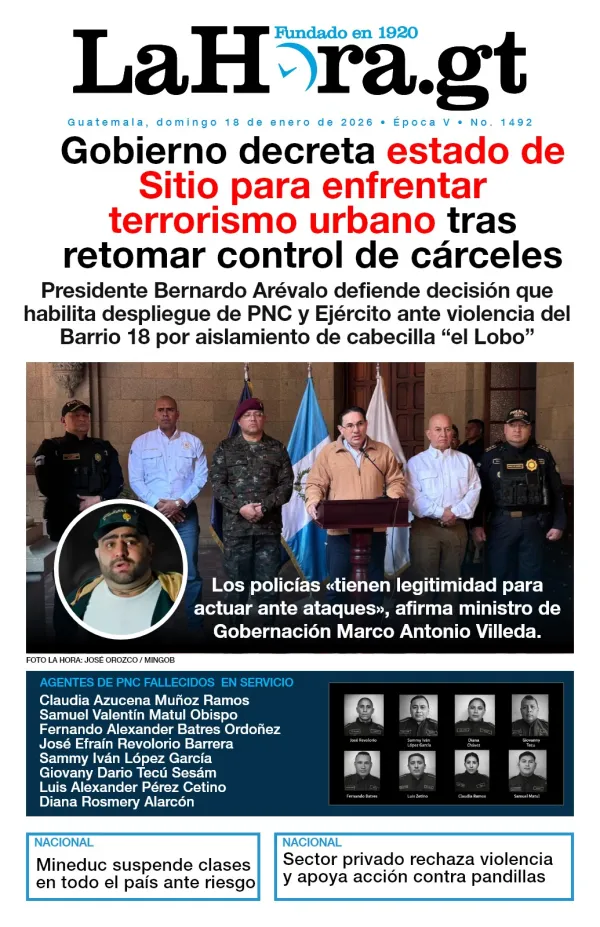Luis Enrique Pérez
El autor de un comentario editorial de uno de los periódicos matutinos de nuestro país afirmó que hay requisitos especiales para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, los requisitos no son únicamente, como manda la Constitución Política de la República, ser guatemalteco de origen; segundo, ser abogado colegiado; tercero, ser “de reconocida honorabilidad”; y cuarto, tener por lo menos quince años “de graduación profesional.”
El autor del comentario al que aludo afirma que el artículo 152, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad exige otros requisitos. El texto del artículo mencionado declara: “Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos… que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe.”
Opino que tal artículo trata sobre una preferencia que deben tener quienes designan o quienes eligen magistrados de la Corte de Constitucionalidad; pero que, estrictamente, no trata sobre “requisitos especiales” que tengan que cumplir quienes son designados o elegidos magistrados. No importa que el artículo se denomine “requisitos especiales”. Precisamente el artículo 193 de la ley ya mencionada, denominado “epígrafes”, declara: “Los epígrafes relativos a la identificación del contenido de las normas de esta ley y que preceden a cada artículo no tienen validez interpretativa.” Tiene validez interpretativa el texto de cada artículo; y el texto del artículo que nos ocupa es una preferencia que deben tener quienes designan o quienes eligen magistrados.
Un requisito exigido por la Constitución Política de la República para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad tiene que ser necesariamente cumplido. No consiste, entonces, en una determinada preferencia, la cual implica opción, y no necesidad legal. Por consiguiente, quienes designan o eligen magistrados de esa corte no deben designar o elegir “preferentemente” a quien es guatemalteco “de origen”, sino necesariamente tienen que designar o elegir a un guatemalteco “de origen”. No deben designar o elegir “preferentemente a un abogado colegiado” sino que necesariamente tienen que elegir a quien sea abogado colegiado. No deben designar o elegir “preferentemente” a una persona “de reconocida honorabilidad” sino que necesariamente tienen que designar elegir a quien tenga ese atributo. Y no deben designar o elegir “preferentemente” a quien tenga por lo menos quince años “de graduación profesional”, sino a quien necesariamente tiene por lo menos ese tiempo de graduación.
Se deduce que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, o el Congreso de la República, pueden designar magistrados que no hayan desempeñado una función pública; pero sean asombrosos sabios del derecho constitucional. El Consejo Superior Universitario puede designar a un magistrado que nunca haya sido profesor universitario; pero sea admirable jurista especializado en teoría del derecho constitucional. La Corte Suprema de Justicia puede designar a un magistrado que nunca haya desempeñado una magistratura; pero sea genio impresionante del derecho constitucional. Finalmente, la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala puede designar a un magistrado que tenga menos tiempo de graduación (aunque no menos de 15 años) que el de otros abogados; pero sea prestigioso estudioso del derecho constitucional.
Post scriptum. En una parte del comentario editorial aludido, el autor repentinamente habla de “mandato de preferencia”, y no de “requisitos especiales”. No es lo mismo, empero, mandar requisitos especiales o no especiales, que “mandar” una preferencia. Una diferencia elemental es que carece de sentido mandar una preferencia. Una preferencia mandada, ya no es preferencia. Por consiguiente, sería absurda una ley que impusiera una preferencia.