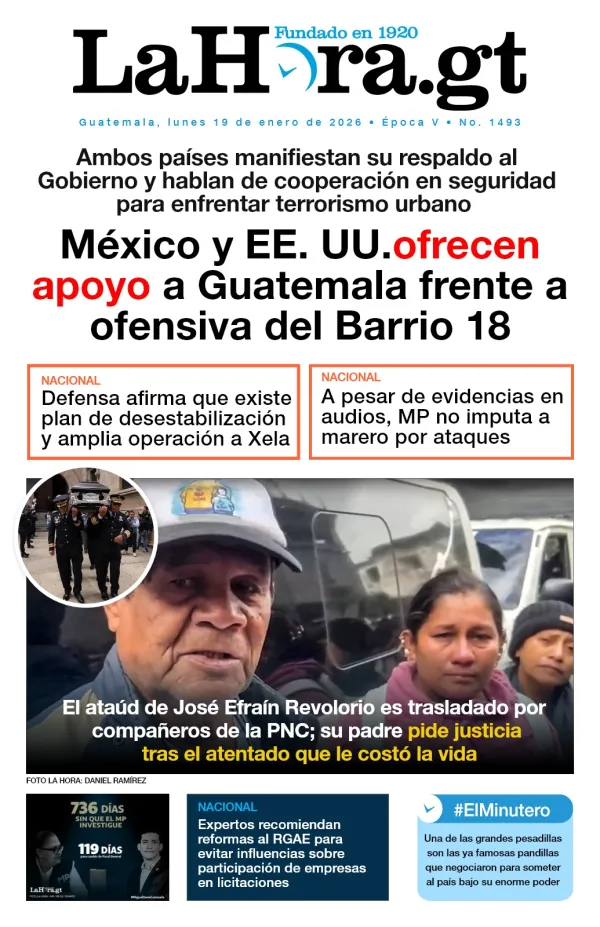Raúl Molina
En las jornadas de abril a septiembre contra el abuso de poder, la corrupción y la impunidad, nos ilusionamos que era posible cambiar el rumbo de nuestro país. Con hallazgos importantes de la CICIG y la expulsión de docenas de funcionarios comenzamos una nueva era. Lamentablemente ha amainado la energía social y política que libró la lucha. Algunas personas se han sentido satisfechas con lo logrado, aunque les moleste tener que seguir aceptando el mismo desprestigiado sistema político y gobernantes y representantes totalmente ajenos a la ciudadanía. Otras pensamos que la nueva era que se ha iniciado, en la cual pasamos de ser observadores a actores, debe dar paso a cambios más radicales. Es posible sacudir Estado y sociedad con la exigencia y aplicación de conducta ética.
Debemos rescatar valores ignorados o perdidos, comenzando con el derecho a la vida. Es tiempo de que nos impacte ser identificados como uno de los países más violentos del mundo, con 15 a 16 asesinatos diarios. Ese número recoge las muertes violentas de personas de toda condición social que son reflejadas a diario en la prensa, resaltando que la profesión más peligrosa hoy es la de conductor de bus. Además, Guatemala es castigada por el flagelo del “feminicidio”, con un incremento constante del número de mujeres asesinadas. El 25 de noviembre, “Día de la no violencia contra la mujer”, Ana Silvia Monzón, feminista, manifestaba: “A la memoria de las miles de mujeres que han sido víctimas de la violencia patriarcal… en las guerras declaradas o no, en las cuatro paredes de su casa, en las calles, en las escuelas y en la academia, en el ámbito político, en el recorrido migratorio, en las fronteras… A las que mueren por dar y cuidar la vida”. En el caso de las migrantes, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala indica: “Un reciente informe… concluye que la ‘violencia sexual se ha convertido en una parte del recorrido de muchas mujeres migrantes, estimándose que seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual en la ruta migratoria’”. La violencia migra con ellas al huir de condiciones “marcadas por la exclusión, la explotación, la discriminación, la denegación de justicia, el autoritarismo y la tolerancia a la violencia contra la mitad de la población”. Cuando una sociedad ha sido acostumbrada a ignorar el derecho a la vida, primero por la represión estatal y luego por la violencia criminal, la muerte por violencia resulta más natural que las “causas naturales”.
¿Es posible volver a la sociedad guatemalteca de 1950, cuando el “Crimen del Torreón” conmocionó la conciencia nacional? Personalmente sostengo que podemos fijarnos esa meta, mediante un gran esfuerzo de toda la sociedad que lleve a un nuevo Pacto Social, en el que los derechos humanos no sean solamente capítulo “bonito” de una Constitución, sino que práctica cotidiana de toda persona, cada quien en su ámbito. El poder de “matar” debe excluirse de las manos de todas y todos, incluido el Estado –no a la pena de muerte. Debemos exaltar el derecho a la vida, validado por el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y hacerlo siempre nuestra práctica fundamental.