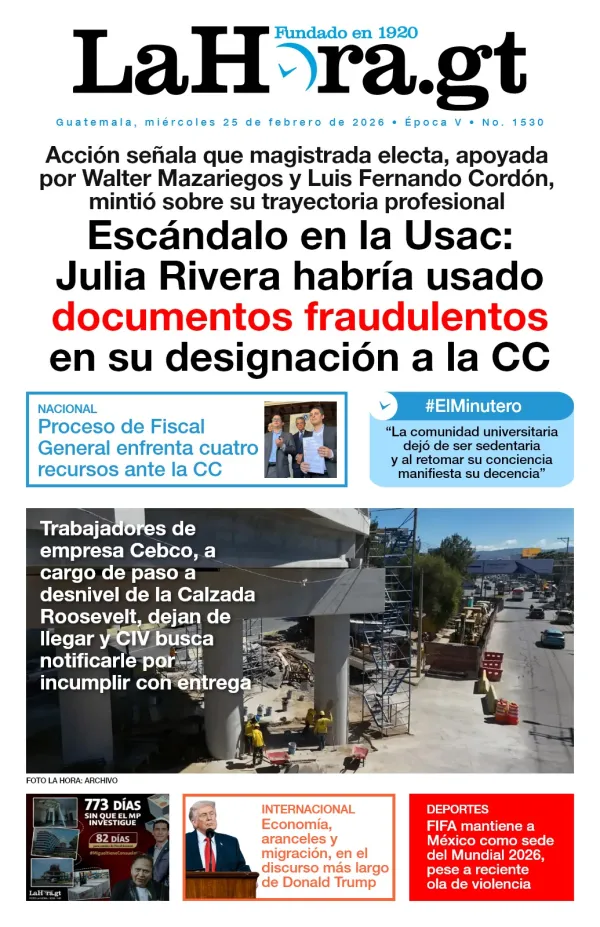De nuevo comienza a aparecer en los Estados Unidos la idea de la conveniencia de edificar un régimen teocrático, un gobierno basado en la autoridad divina y en la aplicación directa de los textos sagrados, sistema político que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes hasta hace muy poco. “Los Estados Unidos son una república cristiana”, suele oírse con cada vez más frecuencia.
Tanto el cristianismo como el islam, las dos religiones monoteístas más extendidas, han dado origen a proyectos políticos que aspiran a hacer de la voluntad de su particular Dios la norma suprema de la sociedad. En un mundo donde la política suele percibirse como corrupta o inmoral, la tentación de establecer un gobierno “piadoso” sigue viva. Sin embargo, la teocracia plantea profundos dilemas sobre la libertad, la justicia y la diversidad humana.
Quienes defienden la idea de un régimen teocrático, cristiano o islámico, parten de una premisa moral, Dios es la fuente de toda verdad y bien, en consecuencia, las leyes humanas deberían inspirarse en su palabra revelada. Desde esta visión, la política no puede reducirse a la administración pragmática del poder, sino que debe ser una extensión del orden divino. En el islam, esta concepción se expresa en la sharía, la ley religiosa que busca regular tanto la vida personal como la colectiva según el Corán y la Sunna. En el cristianismo, principalmente en la versión evangélica, persiste la idea del reino de Dios como modelo político ideal de justicia y paz.
Los defensores de la teocracia argumentan que un Estado basado en principios religiosos ofrece estabilidad moral frente al relativismo contemporáneo. Si las normas derivan de un texto sagrado, se evita la arbitrariedad y tiranía de las mayorías y se establece una brújula ética permanente. La corrupción, la violencia y la desigualdad, dicen, no se combaten con leyes humanas cambiantes, sino con la firmeza y permanencia de la ley divina. Bajo este argumento, la teocracia se presenta como un antídoto contra el vacío espiritual de las democracias liberales, donde la libertad se confunde con el individualismo y la moral parece disolverse en la anarquía y la tolerancia sin límites.
Asimismo, un régimen teocrático puede fortalecer la cohesión social. Si toda la comunidad comparte una misma religión, las normas de ella derivadas crean una identidad y pertenencia. La umma islámica o la cristiandad medieval son ejemplos históricos de sociedades unidas por una cosmovisión común, donde política y religión formaban un todo coherente. Para muchos creyentes, esa unidad entre lo espiritual y lo temporal representa un ideal perdido que podría restaurar el sentido verdadero de la familia, la patria, la nación y el bien común.
Sin embargo, la teocracia enfrenta objeciones fundamentales tanto filosóficas como prácticas. El principal problema radica en la interpretación. Los textos sagrados, ya sean estos la Biblia o el Corán, evidentemente están sujetos a múltiples lecturas. ¿Quién tiene la autoridad para decidir cuál es la verdadera voluntad de Dios? La historia demuestra que las teocracias suelen derivar en gobiernos autoritarios donde una élite clerical impone su interpretación única y silencia la disidencia. En nombre de la religión, se niega la libertad de conciencia, se persigue a las minorías y se sofoca el pensamiento crítico.
Además, en las teocracias se tiende a confundir el poder espiritual con el poder político. La religión, que debería ser aceptada mediante un acto libre de los individuos, se transforma en una obligación estatal. El resultado no es una sociedad más piadosa, sino una más hipócrita, los ciudadanos cumplen con los rituales por miedo al castigo, no por convicción personal. Así, la religión, lejos de inspirar, se convierte en instrumento de control social y político.
Desde la perspectiva cristiana, esta crítica parece tener un fuerte fundamento en la escritura. La frase “Mi reino no es de este mundo” es atribuida a Jesús, sugiriendo una separación entre la esfera religiosa y la política. La historia de la Iglesia muestra los peligros de confundir ambas. Por ejemplo, las cruzadas, la Inquisición o las guerras de religión fueron consecuencias directas de esa fusión. El ideal cristiano, según muchos teólogos, no es imponer el cristianismo desde el poder, sino transformar el mundo a través del testimonio personal, el ejemplo de vida y la caridad.
En el caso islámico, los críticos subrayan que la sharía no fue concebida originalmente como un código cerrado de leyes estatales, sino como un conjunto de principios morales y jurídicos abiertos a la interpretación. Los intentos modernos de imponerla literalmente, tal como en Irán o Afganistán, han llevado a graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres y las minorías religiosas o sexuales. En la práctica, el régimen teocrático acaba siendo tan terrenal como cualquier otro, pero con la agravante de atribuir a Dios las siempre discutibles decisiones de los hombres.
Así, las teocracias, ya sean cristianas o islámicas, encarnan una aspiración comprensible, la unificación de la política a la moral y el poder a la verdad. Pero también encierran un riesgo grave y permanente, el de confundir la voz de su Dios con la del gobernante. Entre la utopía del reino divino y la realidad de la naturaleza humana, quizás el mejor camino sea reconocer la necesidad de un orden político secular que, sin excluir la religión, garantice la libertad de todos. Porque si algo parecen enseñar los textos sagrados, es que la justicia divina no se impone desde el poder estatal, sino que se construye desde la naturaleza evolutiva del hombre y su sociedad.