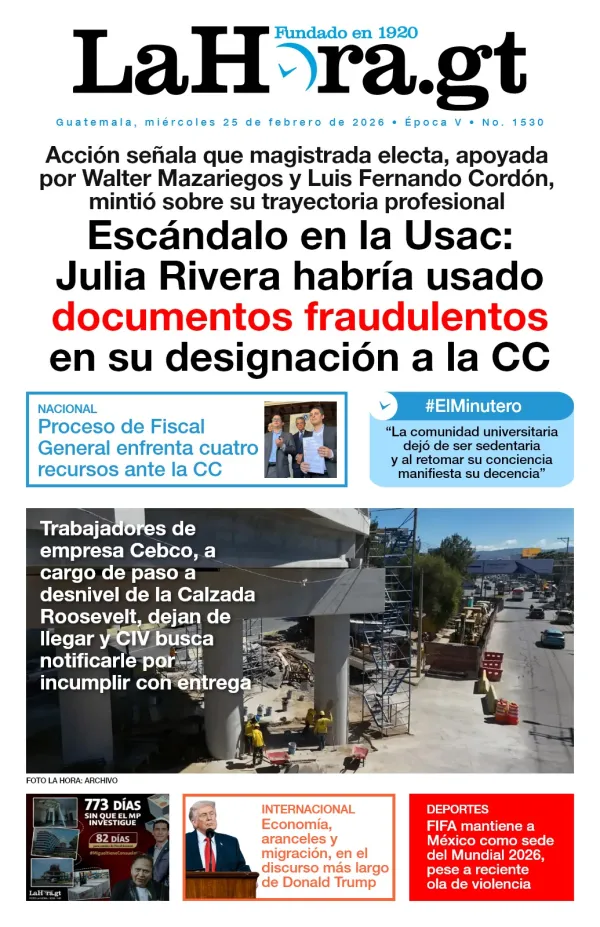Cuando Marshall McLuhan publicó en 1964 Understanding Media: The Extensions of Man, introdujo una idea que todavía hoy resuena: “el medio es el mensaje”. Con esta frase, el pensador canadiense no quiso decir que el contenido fuera irrelevante, sino que la forma en que los mensajes circulan –el medio– altera profundamente nuestra manera de percibir, organizar e incluso producir conocimiento. No es lo mismo leer un libro que escuchar un podcast, ni recibir noticias a través de un periódico impreso que por un canal de televisión. Cada medio implica un modelo mental distinto, una forma de estructurar el mundo.
McLuhan sostenía que las tecnologías de comunicación no son meros instrumentos neutrales. Al contrario, funcionan como extensiones de nuestros sentidos y modifican las estructuras cognitivas de la sociedad. Así, la imprenta, inventada en el siglo XV por Gutenberg, no solo democratizó el acceso al conocimiento escrito, sino que enseñó a la humanidad a pensar de manera individual, lineal, ordenada y secuencial. El libro impreso organiza las ideas en párrafos y capítulos, exige concentración sostenida y genera un tipo de racionalidad asociada con el pensamiento lógico y analítico. Sin la imprenta, difícilmente hubiéramos tenido la Ilustración, la ciencia moderna o la noción de individuo autónomo que lee en soledad.
En contraste, medios como la radio o la televisión apelan a otro modo de procesar la información. McLuhan afirmaba que estos medios “aureales” – del latín auris, oído– nos sumergen en un entorno envolvente y simultáneo. Escuchar la radio no requiere la linealidad del texto escrito, uno se deja arrastrar por la voz, los sonidos y las pausas. Algo semejante ocurre con la televisión, donde la imagen, el color y la música se combinan para crear una experiencia global, menos analítica y más sensorial. McLuhan llegó a decir que el pasaje de la cultura tipográfica a la cultura audiovisual significaba también el paso de un modo de pensamiento “fragmentado” a uno “tribal”, donde lo compartido, lo inmediato y lo emocional predominaban sobre lo racional y lo abstracto.
La relevancia de estas ideas puede observarse en cómo reaccionaron las sociedades a la llegada de nuevos medios. En el siglo XX, líderes políticos entendieron rápidamente el poder de la radio y la televisión para modelar percepciones colectivas. Franklin D. Roosevelt utilizó sus famosas “charlas junto a la chimenea” para tranquilizar a la población durante la Gran Depresión, aprovechando la intimidad del medio radiofónico. Décadas después, el debate televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960 mostró cómo la imagen podía ser tan decisiva como el discurso, por ejemplo, quienes escucharon por radio creyeron que Nixon había ganado, mientras que los televidentes, impactados por la frescura de Kennedy frente al aspecto cansado y desaliñado de su rival, otorgaron la victoria al joven senador.
Hoy, el auge de los podcasts representa una nueva vuelta de tuerca a esta lógica aureal. A diferencia de la radio tradicional, el podcast ofrece flexibilidad, personalización y profundidad temática. Sin embargo, comparte con la radio esa cualidad de “presencia sonora” que nos acompaña mientras conducimos, cocinamos o caminamos. Escuchar un podcast no exige la concentración solitaria de un libro, pero tampoco la dispersión visual de la televisión. Se trata de un medio híbrido, íntimo como la lectura, pero envolvente como la oralidad. McLuhan probablemente habría visto en el podcast un ejemplo de cómo los medios digitales combinan rasgos de lo viejo y lo nuevo, de lo lineal y lo simultáneo.
Las redes sociales, por su parte, radicalizan la tesis mcluhaniana. Plataformas como Twitter, Instagram o TikTok no solo transmiten mensajes, sino que modifican la estructura de la atención. Nos acostumbran a pensar en fragmentos breves, a procesar información en forma de mosaico y a vivir en un flujo constante de estímulos visuales y sonoros. El pensamiento lineal de la imprenta queda desplazado por una lógica de “pantalla infinita”, donde lo inmediato y lo viral dominan. En este entorno, la información ya no se organiza en un relato coherente, sino en una sucesión de impresiones que compiten por nuestra atención.
¿Significa esto que un medio sustituye por completo al anterior? McLuhan no lo veía así. En su visión, cada nuevo medio reconfigura a los anteriores, pero no los elimina. La imprenta sigue existiendo, pero en un mundo donde el libro convive con el podcast, la televisión y las redes sociales, su influencia cambia de sentido. Cada medio ofrece una forma distinta de pensar, y lo más relevante es la interacción entre ellos.
A sesenta y un años de Understanding Media, la intuición de McLuhan se confirma: los medios no son simples canales para transmitir mensajes, son ambientes que moldean nuestra conciencia. La imprenta nos enseñó a razonar de manera lineal, la radio y la televisión, a vivir en la simultaneidad sensorial, los podcasts, a recuperar la intimidad de la voz en la era digital y las redes sociales a habitar un espacio fragmentado y verdaderamente tribal. Comprender esta dinámica no solo ayuda a interpretar el pasado, sino a anticipar cómo los nuevos medios como la realidad virtual, la inteligencia artificial y los entornos inmersivos sin duda transformarán de nuevo nuestras formas de pensar y razonar.