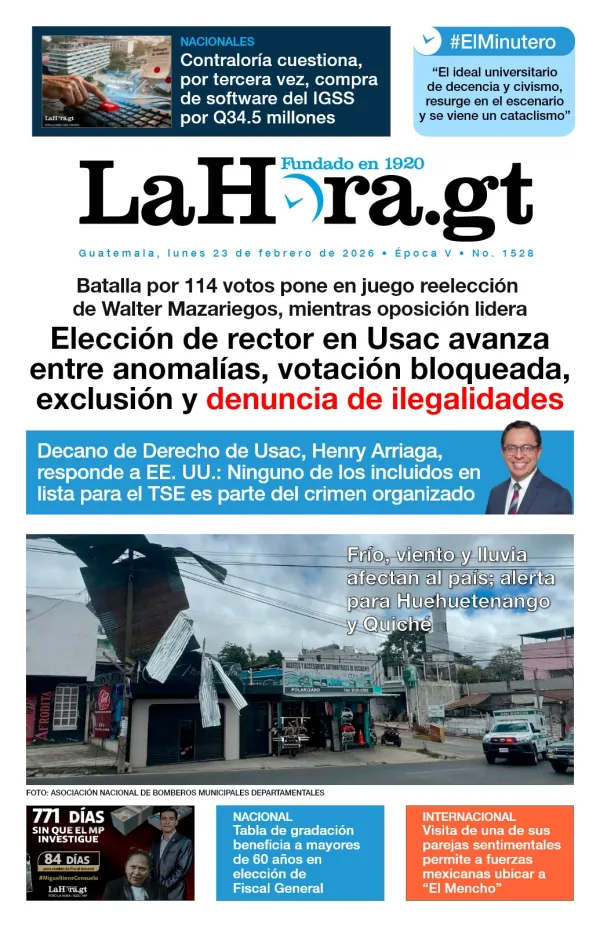En la historia de las relaciones internacionales, pocas distinciones han resultado tan reveladoras como la que existe entre potencias marítimas y potencias continentales. Se trata de una división que va más allá de la geografía y que remite a formas distintas de organizar la política, la economía, la sociedad y finalmente la guerra. Atenas frente a Esparta, Gran Bretaña frente a Francia y Estados Unidos frente a Rusia son ejemplos paradigmáticos de esa tensión estructural que ha marcado el devenir de la civilización occidental y mundial.
En la Grecia clásica, Atenas y Esparta representaron dos modelos opuestos de poder. Atenas, gracias a su flota, construyó un imperio marítimo basado en el control de las rutas comerciales en el Mediterráneo y en la imposición de tributos a las ciudades aliadas de la Liga de Delos. La supremacía naval le permitió acumular riqueza, fomentar un sistema político democrático y abrirse al intercambio cultural. El mar, fluido e impredecible, le otorgaba dinamismo, cosmopolitismo y flexibilidad.
Esparta, en cambio, era una potencia terrestre. Su fuerza residía en el ejército hoplítico de ciudadanos y en la disciplina férrea de su sociedad militarizada. Basada en un territorio agrícola fértil y en la explotación de los ilotas, Esparta defendía la estabilidad y el orden interno, desconfiando de las innovaciones culturales y políticas de Atenas. Mientras los atenienses miraban al horizonte y al comercio, los espartanos se aferraban a la tierra y a la tradición inveterada.
La Guerra del Peloponeso, librada entre el 431 y el 404 a.C., fue, en buena medida, un choque entre estos dos tipos de poder societario y militar. Atenas dominaba el mar, pero su derrota final frente a Esparta mostró que ninguna de las dos dimensiones, marítima o terrestre, garantiza por sí sola la supremacía.
En la era moderna europea, el antagonismo entre Inglaterra, luego Gran Bretaña y Francia reprodujo la vieja tensión entre el mar y la tierra. Francia, con su vasto, bien irrigado y fértil territorio, una población numerosa y el ejército más poderoso de su tiempo, encarnaba la potencia continental por excelencia. Su proyección se basaba en el control territorial, en la organización centralizada del Estado y en la capacidad de movilizar eficazmente sus recursos humanos y materiales en el mismo corazón de Europa Occidental.
Gran Bretaña, en cambio, aislada por el Canal de la Mancha, se volcó hacia el mar. Su supremacía naval le permitió construir un imperio global, controlar las rutas comerciales y enriquecerse con la expansión colonial. Su poder no descansaba en ejércitos gigantescos en el continente, sino en diversas flotas que podían estrangular el comercio de sus rivales.
Aquí resulta pertinente la teoría de Alfred Thayer Mahan, estratega naval estadounidense que, a fines del siglo XIX, sostuvo que “quien domina el mar domina el comercio; y quien domina el comercio domina el mundo”. Para Mahan, el poder marítimo era la clave de la prosperidad y de la hegemonía internacional. Gran Bretaña, con su Marina Real, encarnó mejor que nadie esa lógica.
La rivalidad franco-británica se manifestó en las guerras de los siglos XVII y XVIII, en la pugna colonial en América y Asia y en las Guerras Napoleónicas del siglo XIX. Finalmente, la victoria británica en Waterloo y en el Congreso de Viena consolidó un patrón: la potencia marítima, flexible y con acceso a mercados globales, podía desgastar a la potencia continental encerrada en conflictos terrestres interminables.
En la era contemporánea, la distinción entre potencias marítimas y continentales se ha mantenido, aunque con variaciones. Estados Unidos, heredero de la tradición británica, se convirtió en el siglo XX en la potencia marítima global por excelencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, su flota ha asegurado el control de los océanos, permitiéndole proyectar poder en cualquier región y sostener un orden económico basado en el libre comercio y la globalización industrial.
Rusia, heredera de Unión Soviética por su parte, continúa representando el arquetipo de potencia continental. Su enorme territorio y la ausencia de salidas marítimas cálidas durante gran parte del año y de su historia han hecho que su seguridad dependa de la defensa terrestre y de la profundidad estratégica. La expansión hacia sus fronteras inmediatas y la obsesión por los “amortiguadores” territoriales marcan irremediablemente su geopolítica.
Esta visión se acerca al planteamiento de Halford Mackinder, geógrafo británico que en 1904 formuló su famosa teoría del “Heartland”, quien controla el corazón continental de Eurasia tiene la llave del poder mundial. Según Mackinder, la potencia marítima podía dominar los océanos, pero estaba siempre amenazada por la posibilidad de que una potencia terrestre unificada controlara Eurasia. La URSS, y luego la Rusia contemporánea, reflejan esa lógica de proyección continental.
Incluso hoy, la guerra en Ucrania refleja esa tensión. Estados Unidos y sus aliados occidentales, dominando los mares y las finanzas globales, sostienen a Kiev mediante sanciones y apoyo logístico, mientras Rusia recurre a su poderío terrestre y sus enormes recursos materiales y energéticos para mantener su seguridad e influencia en su vecindad inmediata.
Así aún hoy existen estas dos visiones del mundo. Más allá de lo militar, la diferencia entre potencias marítimas y continentales refleja dos visiones paradigmáticas del mundo. El mar parece simbolizar apertura, comercio, movilidad, innovación y pluralidad cultural. La tierra, en cambio, simboliza arraigo, estabilidad, control y cohesión social. Las sociedades marítimas tienden a ser más cosmopolitas y democráticas, mientras que las continentales, serían más jerárquicas y centralizadas.
Sin embargo, ninguna forma de poder es autosuficiente. Atenas cayó frente a Esparta, Francia fue derrotada pero también supo expandirse bajo Napoleón, y Estados Unidos ha debido reconocer los límites de su supremacía naval frente a conflictos terrestres prolongados, como en Vietnam, el Medio Oriente o Afganistán.
La historia demuestra que la tensión entre los Estados marítimos y terrestres no desaparece, sino que se transforma. En un mundo globalizado, donde el ciberespacio y el espacio exterior emergen como nuevos escenarios, quizás la distinción se desplace hacia otras metáforas. Pero la vieja oposición entre Atenas y Esparta, entre Gran Bretaña y Francia, entre Estados Unidos y Rusia, sigue iluminando las raíces profundas de la política internacional, tal como intuyeron los teóricos geopolíticos Mahan y Mackinder desde perspectivas opuestas, el primero desde el mar, el segundo desde la tierra.