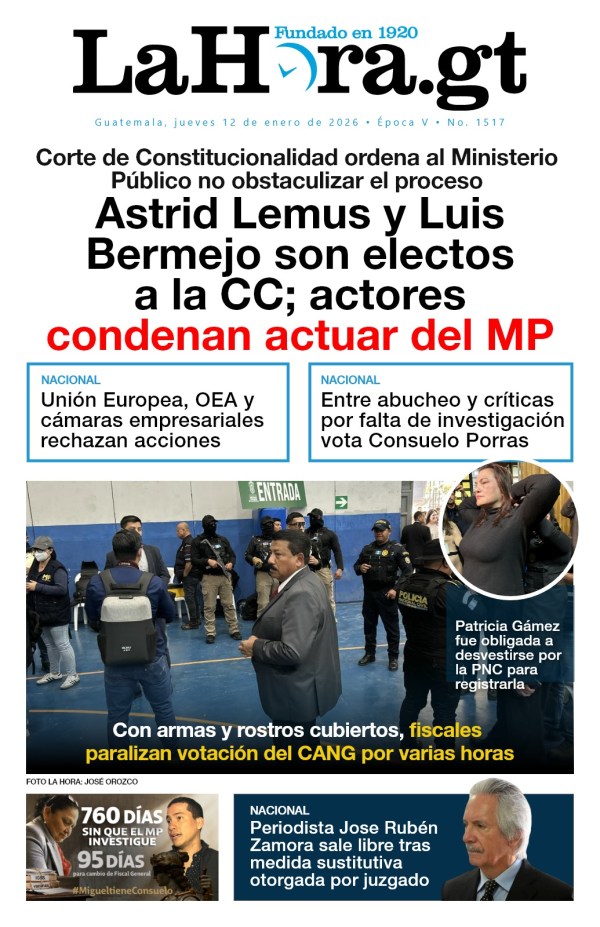En el corazón de toda nación sólida, detrás de las instituciones, las leyes y el crecimiento económico, hay un factor intangible pero fundamental, la confianza. Confianza en el gobierno, en las leyes, en los conciudadanos, en la palabra empeñada y en la justicia. Cuando este tejido invisible pero vital comienza a desgarrarse, el país entero corre el riesgo de desmoronarse, no necesariamente en un cataclismo visible, sino en una erosión lenta que mina los pilares de la convivencia y afecta el desarrollo colectivo y personal.
La confianza es el pegamento social que permite que las sociedades funcionen sin una vigilancia constante, que los ciudadanos respeten las normas incluso cuando no hay un policía vigilando, y que los inversionistas apuesten su capital a futuro sin temer ser despojados por la corrupción o la arbitrariedad. La confianza es lo que permite que una democracia prospere, que un contrato se cumpla, que un juicio sea justo y que los niños vayan a la escuela con esperanza en el porvenir. Sin la confianza, la única regla es “sálvese quien pueda” en una catastrófica selva sin ley.
Cuando la confianza se pierde, se multiplican las sospechas, la polarización se agudiza, el cinismo se instala y la legalidad comienza a parecer una farsa. En un país donde los ciudadanos desconfían de sus gobernantes, cada decisión del poder público es interpretada como un acto de interés personal o como parte de una conspiración. En un país donde los gobernantes desconfían de los ciudadanos, se impone la vigilancia excesiva, se militarizan las calles y se criminaliza la protesta. Y cuando todos desconfían de todos, florece el caos. Aquí y ahora tenemos ejemplos cercanos.
Uno de los aspectos más trágicos de la pérdida de confianza es que, a diferencia de otros recursos, no se puede imponer ni fabricar artificialmente. No basta con discursos ni con campañas publicitarias. La confianza se construye con coherencia, transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la ley. Y una vez rota la confianza, es extremadamente difícil de reconstruir.
Basta observar lo que sucede cuando una sociedad siente que la justicia no es ciega, sino selectiva; cuando los escándalos de corrupción se suceden sin consecuencias; cuando los ciudadanos perciben que su voto no cambia nada, que los servicios públicos son un privilegio de unos cuantos o que los medios de comunicación están al servicio del poder. En ese entorno, la desesperanza y la frustración sustituyen la participación cívica, y el terreno queda abonado para el populismo, la violencia o el autoritarismo.
En América Latina, y particularmente en países como México, la historia ha mostrado que el deterioro de la confianza no es un fenómeno teórico, sino una experiencia cotidiana. La desconfianza hacia los partidos políticos, hacia la policía, hacia los jueces o hacia los empresarios ha sido alimentada por décadas de impunidad, desigualdad y promesas incumplidas. El resultado es una ciudadanía escéptica, a veces resignada, que muchas veces actúa al margen de las instituciones o incluso contra ellas. Hoy ese mismo fenómeno aparece en forma evidente en los Estados Unidos cuando su presidente declara que no cree en los datos del servicio de estadística laboral nacional (Bureau of Labor Statistics) y en consecuencia destituyó sumariamente la semana pasada a su responsable.
El presidente estadounidense ha venido contribuyendo a minar la confianza en las instituciones de los Estados Unidos desde cuando negó que las elecciones presidenciales del 2020 hayan sido justas y confiables, provocando con sus palabras el motín en que unos cuantos miles de sus seguidores atacaron a las fuerzas de seguridad del Congreso para evitar violentamente la declaración oficial del ganador de la contienda presidencial tal como lo señala la constitución norteamericana.
El sociólogo Francis Fukuyama advirtió en su libro “Trust” que las naciones con altos niveles de confianza interpersonal y en sus instituciones son más propensas al desarrollo sostenido, mientras que aquellas marcadas por la desconfianza sistemática tienden a caer en redes clientelares, corrupción y estancamiento. No es casual que los países más prósperos del mundo también sean aquellos donde la confianza en el sistema judicial, en las fuerzas del orden y en las autoridades electorales es más alta.
La buena noticia es que la confianza, aunque frágil, puede cultivarse. Requiere voluntad política, educación cívica y una sociedad dispuesta a exigir la rendición de cuentas. Existen ejemplos alentadores de reformas institucionales que han permitido recuperar parcialmente la confianza en ciertos ámbitos, como el fortalecimiento de organismos autónomos, la profesionalización de los servicios públicos o el acceso a la información.
Pero estas medidas deben estar acompañadas por un cambio cultural más profundo. Mientras la mentira, el engaño, el favoritismo o la trampa sean vistos como formas legítimas de avanzar en la vida, será difícil establecer una base sólida de confianza. La educación, tanto formal como familiar, tiene un papel clave en formar ciudadanos libres, responsables y solidarios.
En última instancia, un país no se sostiene sólo con leyes ni con infraestructura. Se sostiene con la convicción compartida de que vale la pena vivir juntos bajo ciertas reglas libremente acordadas, que la palabra dada de cualquier persona, de un juez, de un maestro o de un presidente tiene valor, y que el futuro puede ser mejor si actuamos con honestidad y responsabilidad, que sin duda es la otra cara de la libertad. Si esa convicción se pierde, si la confianza se desvanece, entonces, inevitablemente, el país se derrumbará. Aun es tiempo de evitar el colapso de nuestra civilización milenaria basada en la libertad y la responsabilidad de sus ciudadanos, pero se requiere que cada uno de nosotros aceptemos nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos o decimos.