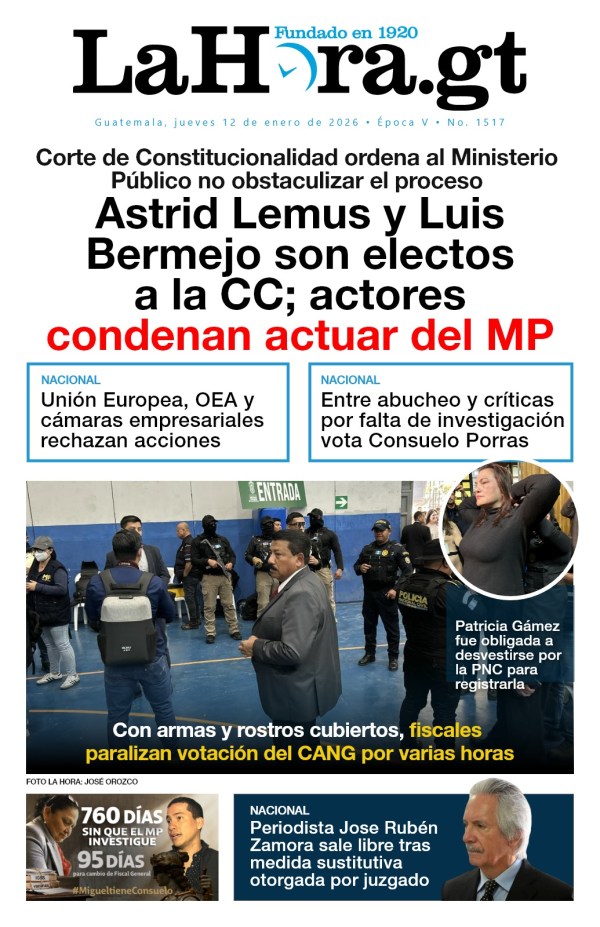Parece evidente que vivimos en una era sin precedentes en la historia humana, nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información, de tantas fuentes, en tan poco tiempo. Desde el teléfono “inteligente” que tenemos en nuestro bolsillo, recibimos noticias, opiniones, imágenes, videos, datos y rumores que fluyen ininterrumpidamente, día y noche, desde medios tradicionales, plataformas digitales, redes sociales, mensajería instantánea, podcasts y más. La promesa de una ciudadanía mejor informada gracias a la tecnología ha chocado con una realidad inquietante, saber qué es verdad y qué es mentira se ha vuelto más difícil que nunca.
La dificultad para distinguir aquello que es verdadero de lo falso no es solo un problema técnico, sino también filosófico, cultural y político. De hecho, es un enorme peligro para la supervivencia de cualquier sociedad. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué desconfiamos de ciertas fuentes y aceptamos otras sin cuestionarlas? ¿Qué herramientas necesitamos para navegar este mar de información sin naufragar en la desinformación y en la más profunda desconfianza de los demás?
Sin duda estamos viviendo una verdadera crisis de los criterios que podemos utilizar para resolver esta incertidumbre informativa. Hasta hace unas décadas, los canales de información estaban relativamente controlados. Las grandes cadenas de televisión, los periódicos y las editoriales eran los principales productores y distribuidores de noticias. Si bien estos medios estaban lejos de ser perfectos, imparciales o incorruptibles, su funcionamiento estaba regido por códigos profesionales y editoriales que ofrecían cierta garantía de veracidad y los ciudadanos teníamos capacidad de exigirles responsabilidad.
Hoy, cualquier persona con acceso a internet puede convertirse en emisor o editor de la información. Esto ha democratizado la comunicación, pero también ha eliminado los filtros necesarios. La desinformación no solo proviene de actores maliciosos, sino también de ciudadanos comunes que, con buena intención, comparten datos falsos, exageraciones o manipulaciones sin saberlo.
Además, debemos considerar que los algoritmos de las redes sociales tienden a reforzar nuestras creencias previas, mostrando y alimentándonos con contenidos afines a nuestras preferencias. Esto crea burbujas informativas que hacen más difícil confrontar puntos de vista distintos y evaluar con objetividad lo que se dice.
Así pues, debemos tener claros algunos criterios para discernir entre las verdades y las falsedades que a cada momento nos inundan. Frente a esta complejidad, es urgente recuperar y fortalecer la capacidad crítica. A continuación, se pueden proponer algunos principios de sentido común para desarrollar criterios más sólidos ante la avalancha de información:
- Verificar la fuente. ¿De dónde proviene la información? ¿Es un medio reconocido, una institución académica, una persona con credenciales comprobables? No basta con que un contenido parezca profesional o convincente: es esencial identificar quién lo publica y cuál es su historial de veracidad.
- Contrastar con otras versiones. Una sola fuente rara vez basta. Buscar otras versiones del mismo hecho en medios diferentes permite identificar coincidencias, matices y contradicciones que ayudan a acercarse a la verdad.
- Revisar la evidencia. ¿La información citada incluye datos, documentos, estudios o testimonios verificables? ¿O se basa solo en opiniones, rumores o supuestas “exclusivas”? Una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias.
- Distinguir entre hechos y opiniones. Muchos contenidos disfrazan opiniones como si fueran hechos. Un hecho es verificable: ocurrió o no ocurrió. Una opinión puede ser legítima, pero no debe confundirse con una verdad objetiva.
- Analizar el lenguaje. El uso excesivo de adjetivos, tono alarmista o emocional, apelaciones al miedo o al odio, suele ser un indicio de manipulación. La información confiable suele estar escrita con un lenguaje claro, sobrio y basado en datos.
- Desconfiar del sensacionalismo. Si una noticia parece demasiado escandalosa o perfecta para ser cierta, probablemente lo sea. Muchas veces, las noticias falsas apelan al morbo o a la indignación para viralizarse y contagiar otras mentes.
- Formarse mediáticamente. La educación tradicional no nos prepara lo suficiente para enfrentar el nuevo ecosistema informativo. Es necesario aprender, desde la escuela y también ya como adultos, a interpretar los medios, leer críticamente, y entender cómo se construye y difunde la información.
Y es que los medios nos transforman, tal como afirmaba en la década de 1960, el pensador canadiense Marshall McLuhan cuando nos advertía sobre los efectos del entorno mediático en nuestra percepción de la realidad. En sus célebres obras, entre ellas Understanding Media The Extensions of Man, McLuhan sostuvo que no solo importa el contenido de lo que se comunica, sino la forma en que se transmite. Cada medio, desde la imprenta hasta la televisión y hoy las redes sociales, moldea nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras relaciones. El problema, entonces, no es solo lo que se dice, sino cómo los nuevos medios reconfiguran nuestra manera de conocer y de decidir qué consideramos cierto o falso. En plataformas donde reina la inmediatez, lo viral y lo emocional, la verdad muchas veces pierde la batalla frente a la velocidad y el impacto provocado.
Se puede afirmar que sostener la verdad frente a la mentira es una grave responsabilidad ciudadana. La búsqueda de la verdad no puede dejarse solo en manos de periodistas, científicos o instituciones. En una sociedad democrática, cada ciudadano tiene la responsabilidad de ejercer un criterio informado y ético al consumir y difundir información. Compartir una noticia falsa, aunque sea sin intención, puede contribuir a la polarización, el miedo o incluso la violencia.
Recuperar la verdad como valor central de la vida pública implica también defender los espacios que la cultivan: el periodismo riguroso, la investigación científica, la educación crítica y el diálogo racional. No se trata de volver al pasado ni de censurar voces diversas, sino de construir una cultura donde la verdad tenga más peso que el ruido.
En un mundo donde todos hablamos, el desafío no es solo comunicar más, sino comprender mejor. Porque, como escribió Hannah Arendt, “la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y la verdad de los hechos”. Y esa verdad, hoy más que nunca, exige de nosotros atención, criterio y coraje.