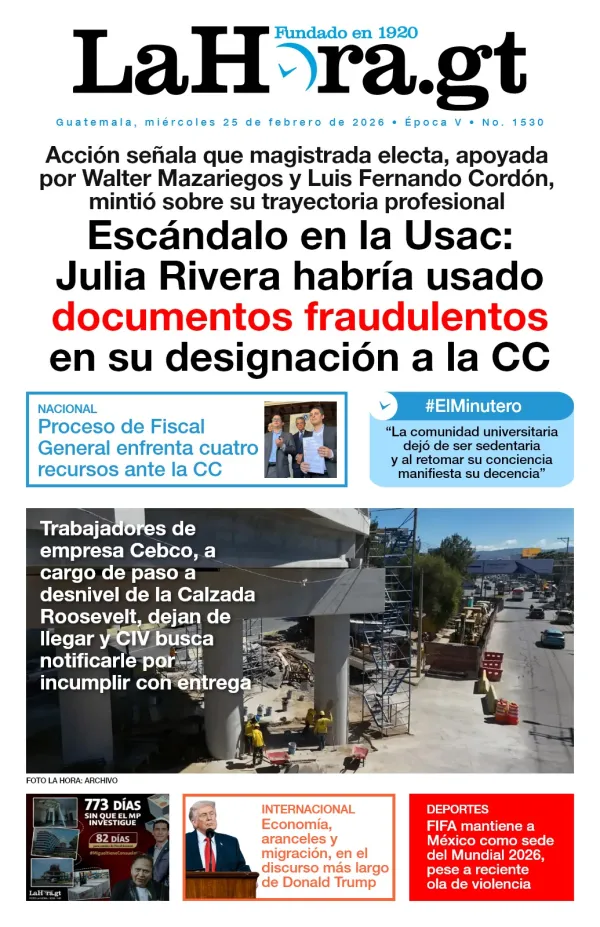Desde que el economista británico David Ricardo desarrolló en el siglo XIX el concepto de “ventajas comparativas” este ha sido uno de los pilares del comercio internacional. La idea es sencilla: si cada país se especializa en producir aquellos bienes que puede producir de forma relativamente más eficiente, todos los países saldrán ganando. Así, una nación agrícola puede concentrarse en exportar alimentos, mientras otra, más industrializada, puede producir y exportar bienes industriales y tecnológicos. Sin embargo, esta lógica económica, que funciona muy bien en condiciones ideales, puede volverse peligrosa cuando se aplica sin reservas a sectores estratégicos del Estado como son la alimentación, la energía o la defensa nacional.
Aprovechar las ventajas comparativas nacionales promueve la interdependencia global, lo cual tiene beneficios evidentes tales como el acceso a productos más baratos, una mayor eficiencia productiva, un mayor crecimiento económico y una estructura de incentivos que desincentiva los conflictos bélicos entre socios comerciales. Se afirma que cuando las mercancías cruzan libremente las fronteras estatales, los ejércitos no lo hacen. Sin embargo, esta interdependencia también crea graves vulnerabilidades estructurales. Cuando un Estado deja de producir sus propios alimentos básicos, la energía mínima necesaria o su propio armamento, se expone a riesgos que van más allá del simple desabastecimiento, claramente esta situación pone en juego su soberanía y su capacidad de respuesta en las crisis.
Uno de los casos más evidentes de esta tensión se dio durante la pandemia del COVID-19. Países que durante décadas habían desmantelado sus sistemas de producción local en nombre de la eficiencia globalizada, se encontraron súbitamente dependientes de cadenas de suministro internacionales sumamente frágiles, colapsadas por restricciones sanitarias, cierres de fronteras o acaparamientos por parte de potencias más influyentes. La escasez de mascarillas, equipos médicos o incluso ciertos alimentos básicos expuso las consecuencias de una lógica económica que nunca había sido diseñada para enfrentar un colapso generalizado, simultáneo y global.
Lo mismo ocurre con el sector de la defensa nacional. La externalización de componentes estratégicos —como microchips o materiales críticos para la fabricación de armas— puede abaratar costos en tiempos de paz, pero se convierte en un verdadero “talón de Aquiles” si estalla un conflicto o si un proveedor extranjero decide cortar el suministro por razones políticas. En esos momentos, la supuesta eficiencia de la ventaja comparativa se convierte en una trampa.
La autosuficiencia —especialmente en alimentos, energía y defensa— no debe ser vista como lo opuesto a la eficiencia, sino como un seguro estratégico. Al igual que una familia que mantiene un ahorro de emergencia, un país debe tener la capacidad de alimentarse y defenderse sin depender de voluntades ajenas. Esto no implica cerrarse al comercio internacional, sino reconocer que hay sectores donde el costo de depender de otros es demasiado alto.
Un ejemplo claro de las consecuencias de aplicar la teoría de las ventajas comparativas sin reservas es el caso de México tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, y posteriormente del T-MEC en 2018. Aunque el país ganó acceso preferencial a los mercados de Estados Unidos y Canadá, su agricultura campesina fue severamente golpeada. Millones de pequeños productores no pudieron competir con los granos subsidiados del agro estadounidense, especialmente el maíz, base de la dieta mexicana y de su cultura agrícola milenaria. Como resultado, muchos abandonaron el campo o migraron, se perdieron conocimientos ancestrales y la autosuficiencia alimentaria retrocedió dramáticamente. Irónicamente, México, cuna del maíz, se convirtió en uno de los principales importadores mundiales de este grano.
Esta situación no solo afecta la economía rural o la seguridad alimentaria, sino que también socava la cohesión social, aumenta la desigualdad y deja a grandes sectores de la población expuestos a los vaivenes del mercado internacional. Además, pone en entredicho la soberanía del país sobre sus decisiones alimentarias, ya que una interrupción comercial o una crisis logística podría generar desabasto de productos básicos.
El futuro probablemente exigirá una redefinición del equilibrio entre eficiencia e independencia. La teoría de las ventajas comparativas debe seguir guiando muchas decisiones, pero debe ser matizada por una visión estratégica que reconozca que no todo lo más barato es lo más seguro o lo más conveniente. Como ya lo están haciendo potencias como China, India o incluso países europeos tras la guerra en Ucrania, los diversos Estados deben identificar los sectores que no pueden dejar en manos de otros, sin importar cuán ventajoso parezca en el corto plazo.
En el caso mexicano, es urgente implementar políticas públicas que fortalezcan la producción agrícola nacional con enfoque campesino, lo que implica no solo subsidios directos, sino también inversión en infraestructura rural, acceso a crédito, educación técnica y canales de comercialización justos. Además, es necesario establecer reservas estratégicas de granos básicos, reformar los sistemas de compras gubernamentales para favorecer a pequeños productores y blindar legalmente los recursos genéticos nativos como los maíces criollos. En materia de energía y defensa, México debe garantizar al menos una capacidad mínima autónoma para la producción energética y la fabricación y el mantenimiento de equipos militares esenciales, en coordinación con sus alianzas, pero sin depender completamente de ellas.
En conclusión, la globalización ha traído beneficios innegables, pero también ha hecho evidente que la búsqueda de la eficiencia extrema puede ser enemiga de la resiliencia. La teoría ricardiana de las ventajas comparativas sigue siendo válida, pero no puede aplicarse mecánicamente a sectores vitales. La autosuficiencia —especialmente en alimentos, energía y defensa— es costosa, pero es un precio que todo Estado verdaderamente soberano debe estar dispuesto a pagar. Y para países como México, esa decisión implica, sobre todo, rescatar y dignificar al campo, y entender que no hay soberanía sin maíz, ni defensa nacional sin la producción asegurada de energía propia o la previsión militar estratégica.