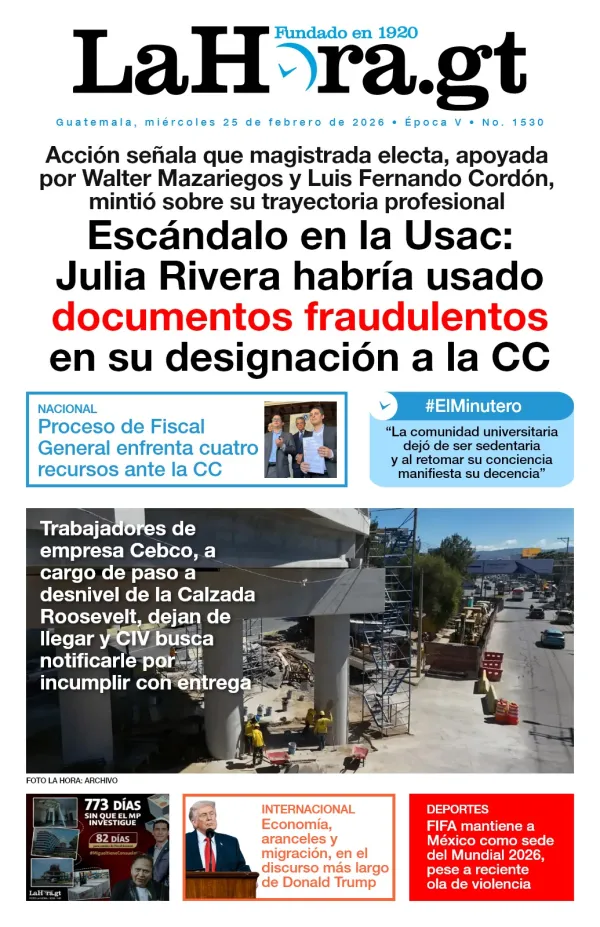En tiempos de crisis, incertidumbre o polarización política, el llamado a soluciones rápidas y contundentes puede parecer razonable. La tentación de sacrificar garantías legales en nombre del “bien común” o de la “seguridad nacional” suele encontrar adeptos tanto entre los ciudadanos como entre quienes detentan el poder. Sin embargo, pocas cosas resultan más peligrosas para una sociedad democrática que la erosión del debido proceso legal, uno de los pilares más antiguos y fundamentales del Estado de Derecho.
La historia del debido proceso se remonta al año 1215, cuando los nobles ingleses forzaron al rey Juan a firmar la Carta Magna. En su importantísima cláusula 29 se establece que “ningún hombre libre será arrestado, encarcelado, desposeído, proscrito o exiliado, ni de ningún modo destruido, sino en virtud del juicio legal de sus pares o conforme a la ley del país”. Esta fórmula no era una simple protección feudal; con el tiempo se convirtió en la semilla del principio universal según el cuál ninguna persona puede ser privada de su vida, libertad, propiedad o derechos sin un proceso legal justo y previo.
Ese principio —adoptado luego en las constituciones modernas, desde la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos hasta las cartas constitucionales europeas y latinoamericanas— asegura que toda persona, sin distinción de clase, ideología o delito que se le impute, tiene derecho a saber de qué se le acusa, a defenderse ante un tribunal imparcial, a contar con representación legal y a que su causa sea juzgada conforme a normas previamente establecidas y publicadas.
Eliminar o debilitar el debido proceso equivale, en esencia, a permitir que el poder político decida arbitrariamente quién es culpable y quién es inocente. Es abrir la puerta al uso de la ley como arma, en vez de como escudo. Es dar permiso al Estado para castigar primero y preguntar después, para suprimir voces disidentes bajo la etiqueta de “enemigos públicos”, para criminalizar la oposición y justificar la represión.
La historia reciente está repleta de ejemplos trágicos. Gobiernos que empezaron ignorando garantías mínimas en casos “excepcionales” terminaron institucionalizando la represión como norma. En América Latina, las dictaduras del siglo XX fueron expertas en desaparecer el debido proceso bajo el pretexto de “luchar contra el comunismo” o “proteger al orden social”. Hoy, en el siglo XXI, el riesgo ya no proviene solo de regímenes militares: varias democracias formales también han caído en la tentación de suspender garantías judiciales en nombre de la “eficiencia”, la “guerra contra el crimen” o la lucha contra la “corrupción sistémica”.
Este no es un riesgo abstracto o teórico. Basta observar lo ocurrido recientemente con el caso de los 238 venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos y enviados directamente a una prisión en El Salvador. Sin juicio, sin derecho a defensa, sin proceso migratorio transparente, estos individuos fueron prácticamente secuestrados y desaparecidos, trasladados en secreto a un centro de detención de máxima seguridad, a un país extranjero. Los familiares y sus abogados no conocen su paradero exacto ni las condiciones en las que se encuentran. No ha habido explicación pública convincente, ni garantía alguna de que se respeten sus derechos humanos.
El patrón precedente es sumamente grave. Una democracia que presume de respetar el Estado de Derecho no puede justificar la deportación de personas sin acceso a tribunales ni derecho a apelar, y mucho menos trasladarlas a una cárcel extranjera bajo un régimen que no responde a controles judiciales independientes. ¿Qué impide que mañana se repita esta práctica con otros grupos “incómodos”? ¿Quién decide quién merece protección legal y quién no? Así todos quedamos bajo la amenaza del “poder sin límites”.
Debemos ser claros: combatir el crimen o la corrupción no es excusa para prescindir del Estado de Derecho. La justicia no puede ser sustituida por el espectáculo. No hay peor señal para una sociedad que ver a jueces, fiscales o políticos saltarse el debido proceso legal para agradar al público o congraciarse con el poder. El populismo punitivo —esa tendencia a usar el castigo como símbolo de acción— no construye instituciones sólidas, solo crea nuevas injusticias.
Defender el debido proceso no es proteger a los culpables. Es protegernos a todos. Porque sin él, cualquier ciudadano puede ser víctima del poder sin defensa posible. La garantía de que nuestros derechos individuales no están sujetos a la voluntad del gobernante de turno es precisamente lo que distingue a un régimen democrático de uno autoritario.
No es casual que todas las constituciones modernas, al adoptar el legado de la Carta Magna inglesa, hayan insistido en blindar el debido proceso. Es el hilo conductor que mantiene el equilibrio entre poder y libertad, entre orden y justicia. Cuando ese hilo se corta, lo que sigue no es el caos inmediato, sino algo peor: la normalización de la arbitrariedad.
Es imperativo entonces que ciudadanos, jueces, abogados, periodistas y legisladores no bajen la guardia. La defensa del debido proceso debe ser constante, incluso —y sobre todo— cuando se aplica a quienes nos resultan incómodos o culpables ante la opinión pública. El verdadero compromiso con la justicia se demuestra en la protección de los derechos de todos, no solo de los afines o los inocentes.
Perder el debido proceso es perder la esencia del Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho, lo que queda es la ley del más fuerte, el autoritarismo y la dictadura.