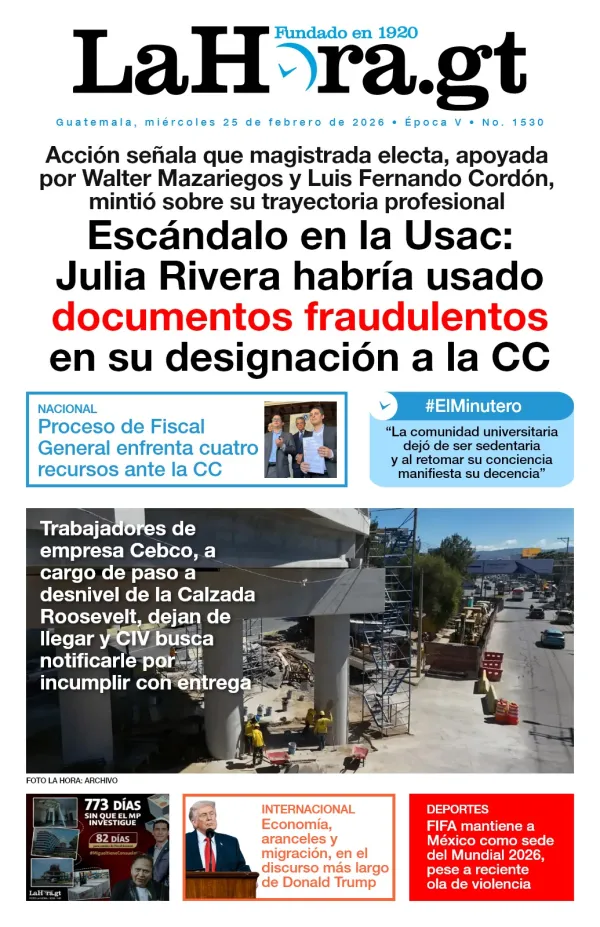Los astrónomos han calculado que el pasado jueves 20 se presentó el fenómeno llamado solsticio de verano, acontecimiento que da inicio al verano. A partir de ese momento, los días empiezan a acortarse hasta llegar al solsticio de invierno alrededor del día 22 de diciembre, en que la noche es la más larga y oscura del año. Los humanos desde la antigüedad nos hemos dado cuenta de esos hechos y hemos respondido en todas las culturas de formas más o menos similares. A partir de esta fecha astronómica, el sol parece debilitarse y comenzar a morir y hemos creído que requerirá de nuestra ayuda. Así pues, los hombres hemos tratado de ayudarlo mediante rituales, sacrificios y celebraciones que lo fortalezcan.
En nuestro mundo de raíces greco-romanas y judío cristianas con algunos elementos prehispánicos, las celebraciones de ambos solsticios se han personificado en San Juan Bautista en el de verano y de Jesús en el de invierno, los cuales reflejan una fusión de prácticas religiosas y culturales precristianas con la nueva religión que se extendía rápidamente por Europa hace casi dos mil años. Estas fechas no son meras coincidencias, sino que están cargadas de un profundo simbolismo y significado, tanto religioso como natural.
San Juan Bautista, cuya festividad en la Iglesia Católica se celebra el 24 de junio, es una figura central en el cristianismo, reconocido por haber bautizado a Jesús en el río Jordán y por su papel como precursor del Mesías. La elección de celebrar su nacimiento prácticamente en el solsticio de verano, el día más largo del año, tiene claras raíces simbólicas y teológicas.
El solsticio de verano, alrededor del 21 de junio, ha sido una fecha de gran importancia en muchas culturas a lo largo de la historia, marcada por celebraciones que honran el poder y la luz del sol. En el contexto cristiano, esta fecha se asocia con el “Bautista” para simbolizar la luz que él trajo al mundo como el precursor de Jesús. Juan mismo dice en el evangelio atribuido al otro Juan: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Este versículo se ha interpretado como una referencia al ciclo solar: después del solsticio de verano, los días comienzan a acortarse, simbolizando que la misión de Juan debe disminuir para que la de Jesús crezca.
Los antropólogos actuales han encontrado que las fiestas de San Juan se han asociado tradicionalmente con hogueras y ritos de fuego, elementos que simbolizan la purificación y la luz, a las que se agregan el elemento agua. Por ejemplo, en algunos casos las hogueras encendidas se montan en balsas que se dejan llevar por la corriente del río. Estas celebraciones evidentemente son una mezcla de antiguas festividades paganas del solsticio que fueron muy pronto cristianizadas, permitiendo a los nuevos feligreses mantener sus costumbres mientras las reinterpretaban en un contexto cristiano.
Por otro lado, la contraparte dialéctica, el nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre, cerca del solsticio de invierno. Este momento del año, cuando los días son los más cortos y las noches las más largas, ha sido históricamente un período de temores que tratan de ser exorcizados mediante la celebración de festivales de luz y esperanza que en muchas culturas se realizaban en medio de la aterradora y fría oscuridad del invierno, condición que podía realmente ser el anuncio de la agonía y la muerte del sol. En muchas culturas primitivas no bastaban las hogueras para darle nueva vida al “desfalleciente sol” sino que se requería ofrecer realmente el sacrificio sangriento de vidas humanas.
En la tradición cristiana, el nacimiento de Jesús es visto como la llegada de la luz al mundo, una luz que brilla en la oscuridad y que la oscuridad no puede vencer. Celebrar el nacimiento de Jesús en ese tiempo del año simboliza la esperanza y la renovación justo cuando los días comienzan a alargarse. Se sabe que la fecha del 25 de diciembre para el “nacimiento de Jesús” no fue establecida sino hasta el siglo IV, y se cree que fue elegida para coincidir con las fiestas paganas del solsticio de invierno, como la Saturnalia romana y las festividades dedicadas a Mitra, el dios persa de la luz. Al cristianizar estas fechas, la Iglesia facilitó la transición de las prácticas paganas al cristianismo, permitiendo que las personas mantuvieran sus celebraciones tradicionales mientras adoptaban nuevos significados religiosos.
Ambas celebraciones, aunque ahora cristianas, están intrínsecamente ligadas a la observación de los ciclos naturales. Los solsticios en todas las culturas han sido momentos de asombro y temor, reflexión y renovación, y su adopción en el calendario cristiano refleja una comprensión profunda de la conexión entre las creencias religiosas, las costumbres ancestrales y los acontecimientos del mundo natural. Así, Juan el “bautista” y Jesús el “cristo” representan dos aspectos complementarios del ciclo anual: la declinación y el renacimiento. Juan Bautista, celebrado en el pico de la luz, simboliza la preparación y la transición, mientras que Jesús, celebrado en el nadir de la luz, representa el comienzo de una nueva esperanza y la promesa de la salvación.
Estas fechas también ilustran la habilidad del cristianismo temprano para integrar y reinterpretar las creencias y prácticas existentes, creando una continuidad cultural que facilitó la aceptación y expansión de la nueva religión. En resumen, las celebraciones de San Juan Bautista en el solsticio de verano y del nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno no solo tienen un profundo significado religioso, sino que también reflejan una rica interconexión entre la religión, la naturaleza y las tradiciones culturales paganas que fueron apropiadas e integradas en la naciente cultura cristiana.