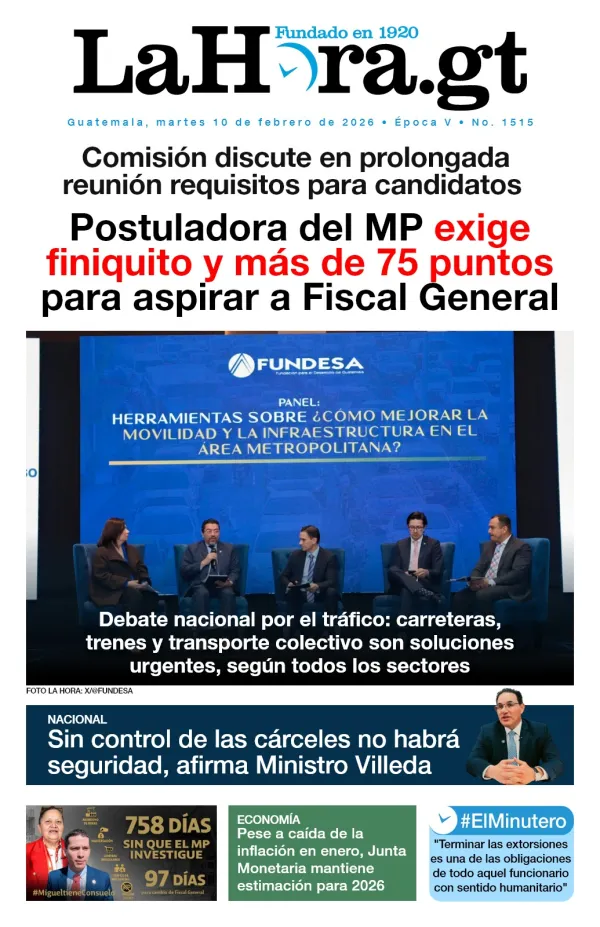Autor: Kelly Hernández
TikTok: @grakehp
Instagram: @Kellyhpola
Facebook: @gracekelly.hernandezpolanco.3
Email: gracekellyhp@gmail.com
Editorial: youngfortransparency@gmail.com
“Son las 3:30 am. Me levanto y me preparo para salir. Llego a las 4:30 al hospital. Entro al servicio y me memorizo a todos los pacientes. A las 6 es la entrega con los jefes. Me siento cansada. Estoy sola en la emergencia. A veces me voy temprano, tipo 5:00 p.m., pero otras veces me voy a las 8:00 p.m., hasta que todo quede terminado. Me quedo dormida sin querer… Palabras textuales de médico residente en su primer año en la Especialidad de Cirugía”.
¿Sabemos realmente cómo es la rutina diaria de un médico en un hospital nacional?
El personal médico en Guatemala se ha vuelto una alarma silenciosa, todos tienen una opinión sobre ellos, pero pocos reconocen que esa alarma ya suena como sirena.
Cuando un médico habla de este tema fuera del gremio, la conversación se torna profunda y reveladora. No es una cifra; es un retrato humano que pocos se detienen a escuchar.
Es difícil explicar lo que ocurre dentro de un hospital desde la mirada del médico. Estoy convencida de que incluso parte del personal técnico o de enfermería no entiende del todo cómo funcionan los horarios. Existe un horario de entrada, sí, pero el de salida nunca tiene límite.
Siempre aparece quien comenta “los médicos ganan bien” o “sabían que no sería fácil”. Como si pertenecer al personal de salud los vuelve inmunes al cansancio. Si alguien con horario de oficina viviera una semana, el preturno, turno y posturno –el turno establecido cada 4 días– valorarían las 8 horas como un paraíso.
No desacredito ninguna profesión, y aunque algunos médicos tengan un ego del tamaño de un globo aerostático, hoy quiero hablar de ese pequeño fragmento del ambiente hospitalario que muchos desconocen.
En cualquier trabajo hay quejas, y es normal. Pero en salud no se piden privilegios: se pide algo básico, trabajar en condiciones dignas. Los pacientes llegan exigiendo rapidez y eficiencia, sin saber cuántas horas lleva el personal de salud sin sentarse. Muchas consultas no ameritan una emergencia, pero el sistema no ha logrado educar a la población sobre a dónde acudir, y así se saturan hospitales como el Hospital Roosevelt o el Hospital General San Juan de Dios.
Ahora imaginen esto: eres médico, y mientras trabajas también te encuentras estudiando, además, cada año subes de rango y se te exige precisión como la de un reloj suizo, pero terminas funcionando como un reloj de plástico comprado en el mercado. La consecuencia es un desgaste profundo, una erosión emocional que se acumula turno tras turno. El cansancio se aplaza, el descanso bajo estrés no existe, y la estabilidad mental se desgasta antes del siguiente turno.
La sociedad no ve lo que ocurre detrás del telón. Se espera que “aguanten”, que la vocación lo cura todo. Pero la vocación no reemplaza el sueño perdido, el tiempo con la familia ni la angustia de tomar decisiones con recursos que nunca alcanzan. Sí, muchos logran salir de la residencia con mejores grados académicos, pero pocos conocen el costo íntimo de ese proceso.
Esta no es una crítica para señalar culpables, sino para mostrar cómo funciona el sistema de salud en Guatemala: diseñado de forma verbal, no en papel. Un sistema que exprime al estudiante bajo la idea de “a mí me costó, a ellos también” pero ya no vivimos en la población de hace dos décadas.
El sistema opera con reglas antiguas, llenas de telarañas en donde si antes todo se hacía a mano, se asume que así debe seguir. Pero cuando se comparan hospitales nacionales de otros países –como el Hospital San Vicente en Medellín, donde todo se registra en computadora– se entiende lo mucho que se podría agilizar el trabajo.
Los turnos se extienden más allá de los estándares internacionales, con una presión emocional constante: pacientes graves, familias desesperadas, insumos escasos y una jerarquía que, a veces, hiere tanto como la enfermedad. No hay personal para movilizar pacientes, no hay técnicos para la extracción de muestras, no hay personal suficiente nunca, y por ende, todo recae en el médico residente o el estudiante de pregrado, ya que “tiene el privilegio de estudiar medicina debe saber hacer todo desde cero”
Los estudiantes de medicina no piden tratos especiales. Piden condiciones razonables para no fallar. Cuando hay indignación por un error médico, pocas veces se considera cuántos errores nacen del agotamiento extremo. La ciencia es precisa, pero un cuerpo con 36 horas sin dormir simplemente falla. Y en Guatemala, eso ocurre todos los días.
Hace poco vi un video que lo resumía sin querer: jóvenes de 20 a 30 años a cargo de la vida de un hospital entero, sin supervisión completa, sin descanso y sin experiencia suficiente. Puede parecer gracioso para algunos; en realidad, es una alarma roja.
En mi experiencia en dos hospitales nacionales, turnando en medicina interna, éramos dos estudiantes de pregrado y uno de postgrado para cubrir tres pisos, quizá más de 60 pacientes. En cada turno había a alguien que intubar o alguien a quien hacerle papeles de defunción. Las madrugadas se vuelven interminables.
Debo de mencionar también, que aún no existe un departamento de psicología para el personal de salud en los hospitales nacionales, considero que cualquiera que trabaje y estudie bajo condiciones extremas de estrés debería de tener un asesoramiento respecto a bienestar de salud mental.
Esta conversación no busca héroes ni mártires. Busca que la sociedad entienda que la calidad de atención depende del trato al personal de salud. Un médico descansado, con insumos adecuados y horarios justos, piensa mejor, decide mejor y atiende mejor.
El llamado es a todos: autoridades y sociedad. Exijamos un sistema que cuide a quienes cuidan. La medicina deja de ser sostenible cuando quienes la practican se quiebran en silencio. Guatemala necesita un sistema de salud digno que incluya a pacientes y también al personal.
Debajo de la filipina azul hay un ser humano completo, y también necesita ser cuidado.